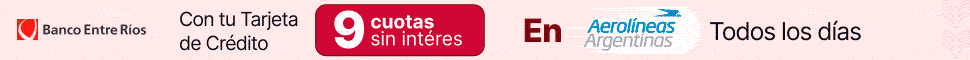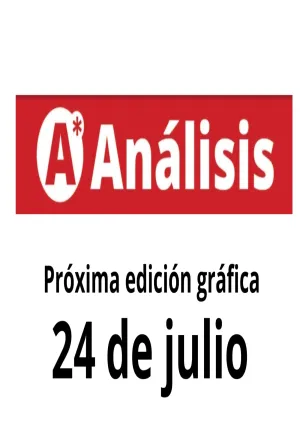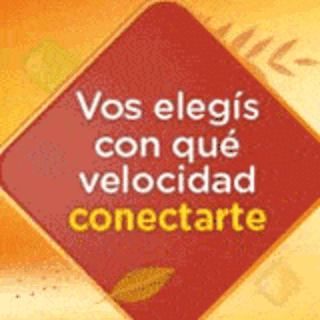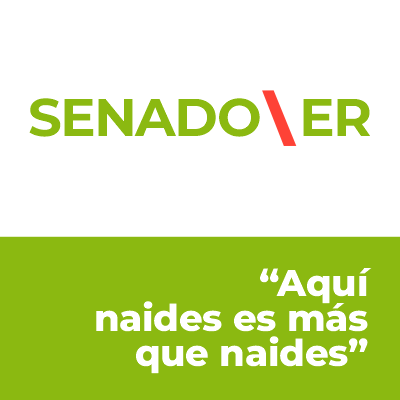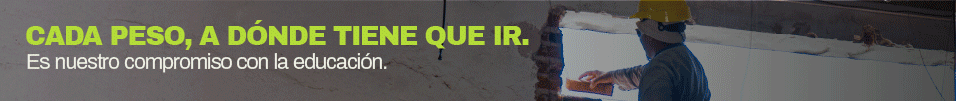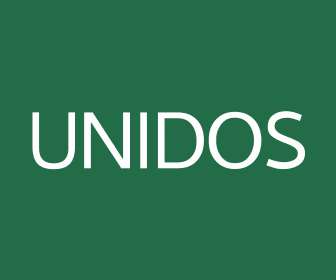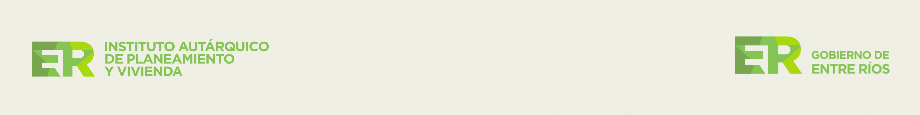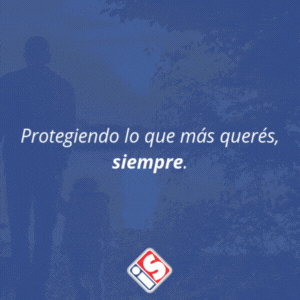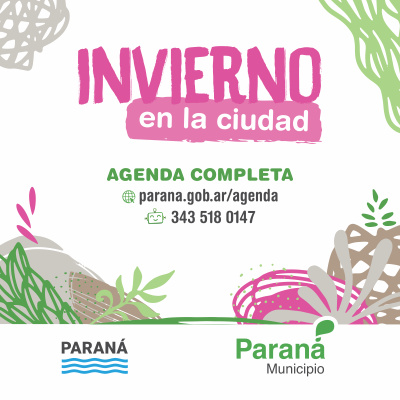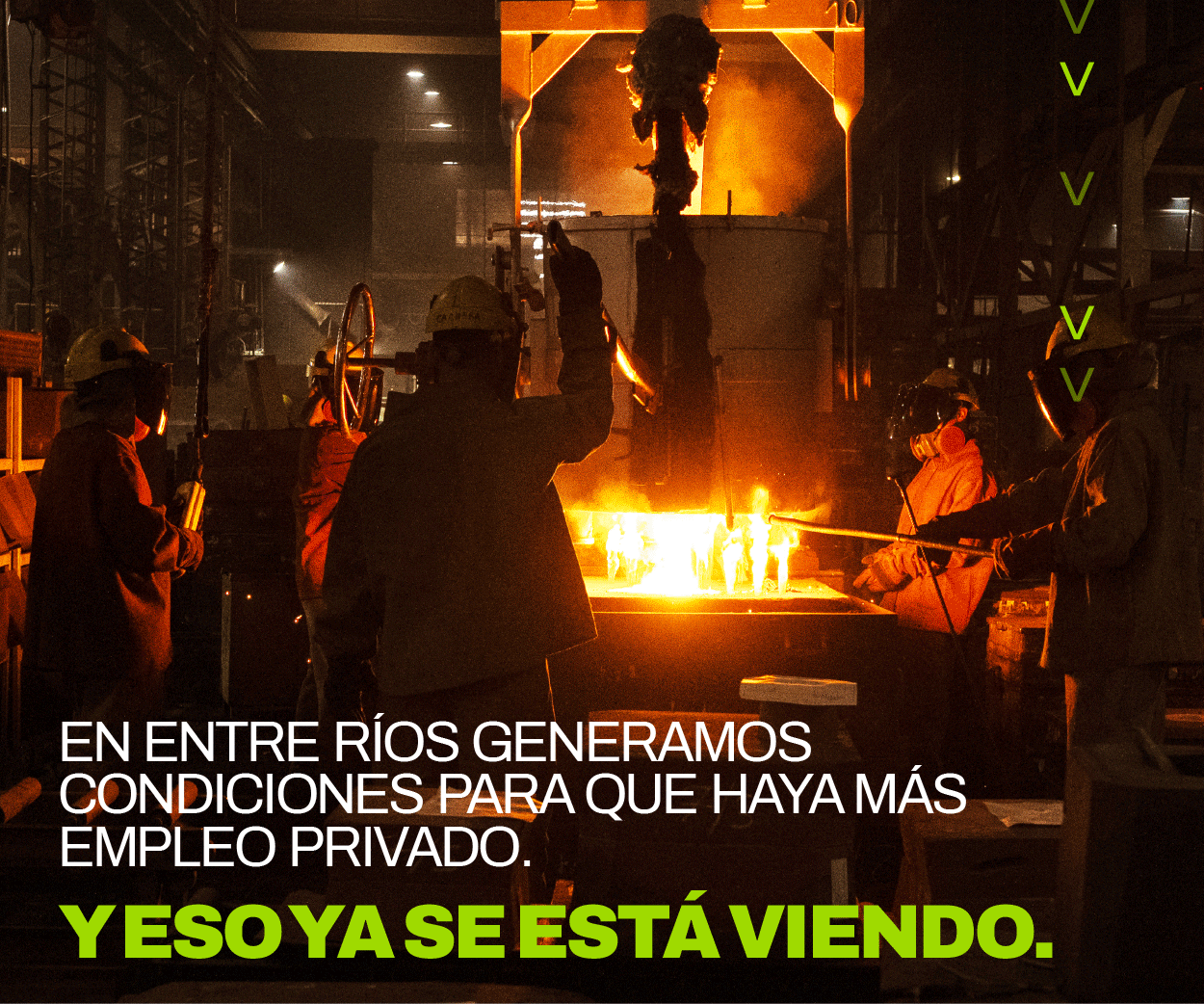¿Recuerdan lo ocurrido en Santiago de Chile el 11 de marzo, vinculado con el diferendo argentino-uruguayo por la instalación de plantas elaboradoras de pasta de celulosa? Ese sábado por la mañana se nos hizo saber que los presidentes de ambos países, Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, habían acordado mantener dos reuniones, una en cercanías de Colonia y la otra en Mar del Plata. ¿Con que fin? Según se dijo oficialmente, para determinar de común acuerdo una salida estable que permita superar el antagonismo. Para que ello suceda, dos requisitos debían ser cumplimentados como paso formal ineludible: que se suspendan los cortes de ruta en las cabeceras de los puentes San Martín y Artigas y que las empresas Botnia y Ence acepten detener por 90 días los trabajos de construcción.
Desde el lado argentino, siempre se entendió que el interregno concertado debía servir para que un comité neutral, conformado por expertos de indiscutible solvencia en asuntos de impacto ambiental y de insospechable honestidad intelectual a la hora de producir dictamen, analice a fondo todos los elementos aportados por ambos Estados rioplatenses. Obviamente que el resultado del pronunciamiento final debe tener un carácter vinculante, que las partes deberán aceptar de antemano. De otro modo todos los esfuerzos y expectativas perderían sentido y el conflicto no sólo se mantendría, sino que se iría agudizando hasta límites imprevisibles.
Pero el caso omiso de una empresa al pedido de detención de las obras, la airada protesta de los fraybentinos ante la posibilidad de cierre de fuentes de trabajo y el mensaje que la oposición a Vázquez fue lanzando hasta calificarlo de traidor, encendien luces de alarma y alimentan la desconfianza.
Todo esto, que se venía manejando en un marco de especulaciones, tuvo altas y bajas, porque al anuncio de la primera cumbre fijada para el 29 de marzo, se sucedió la postergación bajo argumentos que no terminaron de satisfacer. Ello es así, porque desde el Uruguay se mencionó el término “monitoreo” como base de un eventual arreglo (léase: seguimiento una vez en producción) y porque además se le acopló a esa posible concertación la calidad de no vinculante. Nada por cierto para mantener el entusiasmo de los ambientalistas entrerrianos y muy poco margen para las ambiciones del propio gobierno argentino, cuyo mandatario declaró esta lucha causa nacional.
La suspensión por una semana del encuentro, generó preocupaciones. Pero más inquietantes aparecen las explicaciones, porque si bien es cierto que nadie va a una cumbre sin conocer toda la agenda, es sabido que no se puede dar por descontado el contenido de una Acta Compromiso antes de que éste se asuma. Sin embargo se habla de corregir términos para limpiar la futura redacción, lo cual significa que los argentinos nos enfrentaremos con un hecho consumado.
¿Con qué predisposición anímica pueden concurrir el doctor Kirchner y sus asesores, si en las horas previas el presidente y el canciller uruguayos no dejan de reiterar que “no habrá marcha atrás”?
En nuestro informe del domingo pasado decíamos que “Argentina ya hizo lo suyo (nos referíamos a la liberación del tránsito internacional) y no hay margen ni razones para tolerar que nos tomen el pelo”. Hoy reflexionamos con razonables dudas, sobre qué cuestiones de Estado tendríamos que terminar aceptando como excusa de una salida que, más que insatisfechos, nos sumerja en una traumática frustración? Sabemos que entre los pliegues de la diplomacia siempre encuentran espacio los pretextos por promesas incumplidas y que las buenas relaciones entre los países se posan en la cima de toda negociación.
Pero si todo cuanto se acuerde no contempla la defensa de la vida –de los argentinos y de los uruguayos también, por supuesto- y deja de lado estandares mínimos de seguridad ambiental bajo el zapato de inversiones y puestos de trabajo, no sólo será decepcionante en este caso, sino que alentará un hondo temor respecto de la llegada de nuevas pasteras que multiplicarán el perjuicio. De ocurrir esto, esperamos que nuestros gobernantes provinciales permanezcan junto a los ambientalistas, sin sentirse obligados a compartir posturas contrarias a justos intereses entrerrianos nada más que por disciplina político-partidaria.
* La vigencia irrenunciable de la ética en la política, constituye uno de los pilares esenciales del sistema democrático. En los términos fundamentales en que debe desenvolverse, es lógico que su ejercicio no le cabe a cualquiera. La moral política no es otra cosa que la moral básica que debe mover a todas las actividades humanas, pero en el caso particular nada menos que de la búsqueda del bien común, las acciones y conductas están sometidas a la permanente prueba de una sociedad que confía, vigila y evalúa. Por eso hacer política desde el compromiso particular y desde la escala de los valores en juego, no es sencillo, no es fácil y más aún, no puede convertirse en fuente de enriquecimiento personal ni vía para alcanzar posiciones de poder por el poder mismo.
Las revelaciones hechas esta semana en ámbitos radicales, respecto de supuestas ofertas recibidas por intendentes partidarios desde cierto funcionariado nacional, provocan estupor e indignación, sobre todo porque hasta el momento no se ha conocido desmentida formal del oficialismo. Según las denuncias, durante una de las tantas reuniones en las que jefes comunales del país acuden a plantear sus problemas y requerir auxilio para sus gestiones, a un grupo de intendentes de la UCR se les habría propuesto ayuda a cambio de apoyo político para la gestión del presidente Néstor Kirchner.
Dicho en buen romance, se estaría frente a un virtual canje por el cual se intercambian conciencias personales por obras públicas. Seguramente no faltarán quienes intenten minimizar semejante operatoria, aduciendo que todo esfuerzo encaminado a resolver cuestiones en beneficio de una comunidad determinada, por sí solo convalidad las herramientas utilizadas.
En este tipo de actitudes non santas, realizadas con el mismo desparpajo con que se puede permutar una vivienda por un automóvil, incurre en falta tanto el que propone como el que acepta. En el fondo, siempre terminan pecando los dos.
Claro que muchos argumentarán que solamente se trató de un inocente sondeo destinado a captar nuevas adhesiones al modelo gestionario del kirchnerismo, negándole su condición de requisito insoslayable para otorgar ayuda. Desde la conducción partidaria se explicó que si bien la oferta existió, nadie respondió a tan particular convite, siendo que lo deseable era que se hubiese respondido con un tajante no, que descarte toda vacilación.
De resultar todo esto veraz, estaríamos en presencia de una de las más repudiables prácticas, que no admiten justificación alguna. Desde el gobierno, porque en nada engrandecen los réditos que un gobernante pueda obtener a través de semejante procedimiento en busca de ampliar sus parcelas de poder. Y desde los eventuales receptores del favor, menos aún porque supondría arriar sus banderas históricas y caer en una apostasía política de la cual no hay regreso. Por otro lado, ¿alguien puede suponer que los vecinos que sufragan a favor de un candidato, podrán aceptar tales desviaciones ideológicas inconcebibles, en un ejercicio de alta comprensión de la inmolación partidaria de aquél en quién confiaron?
Un condimento para resistir aún más esta degradación de la política, lo da la presunción de que tales prácticas no sean nuevas y que estén planificadas para asegurar al presidente un piso seguro para su reelección. No debe olvidarse que el propio mandatario soporta la espina de no haber podido legitimar su victoria del 2003 con guarismos contundentes, por obra de la temerosa huída de Carlos Menem. Pero existen muchos instrumentos para lograr los fines, que no transiten por la pérdida del sentido ético. Como definiera Plinio el Joven: “En el gobierno, como en el cuerpo humano, las enfermedades más graves proceden de la cabeza”.
* En 1493, una Bula Papal de Alejandro VI y un año después el Tratado de Tordesillas, fijaron los límites entre España y Portugal, incluyendo todas sus posesiones. Entre las pertenencias españolas, estaban las Malvinas, integrantes de un archipiélago dentro de la plataforma continental argentina, con una estructura geológica similar, por ejemplo, a la de Tierra del Fuego, y bañadas por las aguas de nuestro mar epicontinental. Sin dudas, están unidas a la Patagonia por un cordón montañoso submarino, conexión que hasta la propia Enciclopedia Británica reconoce y sostiene.
De hecho, y a partir de aquélla Bula –dictada apenas un año después del Descubrimiento de América-, tras la emancipación de 1810 nos convertimos en herederos de España por sucesión territorial. En 1820 y al asumir la Comandancia de Malvinas en nombre de las Provincias Unidas el coronel de Marina David Jeweet, el propio capitán inglés James Weddell acató nuestros derechos soberanos sumándose a los demás representantes extranjeros.
Pero no debe perderse de vista que hasta la invasión pirata del 3 de enero de 1833, Argentina venía ejecutando en forma ininterrumpida actos administrativos por sus propios funcionarios. Sin embargo, Inglaterra desconoció el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación suscripto en febrero de 1825 con nuestro gobierno, sin objetar en momento alguna la presencia argentina en el archipiélago. Tampoco había reclamado por anteriores acciones ejercidas por barcos de nuestra nacionalidad en 1820 y 1825.
Hoy se cumplen 24 años del desembarco en suelo irredento y lo recordamos con todo cuanto nos dejó de dolor pero también de templanza y orgullo. Por los que allí dieron lo más supremo, nada menos que su propia vida en acciones heroicas, por los que volvieron con las secuelas de toda guerra y no son debidamente reconocidos y por los que nunca renunciaremos al ideal que abrazamos desde que ingresamos por primera vez a un aula, renovemos con fuerza este ideario: Malvinas, ¡manchón del colonialismo, pero causa nacional! Hasta la semana que viene.