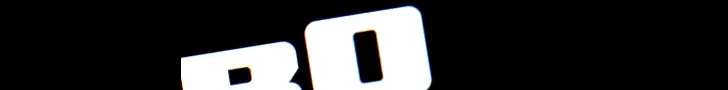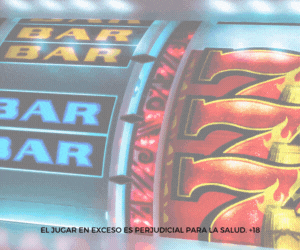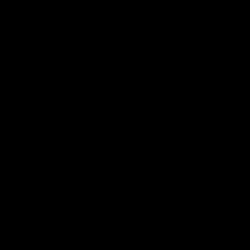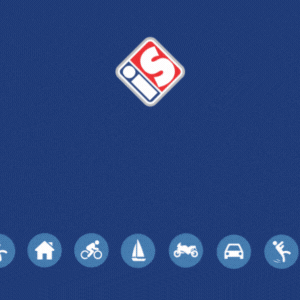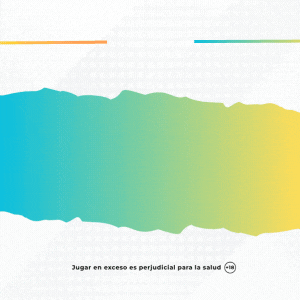El recibimiento de Videla a los campeones del juvenil del 79.
Por José Luis Lanao (*)
Al final se acercó y me estrechó la mano. Una mano delgada, filosa, diminuta. De contornos vulgares, inexpresiva, de piel rugosa, cuarteada. Era la mano del odio, de la muerte obscena, salvaje, irracional. Era la mano de Videla. Un hombre “pequeño”, vulgar, que hizo desaparecer, así, sin más, 30.000 almas en la noche más larga y oscura de nuestro país. Aquel saludo duró apenas unos segundos, aunque resultaron eternos, infinitos. Luego “La Mano” se fue en busca de otras manos, y de otros cuerpos con que alimentar las aguas turbias del río manso y oscuro. Eran días afilados, de sangre seca, de silencios duros, concretos, de funerales sin tumbas, sin nombres, sin ataúd. Desde los salones de la Casa Rosada el genocida hacía su vida y deshacía la vida de los demás. Como diría Adorno, después de tanta muerte ya no quedaba poesía en pie, ni belleza, ni eternidad. No había nada ahí afuera. No había afuera.
El dolor pervive. Está. Siempre está. Está en la carne, en los huesos, en los silencios huérfanos, deshabitados. En ese deterioro irreparable de los sometidos sin quejas, abrazados a la realidad hasta estrujarla. Muy dentro de cada uno de nosotros estamos todos. Y Diego lo sabía. Heredó esa forma de mirar el mundo desde el sueño vacío de los más vulnerables. Solo se lo entendía si se lo miraba desde su pobreza antigua. Esa luz propia, luminosa, combativa y lúcida, de titiritero socarrón ante los poderosos. “¿Te acordás negro de aquel momento con Videla?”, me dijo una vez en España. “Qué momento ese. Como duele. Esos milicos asesinos nos abrieron la Rosada para ventilarla y limpiarse la sangre con nosotros”. Se refería al recibimiento que la dictadura militar nos diseñó como campeones del Mundial Juvenil Tokio de 1979, mientras la Comisión de Derechos Humanos de la OEA investigaba en el país la desaparición forzosa de personas.
Tanto odio cansa. Pero vuelve, y asusta. La historia del genocidio es también la de su banalización. Los herederos más desvergonzados de la dictadura se pasean por los “platos” con su negacionismo de circo y pandereta. Mercaderes de la duda y la sospecha, con un aire gradual de normalidad en sus aberraciones políticas y de benevolencia hacia un régimen de sangre y fuego, basado en un terrorismo de Estado criminal, de violencia extrema y metódica, de resentimiento, de fanatismo, de odio y de crueldad homicida.
Que bien se conserva el odio en nuestros días. Como conserva la sonrisa. Sus representantes no son un peligro provisional. Ya están aquí. Sobre la tierra plana. Ejerciendo la polarización afectiva “de que y contra quien”, que es la que más enfanga la vida colectiva. Lo saben bien Milei, Espert, Patricia Bullrich: ejemplos de estrategas del odio y la crispación que idolatran la violencia y sus placeres coercitivos. La batalla contra el odio, que en teoría se podría explicar como defensa de la libertad, consiste en evitar el sufrimiento de los demás, no alimentarlo; en desmontar su pulsión, no en elevarla; en denostarlo, no en normalizarlo.
No sabemos perder, y eso que llevamos toda la vida perdiendo. Creíamos que el mundo era como lo habíamos soñado. Esa autocracia del alma. Cada cierto tiempo, los “pibes” del Mundial nos volvemos a encontrar. A los otros “pibes”, todavía los siguen buscando.
(*) Periodista, ex jugador de Vélez, clubes de España y campeón del Mundo 1979. Artículo publicado en Página/12.