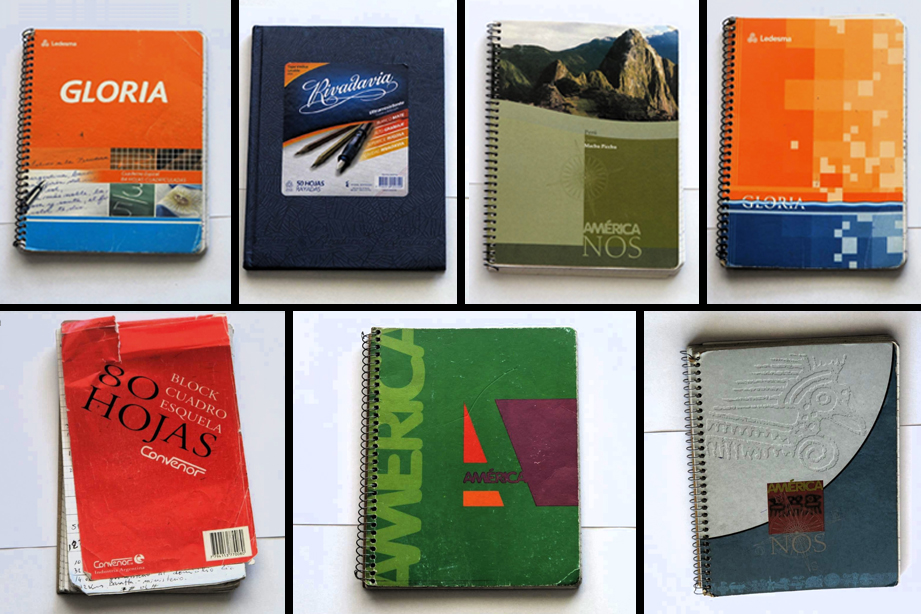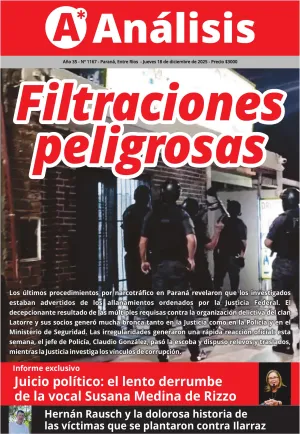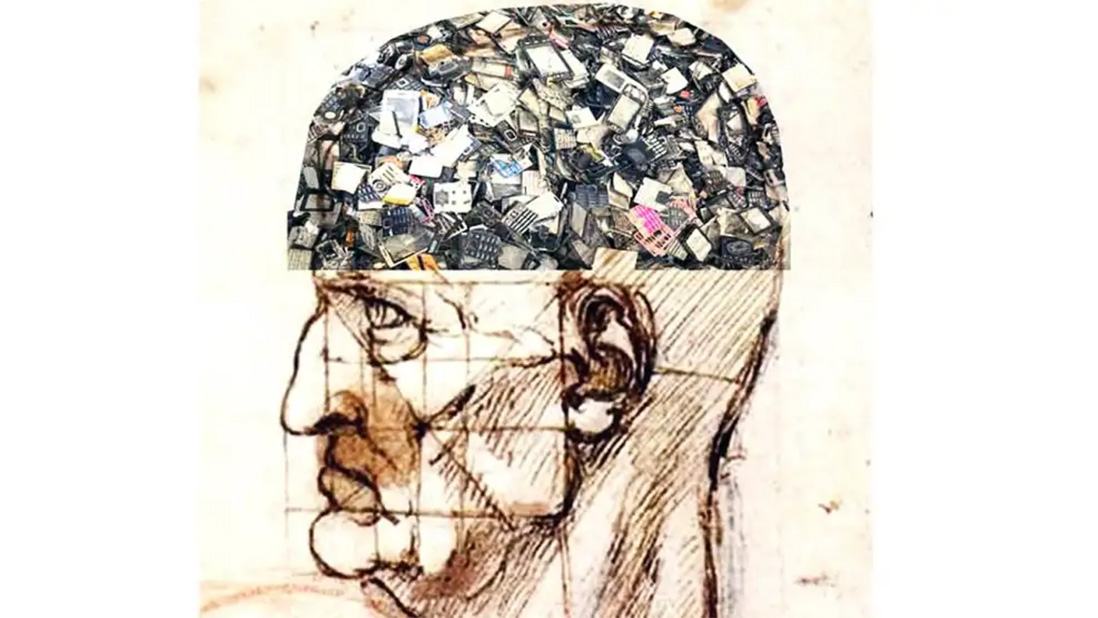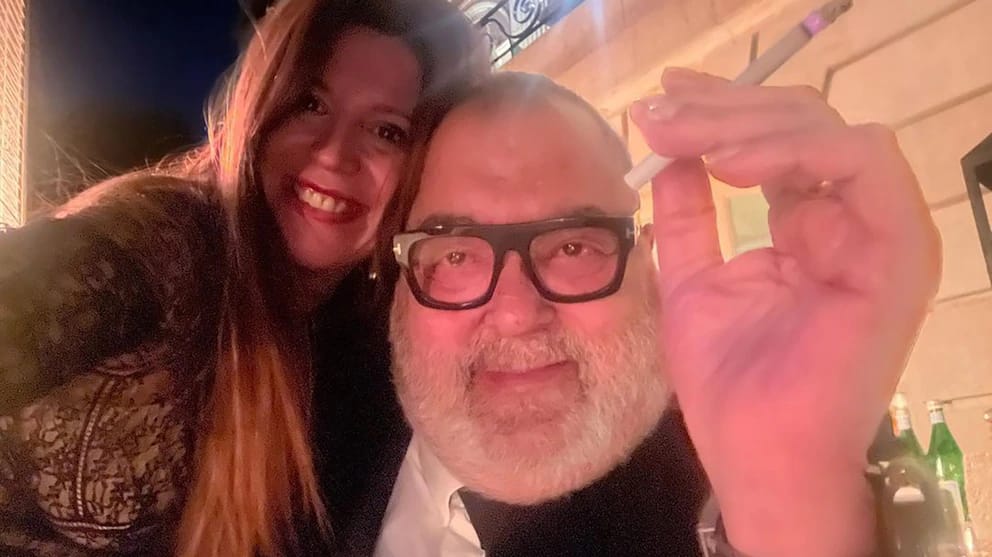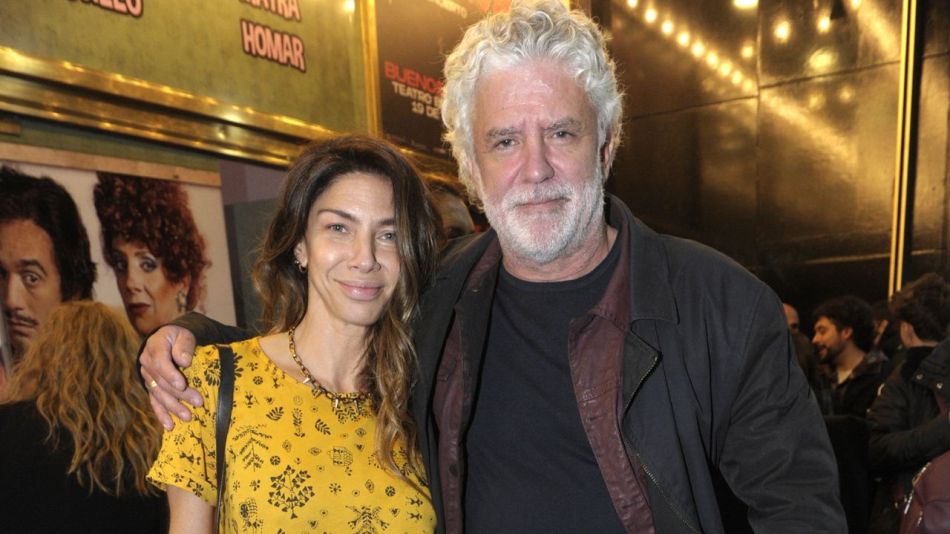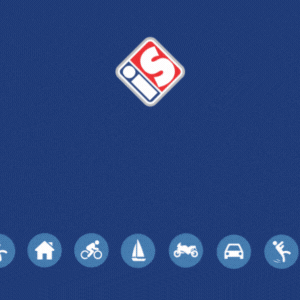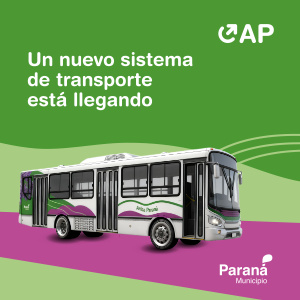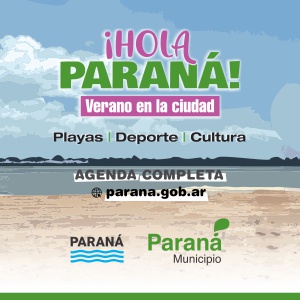Por Bernardo Salduna (*)
Retrocedamos un poco en el tiempo: en julio de 1974 falleció el presidente Perón (elegido por el 60% de votos casi un año antes).
Asumió la Presidencia su viuda María Estela -Isabel- Martínez de Perón. Poco tiempo más, y el país era un caos: violencia desatada, inflación descontrolada, ineptitud en el manejo político de alto nivel.
A la conducción de una de las organizaciones guerrilleras entonces actuantes, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de tendencia marxista-trotskista, se le ocurrió una original estrategia: el centro de operaciones de la guerrilla debía asentarse en una zona rural.
El objetivo era controlar, política y militarmente una determinada región territorial. A partir de allí, tratar de conseguir reconocimiento internacional por parte de Naciones Unidas y, posiblemente, de los países que por entonces formaban el llamado “bloque socialista”. Consolidado el dominio del “territorio libre”, extender paulatinamente el “foco revolucionario” al resto.
Hoy día nos parece increíble el nivel de delirio de tales proyectos que sus mentores ideológicos exponían con total seriedad, citando el ejemplo de la China de Mao; el Sudeste de Asia (Corea y Vietnam) y la Sierra Maestra en Cuba.
El otro grupo armado de entonces, Montoneros, de tendencia nacionalista tercermundista que reivindicaba a Perón, no participaban de esta estrategia: preferían concentrarse en zonas urbanas. Pero igual acordaron con el ERP operaciones de “apoyo logístico”.
El ERP eligió como teatro de operaciones la Provincia de Tucumán. La ciudad más importante es la capital, San Miguel. La zona que la rodea se compone, en general de pequeños poblados, rodeados de montaña y selva tupida. Esto permitía a los insurrectos esconderse y eludir la persecución policial. La escasa población de la zona era, en su mayoría pobre, o indigente.
Los combatientes del ERP irrumpían armados, tomaban, por algunas horas algún villorio, atendían con sus equipos médicos y sanitarios a las personas enfermas, repartían entre los pobladores, ropa o alimentos robados en las ciudades. Pagaban en efectivo lo que compraban en boliches o almacenes del lugar. Pronunciaban una arenga, o leían alguna proclama en el centro de la villa y luego se retiraban de nuevo a su campamento o escondite en la selva.
Con estas acciones procuraban conseguir el apoyo o al menos la simpatía de los habitantes de la región. A veces, tomaban por algunas horas el control de una ruta o camino vecinal, repartían panfletos entre los automovilistas o les exigían el pago de un “peaje”, como colaboración. En ocasiones asaltaban alguna estación de policía o destacamento de gendarmería, en busca de aprovisionarse de armas u otros elementos necesarios para la lucha en la selva.
Cuando estas acciones asumieron cierta importancia, el entonces comandante de la Quinta División de Infantería, con asiento en Tucumán, general Luciano Benjamín Menéndez, elevó a sus superiores un informe según el cual la Policía, tanto federal como de la Provincia “no estaba instruida, equipada, ni entrenada para actuar contra la guerrilla rural”.
Por supuesto, la conclusión lógica era: “El Ejército debe hacerse cargo de las operaciones”
La presión llegó a la misma Casa Rosada.
Y, en febrero de 1975- se cumplen cincuenta años- la Presidenta Isabel Perón firmó el Decreto Reservado N° 261/75, (recién lo conocimos en 1983) autorizando al Ejército a “ejecutar las acciones necesarias para neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”.
El Decreto disponía además que todas las fuerzas policiales y de seguridad quedaban bajo el mando del Ejército. La Armada y Fuerza Aérea, brindarían “apoyo logístico”. Todos los ministros acompañaron con su firma, y el Congreso de la Nación, por amplia mayoría, convalidó la medida.
Como consecuencia, las Fuerzas Armadas iniciaron las operaciones en la zona de Tucumán.
Se les puso el significativo nombre de “Operativo Independencia”, buscando asimilar esta lucha con aquella librada por los primeros ejércitos patrios en el Norte a partir de 1810.
Al frente de la misma se designó al general Acdel Vilas, un militar de carrera que se definía a sí mismo como “peronista y antimarxista”. Tomó su cometido rodeándolo de características épicas como una verdadera “cruzada”. Declaró que Tucumán sería el Stalingrado de la subversión (Stalingrado fue la batalla en las que las fuerzas rusas vencieron en 1942, al Ejército alemán, la primera gran derrota de las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial).
Seguidor de la escuela del Ejército Francés en las guerras de Indochina y Argelia, decía que “no tenía sentido combatir a la subversión con el Código de Procedimientos”, “había que “prescindir de la justicia, declarar una guerra a muerte a los abogados y jueces cómplices”, clasificar a los prisioneros para que sólo pudieran llegar a los jueces los “inofensivos”, operar “día y noche para capturar y ejecutar a oponente, olvidarse del Código militar”, ¿tortura? “Es un mito que el enemigo tenga capacidad de resistencia para soportar el castigo físico y psicológico: tarde o temprano su capacidad se agota y termina quebrándose”.
Dar la lucha en todos los frentes, no sólo en la selva sino en colegios, claustros, parroquias, sindicatos y la propia Universidad, a la cual este general peronista consideraba “santuario del marxismo”.
La franqueza indisimulada del general Vilas,-cuyo folleto debía ser de lectura casi obligatoria para entender lo que pasó- preanuncia, en sus grandes líneas, lo que fue el plan y la metodología que, más adelante utilizarían las Fuerzas Armadas, una vez que se hicieran cargo total del poder.
¿Y la dirigencia política de aquel momento? Bien, gracias. Nadie levantó la voz.
El gobernador de Tucumán, Amado Juri, homenajeó y condecoró al general Acdel Vilas al comenzar el “Operativo Independencia”.
Contrariamente a lo esperado, el Ejército no se metió en el monte tucumano a combatir a los guerrilleros: se aposentó en la ciudad capital y en los poblados cercanos a la región selvática.
Y fue rindiendo por hambre a los grupos armados, o capturando y ejecutando a los que se acercaban a las ciudades en busca de provisiones o armamento. Ello así, en poco tiempo el delirante proyecto del ERP (con apoyo Montonero), estaba completamente fracasado.
Eso envalentonó a los militares, que se animaron a ir más allá: a mediados de 1975, la Presidenta Isabel Perón pidió licencia. Asumió la Presidencia el titular del Senado Dr. Ítalo Luder.
Cumpliendo la exigencia militar el Presidente interino o provisional, extendió a todo el país la política de “aniquilar” el accionar de los subversivos, que había iniciado meses antes el mencionado Operativo Independencia sólo en la Provincia de Tucumán.
La orden la impartió a través del dictado de tres nuevos decretos el Decreto 2770/75; Dec. 2771/75; y Dec. Nº 2772/75. El dec. 2770 creaba el “Consejo de Seguridad Interna”, encabezado por el Presidente e integrado por los Ministros y jefes militares para “dirigir los esfuerzos para la lucha contra la subversión”.
El “Consejo de Defensa” lo presidía el Ministro de Defensa. Y lo integraban los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea. Dirigía la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión; planeaba y conducía el empleo de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales.
El Decreto 2771 ponía bajo el control del “Consejo de Defensa” a las policías provinciales.
El Dec. 2772 ordenaba a las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, a través del Consejo de Defensa, la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.
Los tres Decretos fueron ratificados por el Congreso Nacional el 29 de octubre de 1975. Pero no se conocieron hasta 1983, cuando los publicó el diario “La Prensa”, el 24 de setiembre de 1983.
Las Fuerzas Armadas consiguieron, de tal suerte, que el poder político les otorgara la autoridad para asumir la lucha contra los terroristas que hasta entonces, manejara en buena medida la Policía Federal.
Y, “por izquierda”, como se decía, los grupos “parapoliciales”.
En suma: hacia fines de 1975, las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército habían adquirido un control casi completo de la situación interna en materia de seguridad.
Gozaban de una autonomía casi absoluta e ilimitada en su accionar.
La Policía Federal ya no dependía más que formalmente del Ministerio del Interior. El jefe, nombrado por la propia presidenta era el general Albano Harguindeguy, quien después sería ministro de Videla. Las Policías provinciales no recibían órdenes de los gobernadores, sino de los jefes de áreas militares. Las Fuerzas Armadas controlaban los aeropuertos, estaciones, oficinas y edificios públicos, así como también las rutas y caminos. El poder político constitucional les había transferido casi todo el poder.
Cuando lo tomaron de lleno el 24 de marzo de 1976, en realidad, casi no se notó el cambio.
(*) Político, exmagistrado y escritor. Fue diputado nacional en los períodos 1983/1985 y 1987/1991. Desde junio de 2000 ocupó el cargo de vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hasta mediados de 2022.