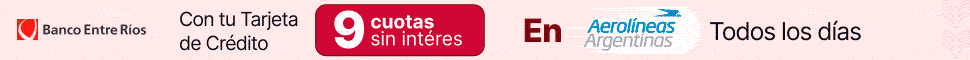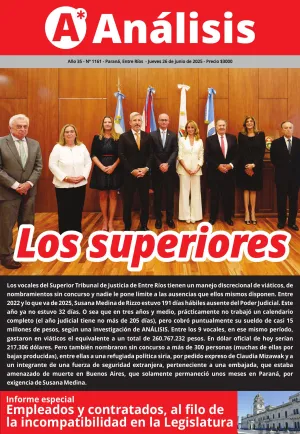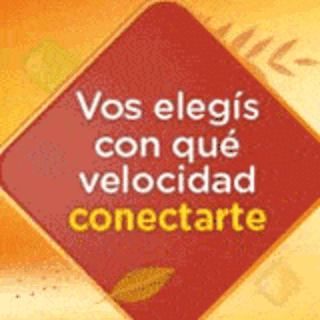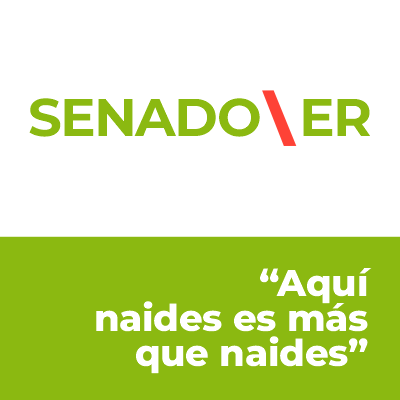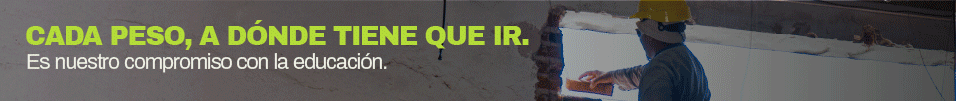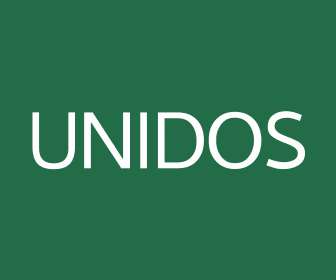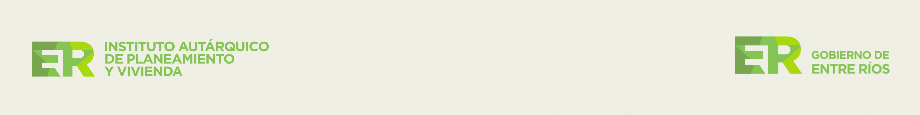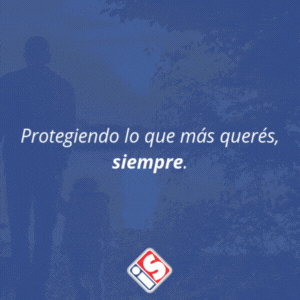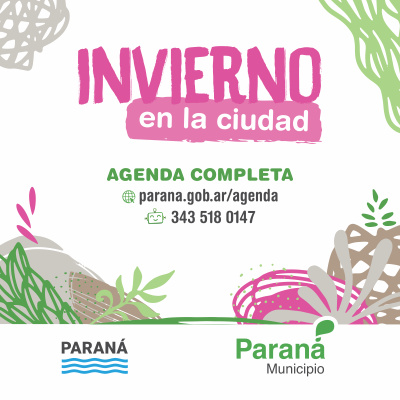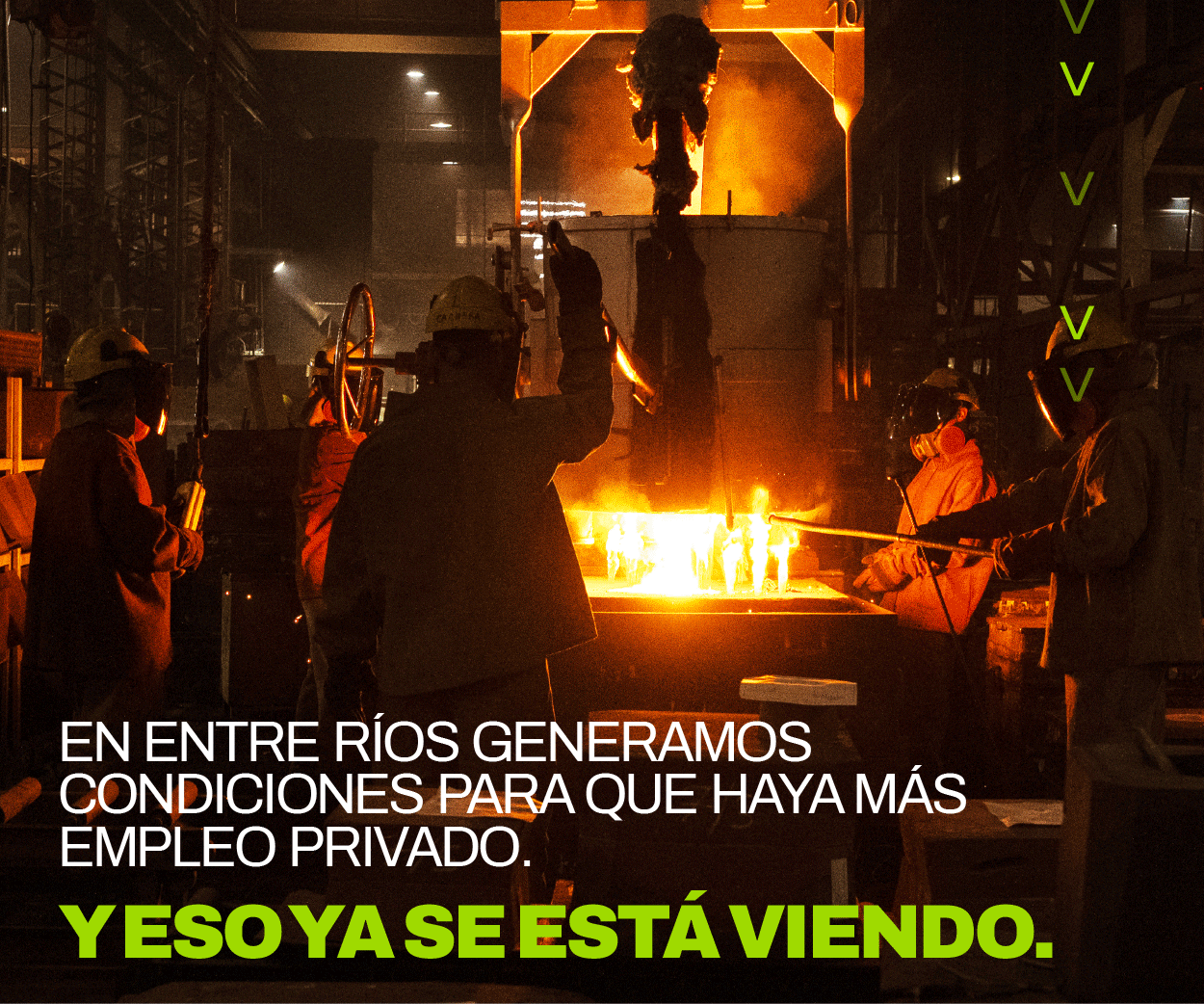Por Gustavo Cirelli (*)
(desde Misiones)
La empresa Alto Paraná, de Puerto Esperanza, Misiones, es una fábrica de celulosa como las que pretenden instalar en Uruguay, pero a sólo 20 minutos de las Cataratas del Iguazú. Asmas recurrentes, irritaciones cutáneas y cánceres variados forman parte de la realidad de un pueblo que vive alrededor de una papelera y que lanza un mensaje alarmante a la comunidad de Gualeguaychú: “No saben lo que les espera”. Alguna vez ligada al Grupo Moneta, la planta es propiedad de la chilena Celulosa Arauco y Constitución SA y produce al año 350.000 toneladas de celulosa “kraft”, la misma que se cuestiona en Fray Bentos.
“No saben lo que les espera”, dice una mujer robusta, con la mirada apagada, quizá triste, clavada en la nada de un cielo claro que asoma por la puerta del Registro Civil de ese poblado colgado de un extremo del río Paraná, al norte de Misiones, que por nombre lleva Puerto Esperanza. Y la mujer que dice bajito, habla de Gualeguaychú, otra tierra, más al sur, tan en boga por los cortes de ruta. Y “no saben lo que les espera”, según ella, porque convivir con una planta de celulosa que inunda el aire de olores fétidos vuelve la vida, la cotidiana al menos, insoportable.
Así, los días y las noches en Puerto Esperanza, casi 20.000 habitantes, un hospital público, diez salas de primeros auxilios, una clínica privada y una gran parte de su población doblada por los síntomas que cierran sus bronquios, lo que algunos simplifican llamando asma, y que los médicos atribuyen a esas inclasificables partículas que todo lo cubren. Y entonces, en los días y las noches, cuando sopla el viento norte y trae con él ese olor nauseabundo que desprenden las chimeneas siempre humeantes de la papelera Alto Paraná, los ojos se irritan y el aire es un castigo.
La empresa, alguna vez ligada al Grupo Moneta pero hoy propiedad de la chilena Celulosa Arauco y Constitución SA, produce al año 350.000 toneladas de celulosa “kraft” blanqueada de pino, para lo que se implementa un sistema a base de dióxido de cloro. El emprendimiento agroindustrial, en sus casi 30 años de existencia, cambió la geografía del lugar. En esa región, la selva misionera perdió su vegetación original ante el avance de la reforestación permanente de extensas plantaciones de pinos.
Un informe del grupo ecologista Guayubira, firmado por el ambientalista uruguayo Ricardo Carrere, detalla: “En Misiones se talan 32,5 hectáreas de monte por día; o sea que desaparecen 12.000 hectáreas cada año. Originalmente, la provincia contaba con 2,7 millones de hectáreas de selva tropical, pero en la actualidad se estima esta superficie en 1,2 millones de hectáreas. Es decir que sólo queda el 44 por ciento de la selva original”. Y continúa: “En el año 2000 (Misiones) contaba con 318.000 hectáreas plantadas en una provincia relativamente pequeña (casi tres millones de hectáreas de superficie). De ese total, más del 80 por ciento era de pinos elliotti y taeda. Dado que se continúa ‘forestando’, es probable que ya cuente con más de 350.000 hectáreas plantadas”. ¿Por qué la observación sobre las plantaciones de pinares? Carrere lo responde: “Algunos impactos ambientales también afectan la salud. Tal es el caso de los pinos. En efecto, tratándose de grandes masas de pinos, de una o dos especies, todos los árboles florecen en la misma época del año y desprenden enormes cantidades de polen, generando problemas respiratorios y alérgicos entre la población local. Al mismo tiempo, mucho de ese polen termina depositándose sobre la superficie de los cursos y espejos de agua, afectando su calidad, lo cual no sólo impacta sobre la vida acuática sino también de quienes allí se abastecen de agua”.
A metros de la mujer que advierte, resignada, con sólo seis palabras lo que puede ocurrirles a los vecinos de Gualeguaychú, una sonriente empleada municipal de Puerto Esperanza simplifica cualquier informe ambiental con una anécdota: “Mi hija acá pasó toda su infancia con problemas respiratorios, como con asma, vio. Pero cuando cumplió los 18 años se fue a estudiar a Rosario y se le desaparecieron los problemas”.
-¿Usted cree que es por las emanaciones de Alto Paraná?
-No lo puedo afirmar. Pero acá muchos chicos tienen problemas respiratorios, alergias. Es mucha casualidad, ¿no? Pregúnteles a los médicos.
A 150 metros de ahí, en la Clínica Esperanza, el médico Julio César Ferreira, a cargo transitoriamente de la dirección del hospital público, responde: “Nadie puede atribuirle directamente los problemas que se fueron registrando en la salud de la gente en los últimos años a la papelera, en principio, porque no hay ninguna investigación seria y oficial que así lo demuestre. Sí es llamativo el aumento de casos de patologías alergénicas y/o cancerígenas. Pero esto no se le puede atribuir, por el momento, a ningún factor en particular”.
-¿Qué tipo de cáncer?
-Los que antes no se veían por acá: de páncreas, de ovarios y hepáticos, gástricos. En 2005 hubo diez casos, un índice muy alto para el número de habitantes.
-Usted dice que aún no se lo puede atribuir a ningún factor en particular, pero debe evaluar distintos factores. ¿Cuáles?
-Si bien nada se debe descartar, hay que recordar que el fenol es cancerígeno. Y esa sustancia se usa, como pentaclorofenol, para el lavaje del pino.
-¿Y este olor inmundo que hay no es tóxico?
-Ve, usted lo siente y yo ahora no me había dado cuenta. Con los años, desgraciadamente, nos acostumbramos al olor. En principio tampoco puedo afirmarlo, pero si uno tiene en cuenta que es producto del dióxido que emana la fábrica y que eso, por ejemplo, termina cayendo en las aguas que uno consume, nada es descartable.
Las afecciones respiratorias a las que hace referencia Ferreira complican la salud, en su mayoría, a los niños. Para comprobar las palabras del médico basta con visitar el Hospital de Área de Esperanza, pasado el mediodía de ese martes caluroso con un sol que quiebra la tierra colorada, para ver a las madres con sus hijos esperando ser atendidas. Por el hospital público pasan unas 2.000 personas al mes. Una cantidad igual se recibe en las ocho salas de atención primaria que dependen de la Municipalidad. Otros recurren a la atención de las dos “salitas” que instaló el gobierno provincial. Una de las consultas más frecuentes es por “broncoespasmos”.
Sorprende la cantidad de madres que se retiran de los centros de salud con broncodilatadores. Tiempo atrás, el intendente de Esperanza, Gilberto Gruber, declaró a la prensa local sentirse contrariado “porque nadie quiere hacer un estudio de lo que está pasando”. En tanto, su secretario de Gobierno, Ricardo Kisiel, reconoce ante Veintitrés que el municipio no cuenta con presupuesto para realizar una investigación sobre los efectos ambientales que podrían estar dañando a su ciudad.
La historia de Kisiel, en tanto, permite reflejar cómo la instalación de Alto Paraná le cambió la vida a la región. El funcionario nació en una localidad cercana, Colonia Lanusse, pero como tantos otros poblados del lugar desapareció en términos productivos. Hoy son páramos fantasmas. Alto Paraná y su forestación los fagocitó. Los colonos, ante el avance de la empresa, perdieron sus chacras, y por ende, sus empleados, su trabajo.
Kisiel era comerciante, cerró su negocio, y se instaló en la “zona urbana”. Zafó de caer en la pobreza; una condena, por lo visto, inamovible para un alto porcentaje de los trabajadores de la zona.
Alto Paraná posee 230.000 hectáreas en Misiones. El ocho por ciento de las tierras de la provincia le pertenece a la empresa chilena. Esta “latifundización” -que, obviamente, no es exclusividad de Alto Paraná, también se da con aserraderos y otras forestadoras- redundó, por un lado, en una mayor concentración urbana, y a la vez, en el ya descripto cambio del hábitat. El desmonte tuvo su efecto en cadena. En algunas áreas la diversidad de su fauna desapareció, lo que provocó, por ejemplo, que una especie de mosquito, por la falta de animales de los que alimentarse, sacudiera tiempo atrás la estructura sanitaria de Esperanza al buscar la sangre de sus pobladores. Tal fenómeno provocó 150 casos de leishmaniasis, una severa enfermedad cutánea.
Un periodista local, que prefiere el anonimato porque dice que ya sufrió el “apriete” sobre sus anunciantes por parte de las empresas, apunta sobre la Justicia local con sede en Eldorado: “Con todo lo que se ha denunciado sobre la supuesta contaminación es inexplicable que ningún fiscal actúe de oficio. Algo que, en principio, es sospechoso”. Y arroja un dato más para resaltar la importancia que tiene Alto Paraná para las arcas misioneras: “Hasta el año pasado lo que tributaba la celulosa a la provincia era equivalente al presupuesto del que disponía la Cámara de Diputados de Misiones”.
Cuando Veintitrés intentó ingresar a la empresa -por cierto, infranqueable- el flamante gerente de la planta, Gustavo Traini, no lo permitió y sólo respondió que “se dicen muchas cosas”, descalificando las versiones que le adjudican supuestos efectos nocivos a la compañía. Pero a pesar de las órdenes, a veces, los hermetismos se rompen. Un empleado jerárquico de Alto Paraná reconoció que tienen proyectado invertir 19 millones de dólares en el mediano plazo para “corregir” el olor asqueroso que invade no sólo Esperanza sino también las localidades vecinas Wanda y Puerto Libertad. Un aroma hediondo que cuando el viento sopla del sur se hace sentir en las mismísimas Cataratas de Iguazú, paraíso turístico por excelencia, a sólo 20 minutos de las chimeneas de la papelera. La inversión busca “hacer invisible” a la celulosa, que siga funcionando como hasta hoy “pero lavando los gases” que la exponen a diario a la queja de una comunidad temerosa. El proyecto de la “invisibilidad” reconoce, de hecho, que algo huele mal en la producción de la planta.
En tanto, el resquemor de la gente es algo entendible si se tiene en cuenta que Alto Paraná emplea a más de 400 personas de manera directa, y que mediante la terciarización de trabajos emplea a otras 1.000 personas más. Sin contar toda la dependencia comercial indirecta en la región sobre la que mantiene su influencia la empresa. Un dilema que amordaza a tantos lugareños por el lógico temor de caer en la desocupación.
Arnulfo Duarte, socio gerente de Wanda Cablevisión, señala que “la gente tiene miedo a denunciar por el fantasma de la estigmatización. Pero lo cierto es que acá nadie quiere que Alto Paraná se vaya, por el contrario. No hay una cruzada de fundamentalistas ecológicos. Sí se pretende que la empresa dé un debate serio con la comunidad y se solucionen problemas específicos. Uno de ellos, el olor”. Los vecinos también apuntan contra un gran ausente en esta polémica: el Estado provincial. Un activo actor social de Wanda, que pide reserva de su nombre, describe: “Lo que sucede es que esta empresa se ampara en un resquicio legal. La norma ambiental misionera es muy benigna. Mientras que la ley nacional señala que sólo se puede arrojar al ambiente cinco ppm (parte por millón de las sustancias empleadas), la ley provincial permite que sea 30 ppm. Y lo que se emana son ácidos como el sulfúrico o el propano. Siempre, claro, se termina justificando que es dentro de la ley”.
-En un informe realizado por ambientalistas se señala que aquí en Wanda (a seis kilómetros de Puerto Esperanza) habría al menos dos casos de niños con malformaciones congénitas, que podrían ser consecuencia de la contaminación ambiental.
-El tema de las malformaciones no es nuevo aquí en Misiones. Pero históricamente estuvieron vinculadas a los agrotóxicos que se emplean en la industria del tabaco. Y la mayor cantidad de casos se han dado en el sur de la provincia, en la zona de Apóstoles o Alem. Lo alarmante es que ese tipo de fungicidas se siguen usando. Y eso es asesino.
Cambió el viento. Ahora sopla del este, y ese olor a huevo podrido invade Wanda, y un largo tramo de la ruta 12 rumbo a las Cataratas y el aeropuerto de Iguazú. Es un hedor persistente. Casi dos horas más tarde, cuando el avión que regresa a Buenos Aires pasa sobre Gualeguaychú, y se ve nítida la costa del río Uruguay en Fray Bentos, y con la misma nitidez se distingue el terreno amarillo -desde arriba se asemeja a una enorme playa de arena- donde se están construyendo las dos papeleras que originaron la disputa diplomática, es inevitable recordar las palabras de la mujer robusta, que sigue sobrellevando sus días atrapada en esa invisible nube de dioxina, allá en Misiones: “No saben lo que les espera”.
(*) Periodista de la revista Veintitrés.