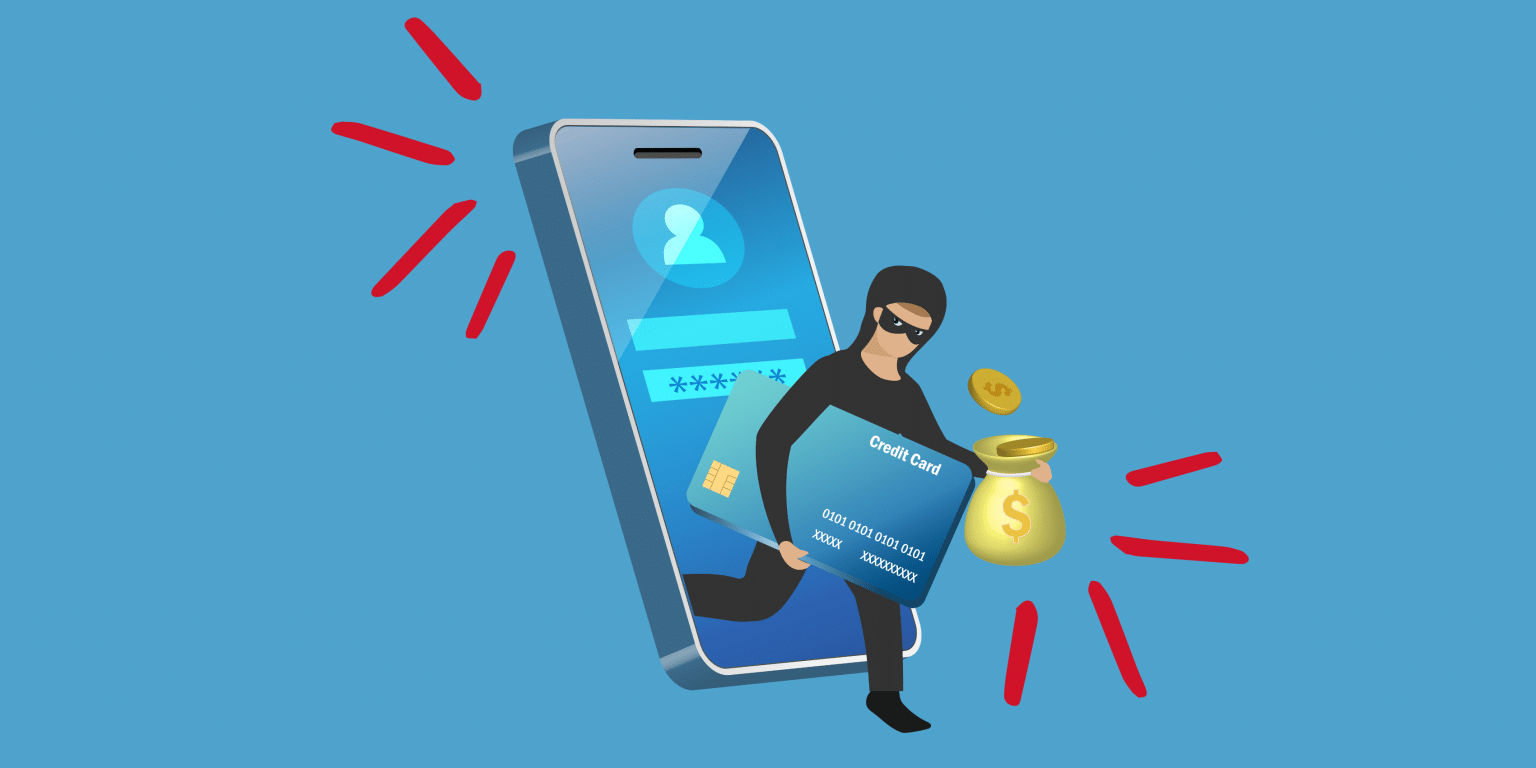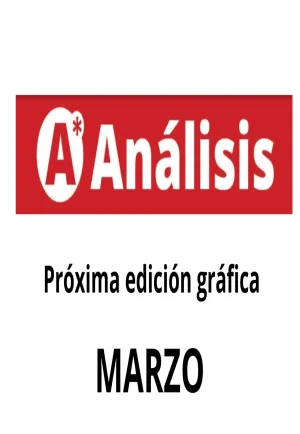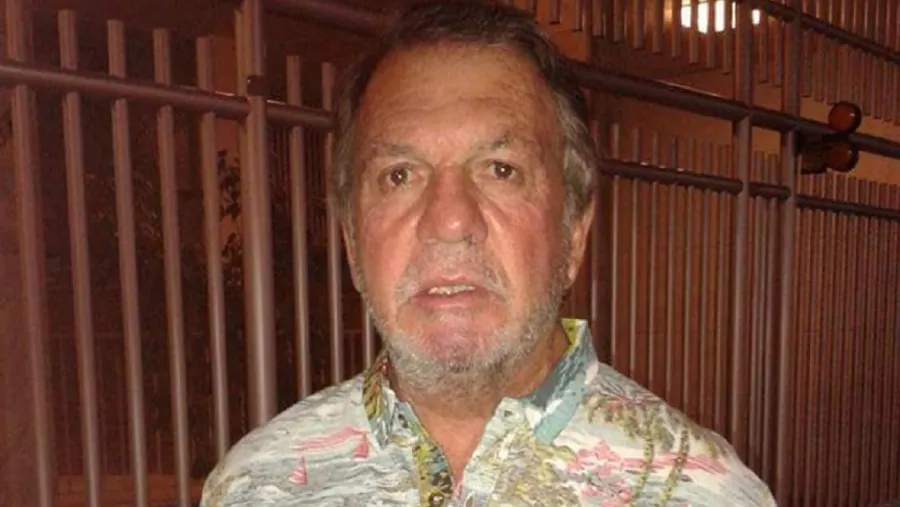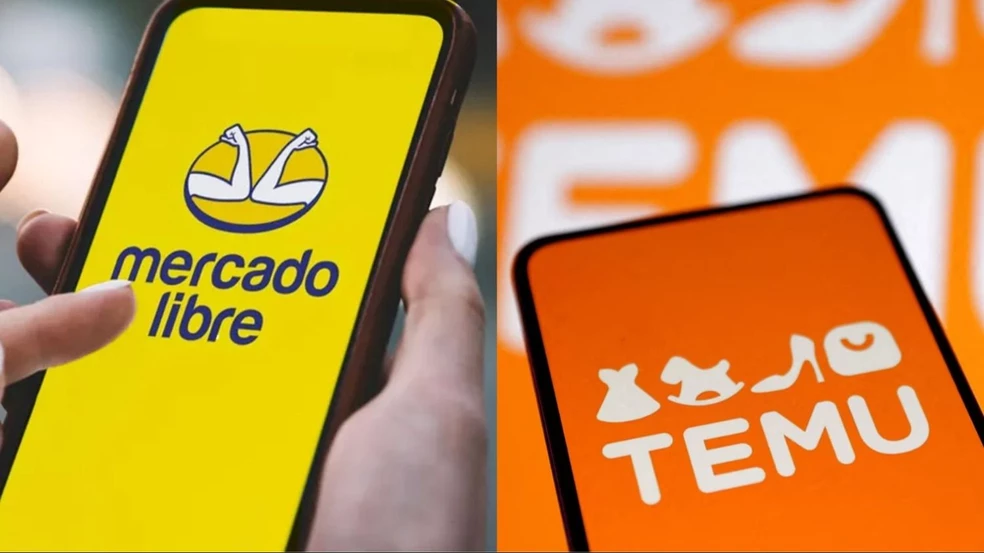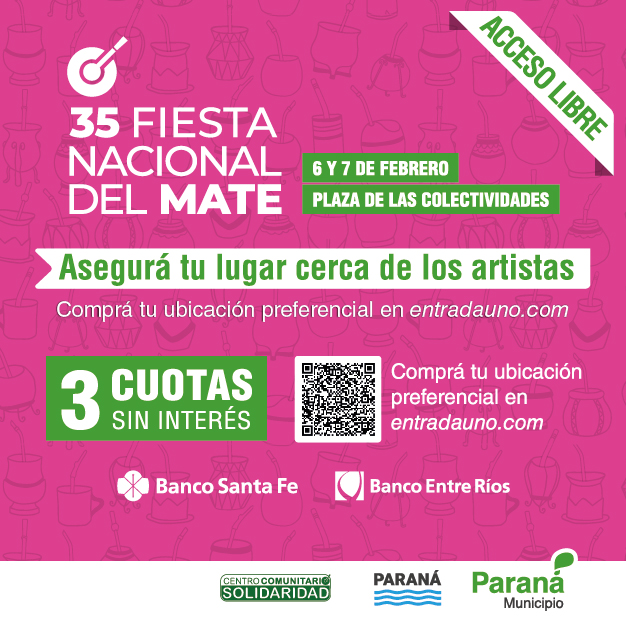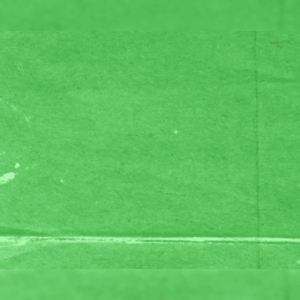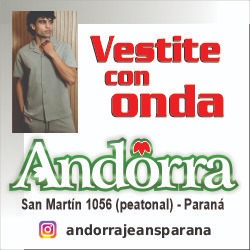Jeremías Bourbotte
Mi abuelo nació en 1934. Es un lector asiduo de novelas y, hasta hace algunos años atrás, del diario dominical. Mi otro abuelo de adopción —en realidad, abuelo de mi mujer, Betún para los amigos y no por afrodescendiente— nació en 1940. Él también acostumbra a leer diarios impresos y todavía escribe a mano recordatorios y cálculos en un bloc de notas. Desde hace unos cuantos años, ambos utilizan el celular y Betún incluso se anima a terminar sus noches viendo Netflix junto a su empleada. No han cedido, sin embargo, sus pausas y sus ademanes lentos e insólitamente persiste en ellos el gesto —hoy, en apariencia, arcaico— de escuchar al otro.
Antes de la irrupción de Internet, de los distintos dispositivos digitales y de las redes sociales y plataformas, los ojos de mis abuelos giraban en torno a signos impresos en papel mientras maduraban, con el curso de los días, quizás sin saberlo, una percepción habituada a un tiempo más bien prolongado. Hoy, en ambos conviven alternadamente la interfaz de la página con la de la pantalla.
Sin embargo, no es difícil comprobar hasta qué punto ha cambiado el tiempo asignado a una percepción respecto de generaciones precedentes. No me refiero sólo a la lectura de textos escritos, sino a cualquier forma de percepción, incluyendo tanto impresos como contenido digital disponible a través de dispositivos provistos de pantallas —celulares, televisores, tablets, computadoras, consolas de videojuegos—. ¿En qué medida nos vemos afectados o alterados por el diario ajetreo de los píxeles? ¿En qué medida orienta la forma en que pensamos, pero también vemos, olemos, tocamos, saboreamos, escuchamos?
Es sabido que nunca el ser humano se ha visto sometido a semejante exposición de estímulos informativos, la mayoría de los cuales tienden a ser breves y variados. En el medioevo, los monasterios y las primeras universidades concentraron el conocimiento hasta entonces existente; en la modernidad, los centros científicos, la escuela y el periodismo, aunque tal conocimiento no siempre tendiera a ser accesible a la sociedad en general. Hoy en día, ¡cuánta información es difundida y con una facilidad que nos parece tan natural!
Pero es curioso que, pese a la mayor disposición de datos, los usuarios se encuentren con severas dificultades para tejer un pensamiento. En este ecosistema de pantallas (la idea es de Albarello), pasamos de una noticia a otra o de una serie a otra en la televisión. Pasamos de un hit a otro en Spotify o de un escándalo político al nuevo amante de la China Suárez en Instagram. Diariamente, Tik-tok nos somete a una ráfaga de clips: el súbito scrolleo de imágenes nos transporta del mercado de Estambul a una tienda en Nueva York. La publicidad de Sprite que sugiere Facebook nos traslada a una serie de snaps cómicos de Snapchat. Youtube nos dirige hacia la nueva transferencia del Barcelona F.C. y, antes de darnos cuenta, nos demoramos en un podcast de Olga sobre la enésima aventura erótica de Wanda.
Desde que nos levantamos por la mañana hasta la hora de dormir, nos sacude un océano audiovisual, arrastrados por olas de contenidos de escasísima duración. Nuestra mente se convierte entonces en un caleidoscopio de ideas inconexas, redes rotas traspasadas por rebeldes peces multicolores, indetenibles, provenientes de dispositivos diversos que día a día moldean nuestra percepción. Mientras tanto, a causa del cambio tecnológico constante, el mundo nos lleva al galope: se suceden cambios repentinos, bruscos, que obligan a los usuarios a adaptarse y vivir según la inmediatez en un presente cuyo pasado se vuelve rápidamente anticuado y un futuro del que no se tolera que se demore demasiado.
Esta forma de percepción impacta, a mi modo de ver, en todos los órdenes. Uno de ellos es el consumo de los bienes de la cultura: la tecnología no sólo ha dado lugar a nuevas formas de la literatura, de la cinematografía y de la música sino también a modos novedosos de consumo. Se ha dicho que la música contemporánea —en especial, el trap, el reggaetón, el tecno— apunta sobre todo al estimulo físico, al ritmo, menos que a la melodía, a la armonía o a la letra de una canción. Suelen ser menos exigentes con sus oyentes que una composición de Miles Davis o de Piazzola y se suelen disfrutar a partir de un ambiente o atmósfera, de fondo. Por otro lado, ¿cuántos lectores están dispuestos hoy a sumergirse en las vastas y largas novelas del siglo XIX? Buena parte de la literatura actual piensa en un lector de textos caracterizados por su brevedad o fluidez. Rápidas, fugaces, nuestras lecturas se encuentran menos dispuestas a las descripciones minuciosas de un Balzac o un Stendhal que aquellas historias que van, por así decir, al hueso, sin mayores digresiones o ramificaciones. Al mismo tiempo, si mis abuelos supieron escuchar radioteatro o leer revistas e historietas impresas, folletines varios, cartas y documentos extensos de trabajo —cuya interpretación requería cierto tiempo así como de una ardua operación mental— en el presente no pocos espectadores ven una serie televisiva o escuchan un podcast mientras realizan otra actividad diferente, algunas de las cuales no demandan entera concentración y los realizadores incluso imaginan o diseñan productos para esa clase de atención. Mi mujer suele decir que Emily en Paris es una serie para ver mientras te pintas las uñas.
Todo indicaría que las formas culturales actuales aspiran a un consumo acotado y discontinuo, no necesariamente detenido sobre el objeto, un tipo de experiencia cultural que había caracterizado a la primera mitad del siglo XX.
Dispersos, insumimos información procedente de distintas fuentes y con escaso margen de detención. Intermitente, nuestra mente recela de tiempos dilatados y su ojo gira, a veces sin enfoque, en diversas pantallas luminosas. Inmersas entre pixeles, las ideas no terminan de tomar forma: se limitan a comentarios, opiniones, afirmaciones a medias, oraciones sin puntos o subordinadas, a menudo de estrecho vocabulario, fragmentarias como un chat, indóciles a los matices o los sentidos sutiles, requisitos de un pensamiento elaborado o, al menos, de estar presentes en el momento vivido.
¿Acaso debido a esta cultura de la intermitencia se debe el reciente interés, en Occidente, por las prácticas llamadas de atención plena o mindfulness, que sustraen la mente de la dispersión y la contraen hacia el interior?
Las pantallas, por cierto, no son buenas o malas; es erróneo moralizar la tecnología, pero sí es necesario reflexionar acerca de su empleo. Porque —nos guste o no— los dispositivos han sido diseñados por tecnócratas para orientar y, de ser posible, retener y mantener cautiva nuestra atención. En el peor de los casos, su uso abusivo engendra la adicción a la pantalla, particularmente observable entre niños y adolescentes quienes, como es lógico, tienden a ser vulnerables a la múltiple y constante exposición de sus penetrantes estímulos. Estos dispositivos fomentan la necesidad de lo instantáneo y educan en actitudes basadas en la reacción. Alimentan —como no dejan de observar neurólogos y psicólogos cognitivistas—, el parásito de la ansiedad. Al mismo tiempo, como si fuera poco, los estudios sobre alfabetización y comprensión lectora muestran que, a grandes rasgos, los jóvenes en etapa escolar presentan limitaciones o insuficiencias durante la lectura y producción de textos, lo que implica que la mencionada exposición contribuye a mermar su desarrollo cognitivo. No es descabellado suponer entonces que el uso constante de tales dispositivos puede deteriorar sus habilidades discursivas y, por lo tanto, de comprensión. Pero lo inquietante no es sólo la falta de hábitos de lectura de algunos de estos jóvenes sino de algo más radical, que pone en cuestión los cimientos de las instituciones modernas —el Estado, la escuela, la familia—: la delegación progresiva de la educación de los niños y de los adolescentes en quienes diseñan las tecnologías digitales. Quizás sean ellos —más que un cura, un docente, un escritor, un periodista o incluso sus propios padres— quienes ejercen hoy en día un mayor influjo en la formación de sus hábitos.
Sin duda los medios de comunicación históricamente han contribuido a orientar a los usuarios y al modo en que éstos representan el mundo y tal principio no exime a los impresos. No obstante, me pregunto si las pantallas, a diferencia de éstos, no terminan por incentivar un hambre de estímulos breves, aunque escasamente significativos, los cuales impiden, por su propia duración, la posibilidad de elaborar un concepto o de lograr una comprensión más refinada de las emociones, impresiones o sensaciones que habitan nuestro cuerpo y nos contentan con la saciedad de una satisfacción provisoria. ¿En qué medida semejante estimulación del ojo y de la neurona impide la ampliación de la conciencia sobre uno mismo y sobre el mundo? Porque, que yo sepa, pensar es demorarse. Sentir es detenerse.
En un mundo todavía más acelerado que el que describiera Marshal Berman en su conocido Todo lo sólido se desvanece en el aire, pareciera que vivimos sometidos a la ley de la inmediatez. Impacientes, reacios a la espera, vivimos como si no tuviéramos tiempo. Y el acto de resistencia frente a esta adversidad radica, precisamente, en darnos tiempo: para leer, para dormir, para meditar, para estar con otros o a solas, para caminar, para no hacer nada (que no significa estar tirado en un sillón viendo una comedia de Adrián Suar) …
(*): Licenciado en Letras, especial para ANÁLISIS.