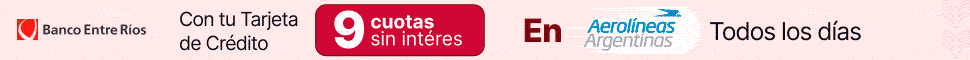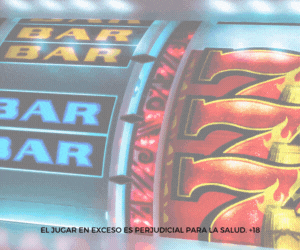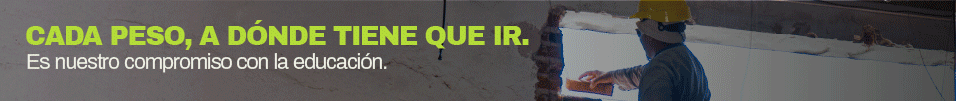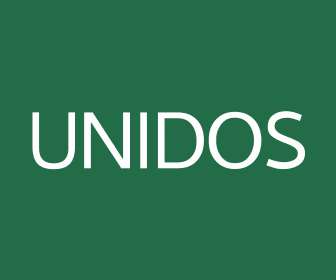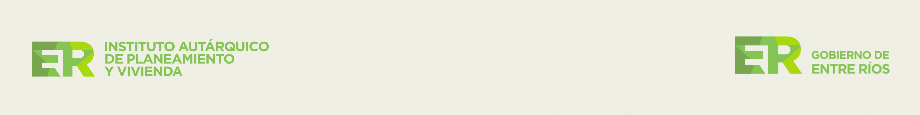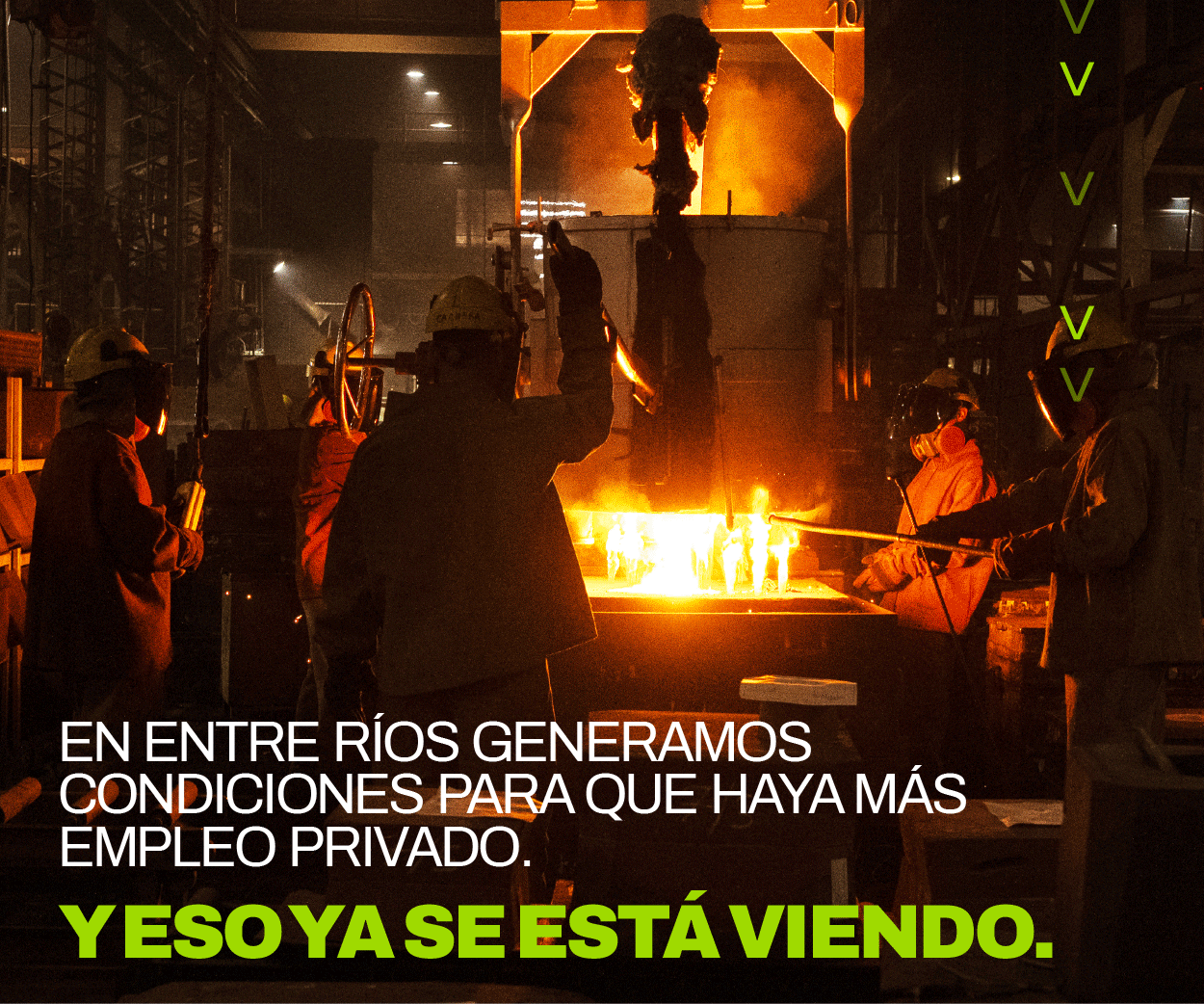Pero fue algo significativo porque recuerdo esa angustia, esa presión mental. Lo primero que pasaba por mi mente era el miedo a crecer. En aquella película, los protagonistas crecían y su amistad se terminaba. Lloraba con desesperación abrazando mi oso, Teddy. No podía imaginar una vida donde yo no durmiera con ese peluche, el cual me acompañaba hace mucho tiempo. Pensar en aquella separación, hoy en día, me parece algo absurdo, ya que el juguete está en un estante mirándome pacíficamente como todos los días. Pero el simple recuerdo de aquel entonces, cuando ya no sabía qué hacer para calmarme, me sigue agobiando.
Lo siguiente en mi jovial e inexperta mente fue la muerte. Los protagonistas no morían, pero el pensamiento de abandono y de soledad que sentía mirando el largometraje enseguida me llevó a aquel recóndito lugar sin respuesta aún en la mente humana. Me levanté de mi cama y miré los inmóviles cuerpos de mi hermana y mi tía. Los ojos me dolían y hasta me empezó a doler la cabeza. Mi tía se despertó, sacó la película y se dedicó a calmar esos sentimientos tan oscuros que había experimentado, que irrumpieron la ignorante inocencia de un niño de 6 años.
Y ahora, cuando pasaron ya 9 años de aquel suceso, la misma alarma suena en mi mente, pero ya no está mi aquella mujer mayor para calmar mis sollozos y decirme que todo está bien. Yo debería estar ahí con ella diciéndole que todo está bien. Pero no puedo, porque no lo creo. Hace ya una semana que está internada y la visité dos veces, todas ellas sin temor alguno a perderla de ninguna manera. Pero era el único en toda la familia que realmente lo creía. ¿Habrá sido alguna estrategia de mi mente para no entrar en crisis? No lo sé y dudo saberlo a ciencia cierta algún día, pero hoy fue cuando escuche a aquella doctora de ojos claros y cabello rubio hablar de una manera horrible y despreciable, sin que le tiemble la voz y afirmar que los riesgos de muerte eran más altos que nunca.
Nos enteramos que su corazón fallaba mucho tiempo atrás, pero nunca había escuchado las cosas tan crudas y reales. Nunca lo había sentido así, nunca lo había aceptado realmente. Y fue un golpe duro. Disimulé las lágrimas porque había gente cerca y no me sentía preparado para nada más. Ni un abrazo, ni una mirada tanto de compasión como de incomprensión. Apenas terminó el parte médico, me fui afuera con la prima de mi mamá y me senté. No podía concentrarme al mirar, tenía los ojos perdidos. Y mi mente solo explotaba de recuerdos tristes y sensibles, los cuales pegan de igual manera cuando escribo esto. Cuando era chico y me contaba cuentos para que me duerma, o cuando me peleaba con ella por cosas sin sentido. ¿Era eso lo que quería recordar de ella?
Y sentí una amargura, un peso en la cabeza que no se iba y no se fue. La gente pasaba enfrente mío y yo no la miraba, estaba tan perdido en la pata de la silla, aquella silla que de tener ojos, habría ciertamente visto más gente sufrir que yo en lo que me queda de vida. Pero cuando terminé de azotarme psicológicamente con aquellas penas sin remedio, solo pude ponerme peor. Porque vi a una mujer riéndose con su marido casi enfrente mío. Y lloré más. ¿Cómo puede la gente seguir con su vida cuando yo estoy estancado, con un cuchillo en el corazón que no deja de romperme cada vez que latía? Y odie a esa mujer, y a las enfermeras y los médicos. Odie a todos los nenes chiquitos, religiosos y a los animales. Odie a todo ser vivo que fuera ignorante de la pena que yo estaba sintiendo y que no tenía ningún otro remedio que el tiempo que se negaba a pasar.
Y en medio de tantas energías mezcladas, recibí el primer abrazo con ánimos de reconfortarme desde aquella noticia. Graciela, mi prima (digamos), me abrazó por más tiempo del que cualquier abrazo puede durar. Y yo la abracé y finalmente lloré tanto como tenía que llorar, mirando la nada misma y con la mente asfixiada. Y pensé en su dolor, en su forma de ver las cosas. Ya había presenciado muertes otras veces. ¿Era yo peor que ella por eso? ¿Acaso yo estaba agrandando las cosas y realmente debería concentrarme en lo que piensan los otros? Pero no me importó. Nunca me importó todo eso desde un principio, ya que cuando me pongo empático con los demás siempre me pongo mal. Y ahora no tengo tiempo para concentrarme en el dolor de los demás.
El abrazo no terminaba y mi respiración era más irregular que las mareas en pleno Océano Atlántico. No me gustaba entregarme así, pero lo hice porque lo necesitaba. Y diferencié que no era la misma angustia que había sentido cuando me peleaba con alguien o las cosas no salían como yo planeaba. Era aquella misma angustia que me rompió por dentro cuando era chico, mirando esa película por igual de triste, realista e inocente.
Y a pesar de ya pasaron horas, sigo llorando. Sigo despreciando como cada persona sigue su vida sin darse cuenta de lo mal que la estamos pasando. Sigo despreciando las campañas políticas, al ver que la gente se preocupa por administrar un país y no por la gente del mismo país. Odio sus promesas falsas, sus sonrisas, su falsa caridad, odio todo de ellos. Pero también me odio a mí, por haber perdido tiempo, por no haber ido más seguido, quedarme durante el parte médico y porque ya todo se fue a la mierda me odio por odiar tanto.
Pero es inevitable y a pesar de que ineludiblemente algún día todo esto va a ser un recuerdo, actualmente no puede odiarme por mucho más ni menos que por eso.
Autor: Francisco Ruiz
Fecha de Nacimiento: 30/09/2000 (14 años)
Mail: ruiz_francisco@outlook.es