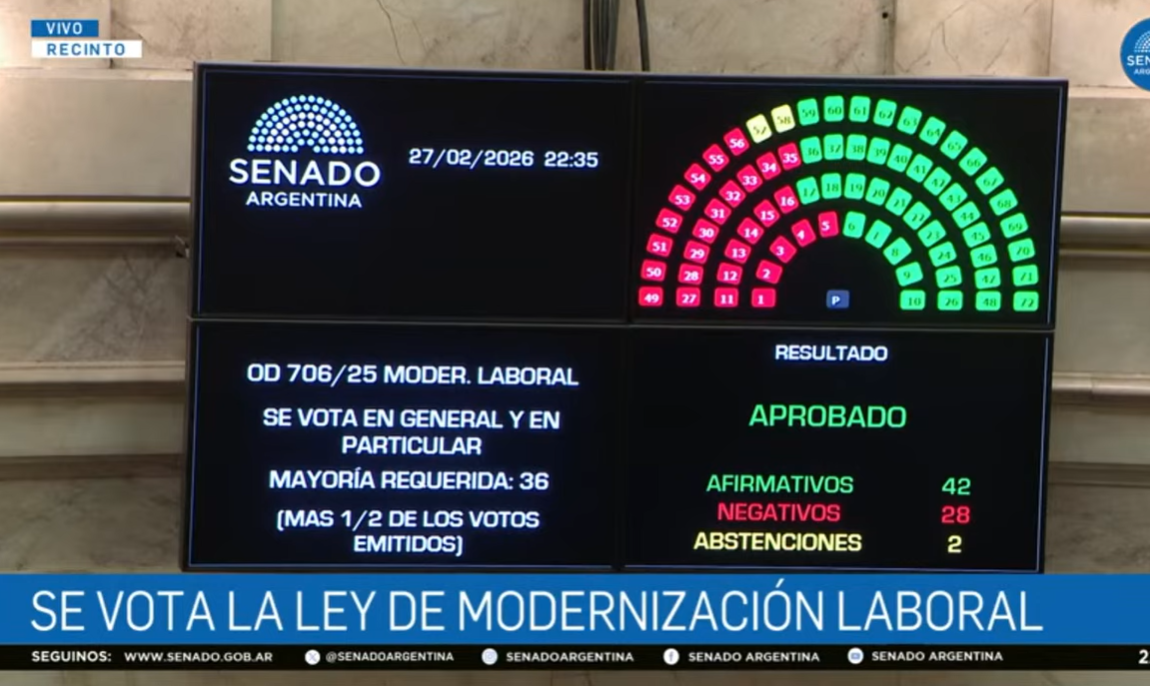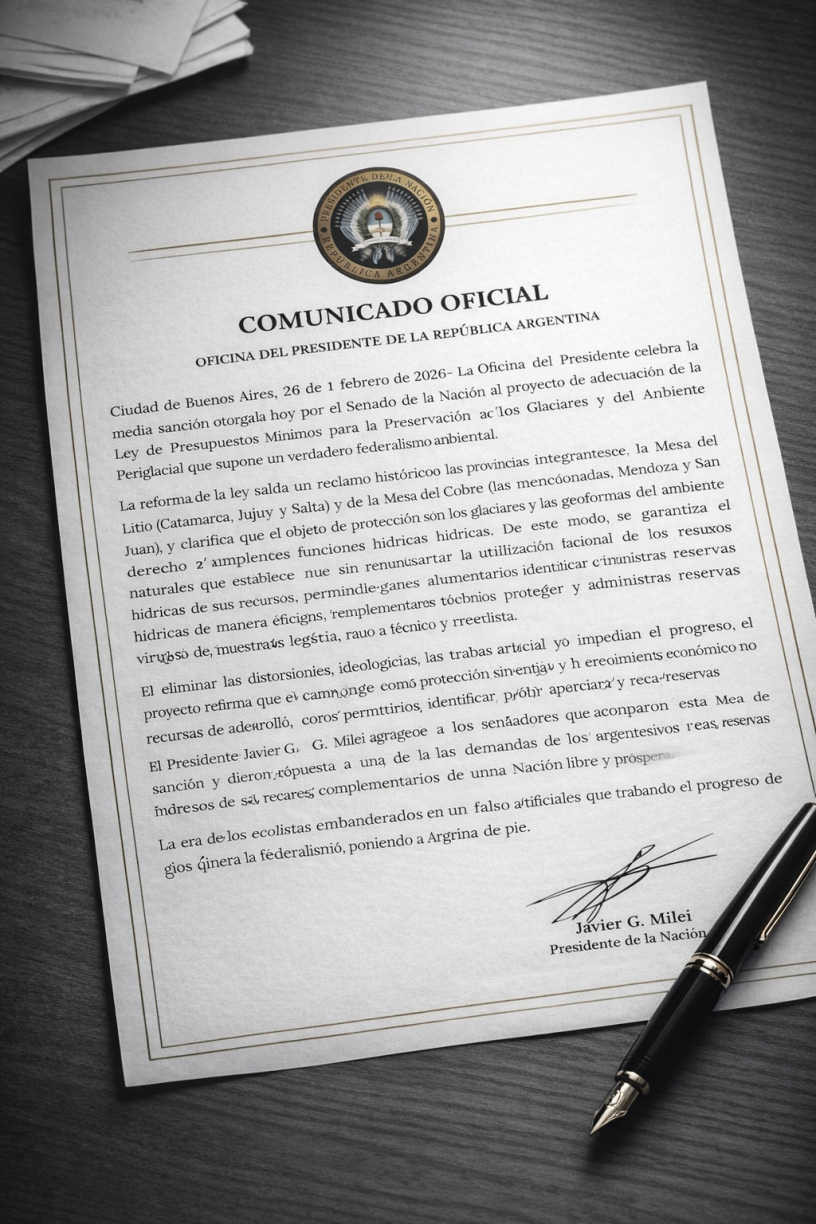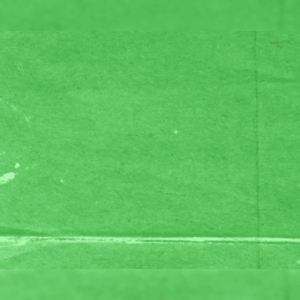Por Antonio Tardelli
¿Qué tiene que ver la ley del ministerio público con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias?
En principio, nada.
La respuesta sería que una ley, que siempre es una decisión política que establece prioridades y subraya unas preocupaciones por encima de otras, puede desencadenar efectos electorales. Puede la ciudadanía, en efecto, votar a favor o en contra de un gobierno por la orientación de una determinada legislación.
Pero no es exactamente el punto.
La ley de ministerio público queda ahora asociada a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias porque la oposición (la de Juntos por el Cambio) amenaza con bajarse del acuerdo alcanzado en su momento para postergar el cronograma electoral en virtud de las dificultades que plantea la pandemia.
La postergación del proceso (llevar las primarias a septiembre y las generales a noviembre) era una preocupación del Poder Ejecutivo. Por un lado estaba la necesidad sanitaria: se supone que, cuanto más tiempo transcurra, mejor será el estado de salud de la población.
Por otra parte asomaba la necesidad política: cree el oficialismo que en mayor medida podrá recuperar su alicaída imagen cuanto más agua corra debajo del puente.
Son hipótesis, conjeturas, especulaciones, en un país que carece de calendario para las buenas noticias, calendario para la llegada de las vacunas y calendario para alcanzar con el extranjero (FMI y Club de París) una serie de acuerdos necesarios para su economía.
Se pactó hace algunas semanas el corrimiento de las elecciones.
Pero además el oficialismo (sobre todo por las preocupaciones específicas que desvelan a la vicepresidenta Cristina Fernández) necesita cambios en el ministerio público fiscal.
El cargo es ejercido por Eduardo Casal, quien sucedió a la muy controvertida Alejandra Gils Carbó, espada del kirchnerismo en Justicia Legítima y en el programa de copamiento del Poder Judicial que se ocultaba bajo la consigna de su democratización.
Para designar un procurador se necesitan los dos tercios de los votos del Senado.
Por eso –exactamente por eso– seguimos sin nombrar al nuevo procurador.
Pareció en algún momento que el nombre de Eduardo Rafecas alcanzaba el consenso necesario. Pero no sucedió.
Los problemas para designar (se exigen mayorías especiales) se verifican no sólo porque oficialistas y opositores no se ponen de acuerdo sino también porque las diferencias (de matices y de perfiles, de sesgos y de personalidades) alcanzan incluso al oficialismo.
Los dos Fernández, Alberto y Cristina, carecen de un nombre que los satisfaga absolutamente a ambos.
CFK, por caso, no quería a Rafecas, el candidato de Alberto.
Pero la oposición denuncia: pretenden avanzar sobre la Justicia.
Insiste: quieren imponer un fiscal adicto, que no impulse investigaciones contra el poder.
Quieren, enfatiza la oposición, acotar la independencia de los fiscales.
En ese punto estamos. Ahí estamos trancados. Sin una situación de normalidad en el instituto de la acusación y sin cronograma electoral claro.
Se complica el punto porque la negociación asocia temas absolutamente desvinculados entre sí: la oposición de Juntos por el Cambio ata la postergación del calendario electoral a la marcha atrás del oficialismo en la reforma del ministerio público.
Se conforma así un escenario de eventual negociación. Es un cuadro que en la Argentina se da de manera harto infrecuente. No siempre se negocia. La falta de negociación tiene que ver muchas veces en que ella, la negociación, es innecesaria. En realidad, únicamente los gobiernos no surgidos del PJ están urgidos por la negociación permanente.
Le ocurrió a Raúl Alfonsín, a Fernando de la Rúa y a Mauricio Macri: no tenían de su lado a la mayoría de los gobernadores y sus espacios políticos se hallaban en minoría en el Senado. Por tanto, estaban obligados a negociar todo el tiempo con la oposición peronista.
En general, las administraciones justicialistas no están forzadas a negociar. Cuando gobiernan controlan gran parte de las provincias y (casi siempre) ostentan la mayoría en las dos cámaras del Parlamento. Las mayorías especiales que reclaman los dos temas de la coyuntura (ministerio público y primarias) colocan al gobierno peronista, ahora sí, en la obligación de explorar consensos.
Ocurre también que la sociedad civil desconfía de los acuerdos que los políticos sellan entre sí. Tiene motivos para la desconfianza: hay ejemplos de que algunos de esos acuerdos terminaron siendo, en rigor, meras componendas; o sea, pactos refrendados por motivos oscuros, diferentes de los enunciados.
Pero hay también en este rechazo un cierto desdén a la práctica misma de la negociación. Sucede que, al fin y al cabo, la negociación es lo contrario del combate.
La negociación es lo contrario de la guerra. Es la antítesis de la imposición.
Marcada por movimientos arrasadores y liderazgos potentes, hay en la cultura política nacional cierta propensión a pensar la cosa pública como el escenario ideal para las imposiciones y los mandoneos.
Se identifica a la autoridad como el uso arbitrario del poder. En fin, como autoritarismo.
Todo ello confluye para que se desconfíe de los acuerdos, sobre todo de los que mezclan asuntos de materia tan variada (como es una ley de ministerio público con las primarias abiertas en tiempos de pandemia). Pero debe insistirse: es negociación o es imposición. Es mandoneo o es acuerdo.
Es cierto que los acuerdos no garantizan éxitos. No suponen la certeza de llegar a buen puerto: los productos de los acuerdos pueden ser de mejor o de menor calidad.
Pero en cualquier caso tienen la ventaja de que comprometen a todos, o a casi todos, en las decisiones que se adoptan.
Todos se vuelven un poquito más protagonistas y un poquito menos espectadores.
Mal que les pese a los exégetas de la grieta, los acuerdos vuelven más democrática a una nación, y contribuyen a la idea, no exenta de verdad, de que la sociedad efectivamente se autogobierna sin tutores ni patrones.
(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS.