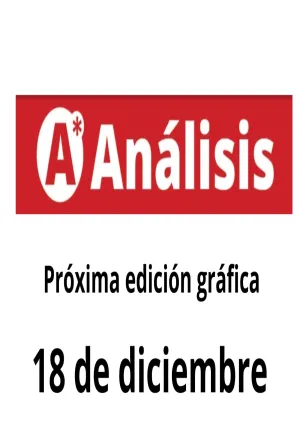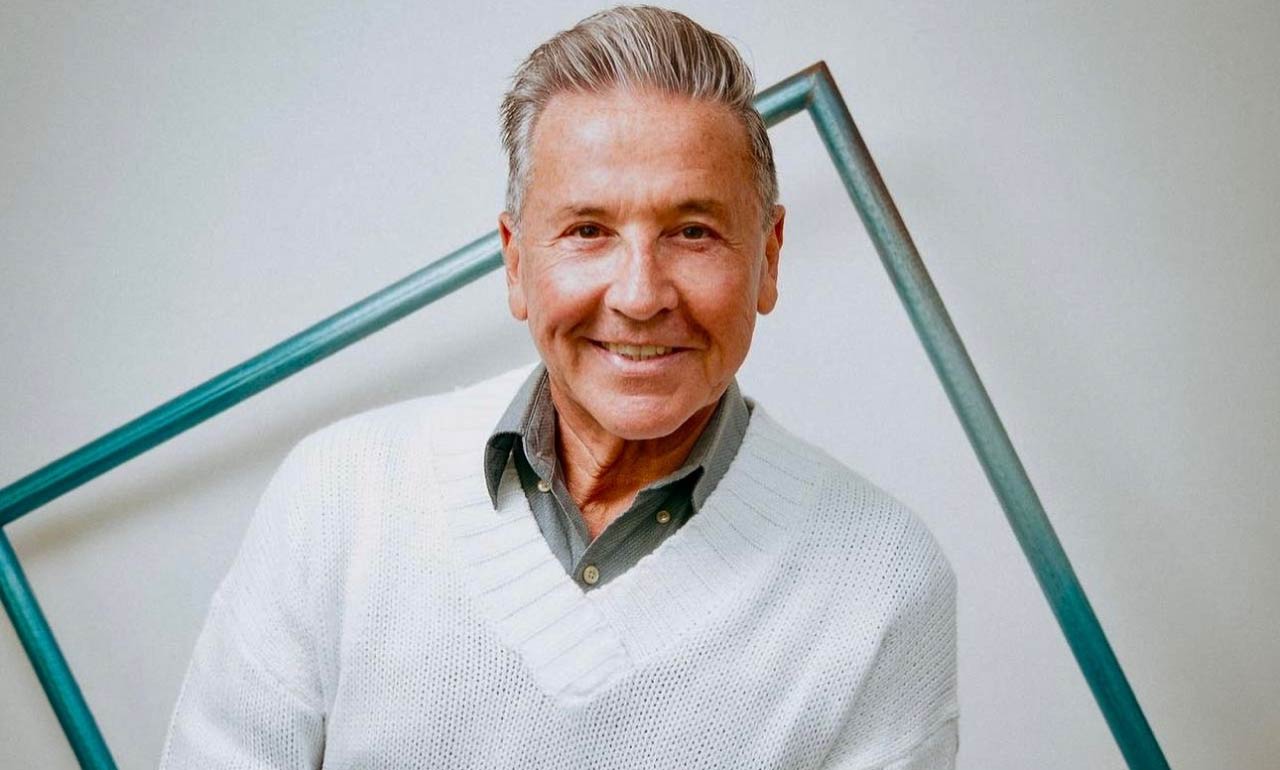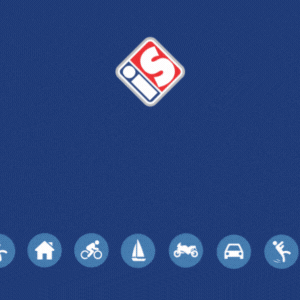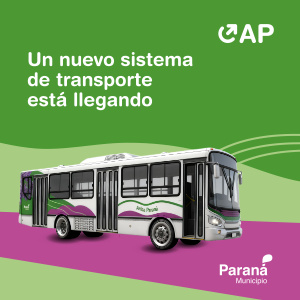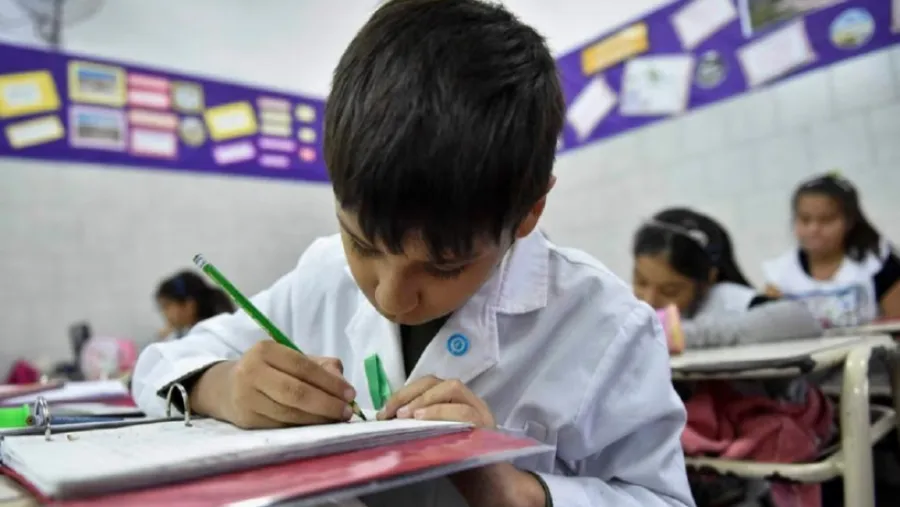
(Foto ilustrativa)
Por Carmen Úbeda (*)
El 6 de julio de 2017 se publicó el mismo artículo que aquí se reproduce. Creemos que su nueva difusión constituye un aporte y no una ostentación de las verdades que contiene. Esta contribución consiste, en principio, en recordar las tres décadas perdidas en la alfabetización de nuestros niños y jóvenes. Además, explica y renueva el método que hoy la provincia de Santa Fe ha elegido para aplicar su plan “Raíz”. El sistema remite directamente a la excepcional lingüista Ana María Borzone, a quien el exgobernador socialista Miguel Lifschitz destacara con su aplicación en Rosario que corroboró en tres meses su efectividad. Con el único alarde que esta gestión nacional puede hacer en el campo educativo que es el de la ignorancia, el Ministerio convertido en Secretaría dio “libertad” a las provincias para la elección caprichosa del método a aplicar. En educación, los particularismos regionales se dan naturalmente, pero es potestad del organismo nacional con acuerdo del Consejo Federal indicar un sistema común a la Nación.
La olvidada
Casi nadie la nombra. Menos aún reconocen sus irremplazables virtudes. Es una belleza a la que se conquista con dificultad, es un camino de resistencia para los que eluden el esfuerzo de conseguirla. Escasos son aquellos que se atreven a enfrentarla y ni bien lo hacen se enamoran. Cuando le temen, se privan de su inagotable poder de seducción.
Ella, la olvidada, no es una mujer a la que parecen aludir las líneas anteriores. Es el sendero inevitable que los seres necesitan recorrer para alcanzar el género humano. De lo contrario, están condenados a nacer con los atributos del genoma que distingue a la especie, pero muy probablemente a morir como simios. Su pasaje por el tiempo, quizás, no deje huellas. Se verán forzados a vivir en la dificultad y el dolor más opresivos que si la hubieran conquistado. Una esclavitud que no será individual porque también arrastrará, contagiará y dañará a otros. Ésta que parece una hipérbole desmesurada es la tenue sombra de los estragos ruinosos provocados por su ausencia.
La innombrada y sustituida por una metáfora en los párrafos anteriores es la experiencia más vívida que hace al humano serlo: la educación. Sustantivo que pretende abarcar lo inabarcable. Sin embargo, el aprendizaje constituye un progreso que, aunque dure toda la vida, tiene sus cimientos en los primeros pasos. Son múltiples los modos de comenzar esa arquitectura continua, pero su hacer más tangible comienza por “leer” y entender el mundo y, al mismo tiempo, “escribirlo”.
El ser humano se educa mediante imponderables gestos de su etnia, su cultura, su entorno social y su ámbito familiar. Lo dicho y lo no dicho. No obstante, el proceso de alfabetizarse es la condición ineludible para acceder a nuevos conocimientos, a la evolución de sus emociones y a la toma de conciencia. Aunque en ámbitos lamentablemente reducidos, el método de alfabetización fue un acalorado tema discutido durante décadas, en especial las tres últimas, en un pasado próximo, no parece haber sido tema opinable. Los abuelos de las actuales generaciones aprendían a leer y, por consiguiente, a escribir en escasos tres años. Asimismo, no llegaban al educador polémicas sobre entrecruzamiento alguno de corrientes que lo hicieran dudar de su práctica (desde Sarmiento, que lo designaba rápidamente como silabeo para, una vez superado, llegar al significado). Si se consultara a un grupo de octogenarios, corroborarían que así fue su aprendizaje. Si al mismo tiempo se revisara el método de antaño, podría comprobarse que fue aplicado ése al que hoy tildan de mecanicista, conservador, autoritario y otros calificativos donde se mezcla lo técnico y lo ideológico. Lo irrefutable es que esos abuelos leían y escribían de corrido en tercer grado, muchos de los cuales no llegaban al sexto. Es inimaginable asegurar que el maestro llamara a este método con la denominación científica que hoy da lugar a dichos, entredichos, marchas y contramarchas.
Riñas peligrosas
Conciencia fonológica es la corriente de alfabetización descartada hace más de treinta años en éste y otros puntos del planeta por la psicolingüística (escuela que se ancla en los postulados de Jean Piaget). El primero consiste en comprender el principio alfabético y la combinación de sonidos, primer contacto del niño con el lenguaje. Se trata de ir descubriendo la correspondencia entre el sonido (fonema) y su imagen gráfica (la letra). Voltaire poéticamente lo anticipó, “Escribir es una pintura de la voz”. No se niega su aplicación mecanicista o conductista, más innegable es aún, que ningún niño en la actualidad está capacitado para leer de corrido luego de tres años de aprendizaje. Tampoco lo hacen los adolescentes en la escuela media o los ingresantes a los niveles terciarios y universitarios. Lo corroboran la prueba internacional PISA y la nacional Aprender. A decir verdad, estos sondeos destacan la imposibilidad en la interpretación de textos, pero va de suyo que, para que semejante operación del pensamiento se concrete, es condición necesaria lo que parece una vulgar y obvia verdad: saber leer. Es indudable que para interpretar textos la técnica no es suficiente, por eso se remarca su carácter de necesario. El otro método que hoy se aplica, basado en la psicogenética, la etnolingüística, la psico y la sociolingüística, precisamente prioriza los estímulos del entorno para enfrentarse al proceso de alfabetización a partir de episodios vitales y experiencias personales de escritura. Paulo Freyre fue su mentor más prestigioso que arrancó del analfabetismo a millares de brasileños. Con frecuencia, solía ironizar con que saber leer o escribir era exponencialmente más complejo que lo que ridiculizaba como el simple ba, be, bi… “Leer no es un acto de consumir ideas sino de recrearlas”. Lo lamentable es que hoy se desestime el “simple” ba, be, bi, sin el cual es imposible acceder al texto y menos aún interpretarlo. Explicar todas las alternativas técnicas de los métodos resultaría, quizás, tedioso para el lector. Se trata aquí de acercar algunos elementos básicos para que aquellos que deben comprometerse con la alfabetización de hijos, alumnos, ciudadanos puedan formular una conclusión.
Enamoramiento
En otros artículos especiales para “Análisis” relacionados con este tema, se describió la composición del actual Ministerio de Educación de la Nación y alguno de los episodios que pintan esta gestión. Recién asumidos ministro y equipo, presas del susto frente a los resultados de las pruebas PISA (imposibilidad de leer e interpretar un texto, fenómeno con el que se desayunaron, cuando éste se viene evidenciando en, por lo menos, tres generaciones), convocaron a la lingüista Ana María Borzone del CONICET, con 45 años de investigación en la materia. Sus crudas expresiones no se hicieron esperar “El sistema ha fracasado” (se refería al aprendizaje de la lectoescritura). “Perder cerebros es perder vidas”, afirmó con el auxilio de la neurociencia argumentando que el método vigente contraviene la plasticidad neuronal y que, cuando se produce esa desnutrición neurológica, es irreversible. “Después es tarde”. Una sentencia a primera vista temeraria si no se atienden las razones esgrimidas: para aprender a leer es necesario recurrir a la atención voluntaria y a la memoria (facultades casi despreciadas por cierto esnobismo educativo en su lucha contra el enciclopedismo que era legítimo combatir, claro que sin anular el uso imprescindible de la memoria). “Los chicos no aprenden simplemente porque no les enseñan” fue uno de los enunciados que concitó el anatema de una muchedumbre docente y sindical. Ana María Borzone fue señalada con el temido calificativo dada nuestra historia reciente: autoritaria, ella y su método. Tampoco en esa oportunidad se hizo esperar “Confunden metodología con ideología”. De ahí en más y, según sus propias palabras, se lanzó a una pelea que la dejó hablando en el desierto. “El método de la conciencia fonológica exige muchas y permanentes intervenciones del maestro muy precisas”, deslizando sin sutileza la indolencia de los defensores del otro método por carencia de actualización, por falta de constricción al trabajo y al compromiso de enseñar. La lingüista, quizás, aluda a que con el método psicolingüístico la intervención del docente es escasa y que los chicos leen y escriben “a como dé”, generando quistes de equívocos muy difíciles de extirpar. Antipático, pero no menos cierto, es que la enseñanza exige el agotador ejercicio de repetir y repetir. Más agradable es quedarse en la zona de confort y sólo mirar lo que los chicos hacen. Si para ellos el aprendizaje significa dificultad, error, equivocación y corrección, (de por sí abrumadores), para el docente, la enseñanza demanda auxilio, indicación y presencia permanentes. La férrea postura de esta investigadora conquistó al equipo de Esteban Bullrich, en la opinión de quien escribe, más por su estilo que por el método largamente probado con éxito en innumerables aplicaciones con niños de sectores vulnerables (villas y comunidades aborígenes). Fue el punto de partida para que con esos ligeros entusiasmos defendidos apasionadamente como verdades absolutas, toda la planta ministerial decididora se lanzara a defender el cambio radical en el aprendizaje de la lectoescritura y lo comunicaran simultáneamente a la prensa. Eran los primeros meses de la actual gestión y el convencimiento ganó las decisiones del equipo.
Arrepentimiento
Luego de un semestre de preparativos y formulación de deseos, en el ardiente avatar de las paritarias, hubo un cambio intempestivo de los equipos técnicos y un desmantelamiento en todas las direcciones de los distintos niveles. El final del enamoramiento había ganado la voluntad del ministro y sus leales equipos se congelaron en el quietismo anquilosante de no innovar, silenciosamente o amparados por el bullicio viciado de las paritarias. Esteban Bullrich se corrió del conflicto haciendo mutis o mostrando cara de “yo no fui”. “… que cada provincia pague lo que pueda.”, atino a manifestar eludiendo el compromiso de la Nación y la ley de 2006. Fueron largos 17 días hábiles de paro sin que ninguna de las partes en la provincia de Bs. As. discutiera de otra cuestión que no sea el salario. Y así fue siempre. Nombran al pasar la calidad educativa, pero no acercan ningún cómo alcanzarla. Al mismo tiempo, se sumó la demanda de los docentes universitarios cuyos haberes no son indignos, son humillantes e insultantes. El ministerio “sin cartera” y sin escuelas, pero sí responsable de las universidades nacionales nuevamente se corrió. Se verá qué postura adoptará el nuevo ministro reemplazante, Alejandro Finocchiaro, que en la provincia mantuvo una actitud amablemente irreductible con el salario y a poco de iniciarse la campaña electoral sorprendentemente lo aumentó un 27% y otros beneficios. Lejos y pronta a amarillearse quedó la megalómana Ley MAESTRA, un plan decenal que postulaba 108 (¡!) objetivos entre los que se destacan la construcción de más de 10.000 aulas y otras miles de salas y, y, y… “Una rotunda exageración imprecisa”, dijo Gustavo Iaies, “que el ministro se calme y arme una estrategia diferenciadora para soluciones prontas porque ‘se puede’” (palabras más, palabras menos). La controversia entre métodos parece haberse acallado. Un debate teórico entre constructivismo y conductismo, entre progresismo y conservadurismo absolutamente estéril, ridículo y equívoco porque ninguna de las dos corrientes responden a su adjetivación. En las aulas, los resultados y el fracaso escolar continúan sumados a la deserción, el ausentismo, la desorganización, el desorden y otra palabra condenada por la estupidez: la indisciplina. “Las nuestras son las aulas más desordenadas del mundo”, insiste Gustavo Iaies, en tanto, el neurocientista Facundo Manes (tan adulado por los mismos que desconocen sus advertencias) repite con tañido de campana que “es imposible el aprendizaje en el desorden, el ruido y la desorganización” y que un “ambiente” escolar así alimenta el síndrome generalizado de déficit atencional e hiperactividad dañosa. Mientras, los docentes más preocupados por la falta de resultados positivos, confiesan con temor que “tenemos los libritos escondidos (se entiende, sobre el método de conciencia fonológica) para no sentir la mirada del colega que se opone”. Como siempre la controversia, el espíritu discutidor y la ausencia de diálogo académico siguen perdiendo tiempo y cerebros. Las autoridades del sistema que se corren no sólo de su responsabilidad salarial sino de la que incumbe a la calidad educativa, los docentes negados al cambio y reacios a ser evaluados, las familias que delegan su rol específico como proveedoras de valores, las sociedades que pasan de represivas a permisivas en un parpadeo son las causas inobjetables de éste y otros fracasos endilgados graciosamente a la “Generación Z” (si dominan o no la tecnología es irrelevante cuando no pueden leer, escribir y menos interpretar un texto porque esa incapacidad implica, sin eufemismos, anulación del pensamiento). Perdone el lector las repetidas alusiones a las palabras del uruguayo estadista en alpargatas. Es que resultan irreemplazables: “a los docentes no se les puede pedir que arreglen los agujeros que hay en el hogar”, las responsabilidades son de los que “echaron vida al mundo”… “A los educadores hay que exigirles que enseñen a leer, a escribir y a obedecer para algún día poder mandar”. Ahora no hace falta buscar paliativos sino soluciones (porque es probadamente factible). El analfabetismo funcional en el que se encuentra más del 70% de la población estudiantil puede revertirse. ¿No se le ocurre a la autoridad competente favorecer el acercamiento de los métodos y alcanzar una combinación de los dos enfoques? Es no sólo factible sino probado gracias a los hallazgos de la ciencia. Una ligera explicación: la actividad del cerebro humano es tanto analógica (serie infinita de posibilidades y matices) como digital (relación finita y binaria). Una letra es irrefutablemente A o es B, no hay matices (relación neuroeléctrica, digital). Sus combinaciones para alcanzar el significado son infinitas (relación neuroquímica, analógica). Disculpas a los científicos por vulgarizar a tal punto los conceptos… Es el esfuerzo por explicar para los interesados (desde un imperativo categórico debería ser toda la sociedad), la certeza de que un chico o un adulto puede leer y escribir en tres meses (SIC referencias anteriores) o con seguridad en tres años. Viene bien recordar que el método de conciencia fonológica es el aplicado tanto en Finlandia como en Cuba y que el psicolingüístico fue desterrado hace dos décadas en EE.UU. En Rosario, Santa Fe, hay experiencias de alfabetización cuyos resultados se logran en tres meses y es el método cubano.
La ley del padre
De ninguna manera se pretende provocar con los anteriores ejemplos el estéril debate sino propiciar el acuerdo y la combinación de los dos enfoques. Además, hacer conscientes a autoridades, docentes, familias de cuál es la prioridad: educar al mismo nivel que alimentar. También, ahuyentar prejuicios y temores respecto del “ambiente” necesario para aprender cuya naturaleza define las “malas palabras” orden, disciplina, obediencia, organización... Condiciones ineludibles para la salud del aula y para la vida en sociedad. Prejuicios que no logran desterrar los argumentos de decenas de científicos y pedagogos. Corre por estos días un neologismo psicologista que nuevamente lleva a la confusión: normopatía, utilizado como antónimo de sociopatía. El nuevo concepto pretende advertir exageradamente sobre las consecuencias tan peligrosas como su opuesto. El normópata puede llegar a poner en acto conductas que ocasionen el mismo daño que el que no se aviene a la norma. ¿Quién puede estar en desacuerdo si se trata de una psicopatía? No obstante, poner a circular esa denominación en una sociedad día a día más entrópica, caótica y disfuncional es sencillamente echar leña al fuego y despertar el recrudecimiento de temidos extremismos. Aunque todos los mencionados son factores concurrentes, aquí urge retomar la cuestión de origen. El analfabetismo total o funcional se puede solucionar YA. Vuelvan el docente, las autoridades del área, las familias en lo posible, a los dichos de los por todos admirados “Los analfabetos son carne de matadero: se los utiliza para denostar al poder enemigo y se los sacrifica cuando ya no se los necesita” (Umberto Ecco) o “Leer es lo mejor que me ha pasado en la vida” (Mario Vargas Llosa) o “ Lee y conducirás, no leas y serás conducido” (Santa Teresa de Jesús), para satisfacer todas las ideologías y los credos. Entiéndase esta retahíla de citas no como alarde memorioso de erudición o como estúpida colección de sobrecitos de azúcar. Es la humilde emulación del grito de una extraordinaria lingüista, Ana Ma. Borzone “¡Perder cerebros es perder vidas!” La educación parece no ser importante ya que en todas las consultas figura entre las últimas preocupaciones de la sociedad argentina. ¿Es este desinterés involuntario o deliberado por ingenuidad, negligencia o mezquinos intereses? Un observador consciente advertirá que los resultados son criminales.
(*) Especial para ANÁLISIS