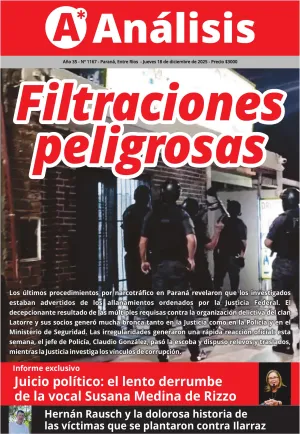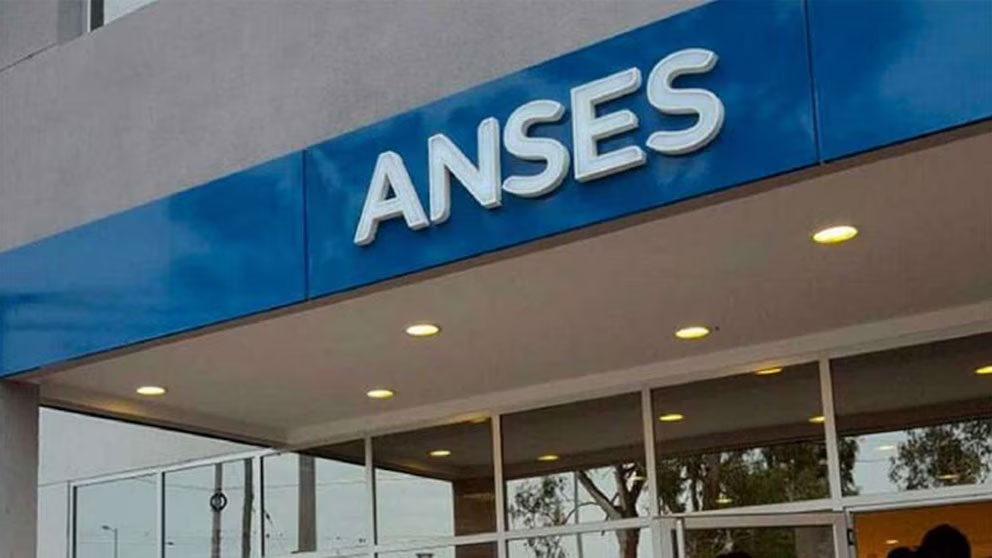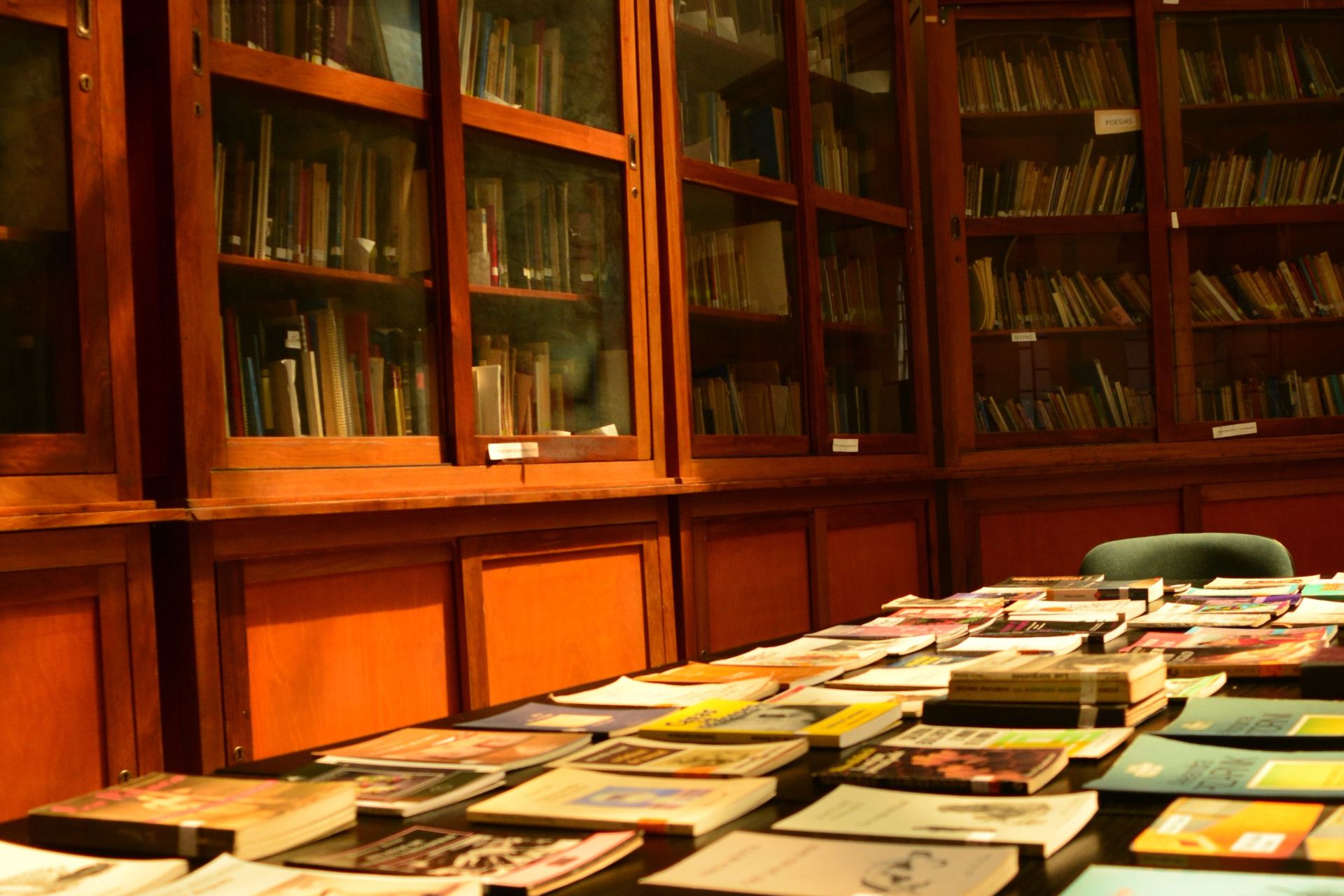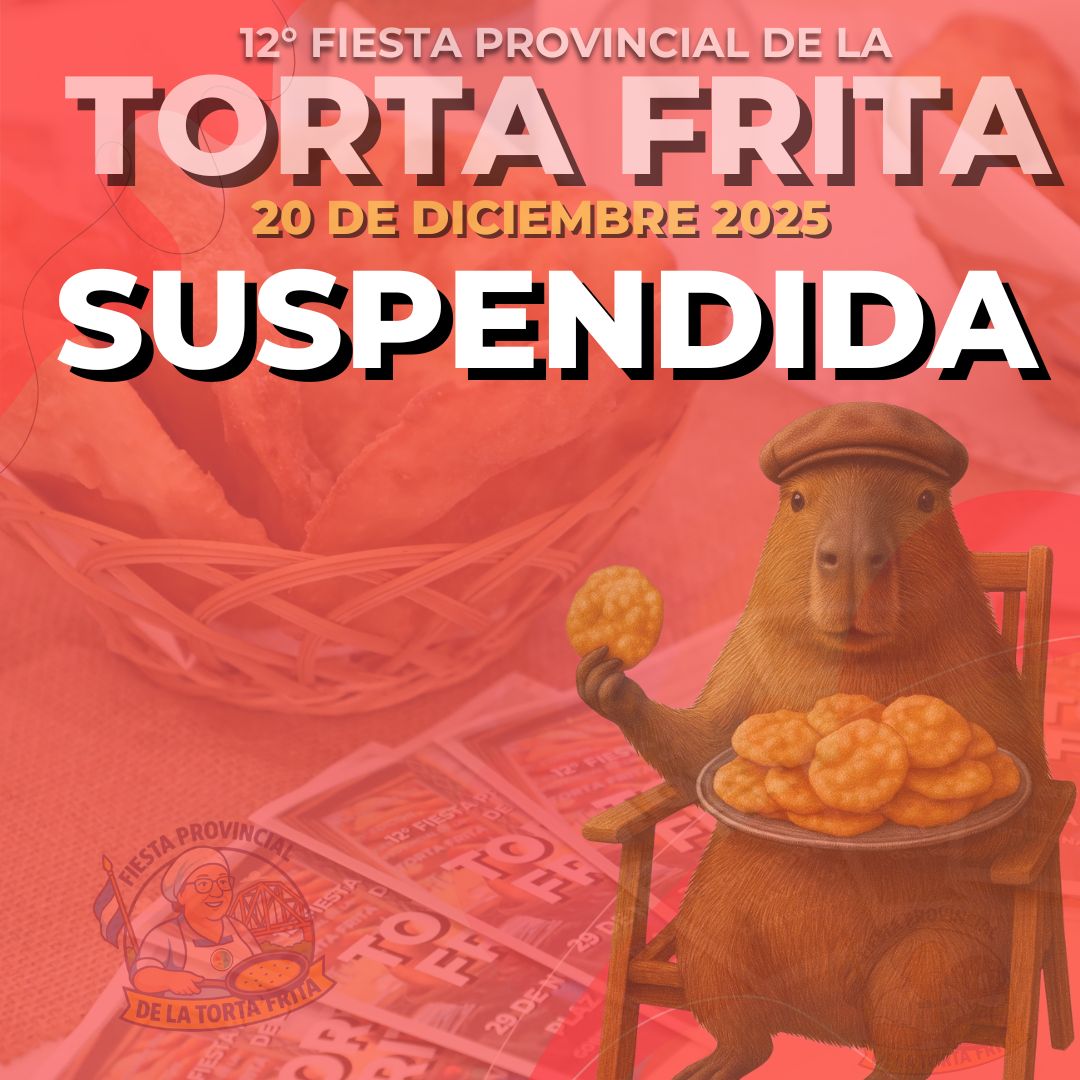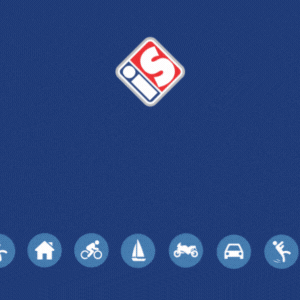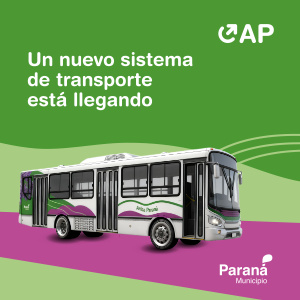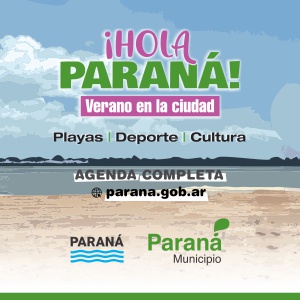Se parte de la concepción de que la construcción de liderazgos no es un problema sólo sociológico, psicosocial ni de género, pero a la vez que lo contienen como fenómeno, el que nos ocupa posee otros agregados concomitantes, que se expresan en el disvalor que la construcción de liderazgo en la prostitución entraña. Dicha premisa surge de la percepción que se tiene acerca de la representatividad de las mujeres en situación de prostitución.
La construcción de liderazgos femeninos es un problema social y político. La devaluación de la representatividad política recae mayoritariamente sobre la clase dirigencial, pero en particular entre quienes han tenido la responsabilidad de conducir instituciones públicas.
La experiencia de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina) se inscribe en las experiencias de agremiación de un colectivo devaluado como lo constituye el de las meretrices.
Su grado de representatividad social y política le deviene de la aceptación consciente de sus despliegues laborales en la vida pública cual es EL EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN.
El anclaje en la escena pública requiere por tanto un esfuerzo subjetivo que lleve a vencer las dificultades culturales de hacer consciente algo prohibido.
La sociedad utiliza para su clasificación las actividades propias de la reproducción y en ella incluye a la mujer dentro del ámbito doméstico como tarea reproductiva, la maternidad, el cuidado y protección de los hijos, la pareja, los ancianos. La tarea de ser dadora de placer, aparece en su invisible anonimato, siempre y cuando, no se constituya ésta en una tarea política destinada a desnudar la hipocresía y la doble moral.
Instalar el debate en la vida pública del lugar devaluado que ocupan algunos de sus miembros no es tarea sencilla a la hora de poner en palabras, lo que usualmente aparece escamoteado y es la disociación entre mujeres buenas y mujeres malas.
El imaginario social reconoce como logros la reivindicación de los derechos femeninos, toda vez que tiendan a generar un plano de igualdad frente a los derechos sociales y políticos. No aparece la misma claridad respecto de las formas como socialmente se atribuye valor a la CONSTRUCCIÓN DE LIDERAZGOS FEMENINOS ANCLADOS EN LA TRANSGRESIÓN.
La idea de problematizar la aparición en la escena pública de LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN va en la línea de comprender los obstáculos y facilitadores que para la tarea política encuentran las mujeres, en especial aquellas que integran un colectivo mayoritariamente estigmatizado. Recuérdese que Dolores Juliano Corregido en su investigación sobre la prostitución en Barcelona, encontró que se trata del colectivo más excluido antes que el de toxicómanas y migrantes.
Pensar la tarea política de las mujeres va de la mano de vencer estereotipos que la ubican en el plano de las pactadas (Amorós 1998), pues si de ello se trata, no quedaría lugar para el juego político de los pactos a construir.
La visibilidad política de LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN, rompe con el designio que las mujeres somos pactadas por los hombres, a partir de sus intereses.
LA PROBLEMATIZACIÓN DE LOS LIDERAZGOS FEMENINOS en este sentido apunta a poner en la escena pública las RELACIONES ENTRE LOS GÉNEROS EN LA PROBLEMÁTICA DE LA PROSTITUCIÓN.
Se intentará pensar LOS PACTOS ENTRE LOS HOMBRES CLIENTES, PROXENETAS, POLICIAS Y LAS INSTITUCIONES POLICIALES (LEYES, REGLAMENTOS), como la materialidad que sostiene la emergencia de los liderazgos femeninos en la prostitución.
Dicha materialidad surge de la percepción que las mismas mujeres en situación de prostitución tienen acerca de las relaciones de explotación a las que son sometidas.
Dichas relaciones de explotación se expresan en las “racias” a las que son expuestas, vejámenes que tienen que soportar, pues denunciar a la Policía suele tener un costo en términos subjetivos muy alto.
El grado de concientización alcanzado en la experiencia de AMMAR, lleva a sostener a su dirigente que el Estado es el máximo proxeneta, aquel que mediante la multa que se les cobra entra en el circuito de las ganancias para el propio Estado.
Decíamos que no se alumbra la posibilidad de CONSTRUCCIÓN DE LIDERAZGOS FEMENINOS sin la cuota de sufrimiento que conlleva el reconocimiento público de una tarea que se realiza en la intimidad de la vida privada de las personas.
Retomando la palabra de Elena Reynaga decimos “la sociedad nos culpa porque trabajamos con eso tan privado EL SEXO”.
Por tanto reporta la incursión en la vida política de las meretrices un doble mérito, vencer la resistencia que implica asomarse a la vida política por parte de las mujeres y por otro, justamente levantar las banderas de la reivindicación por aquello que la sociedad condena.
No se sale indemne de semejante apuesta, pero lleva implícita la carga de rebeldía e indignación que toda LUCHA POLITICA ENTRAÑA.
LA CONSTRUCCIÓN DE LIDERAZGOS FEMENINOS conlleva una perspectiva epistemológica y política de la cual no se quiere abdicar, y es reconocer que “los paradigmas afectan poderosamente la manera en que comprendemos la realidad que nos rodea y determinan la forma en que tratamos a los demás. Cuanta mayor conciencia tengamos de nuestros paradigmas básicos, de los mapas con que hemos aprendido a movernos en el mundo, de los códigos internalizados, mejor podremos percibir qué pasa realmente y podremos enfrentar más productivamente los conflictos y establecer mejores relaciones, así como explorar nuevos ámbitos”. (Lamas; 1999).
Si partimos de la idea de que liderazgo es la capacidad de generar seguidores, asumir el propio potencial de liderazgo implica aceptar una responsabilidad dentro del grupo o movimiento. La necesidad de construir un liderazgo político nos obliga a confrontar la diversidad entre mujeres, tanto en la diferencia de poder como en las capacidades, asignando igual valor a capacidades distintas. Reconocer la heterogeneidad no obsta para querer estar juntas en un proceso de transformación. Desmontar el entretejido político masculino necesita de una estrategia de relación y de comunicación entre mujeres, una nueva solidaridad no complaciente, un affidamento.
Hacemos nuestra la pretensión política que afirma “un cuerpo de mujer no garantiza un pensamiento de mujer, un pensamiento de mujer puede nacer solamente de la conciencia de la necesidad de las otras mujeres. Este pensamiento es producto de las relaciones”. (Bocchetti, 1990).
Es por ello que se retoma la importancia de pensar en los soportes subjetivos, históricos sociales, de devenir de una construcción política alternativa que entraña LA CONSTRUCCIÓN DE LIDERAZGOS FEMENINOS EN AMMAR CTA.
Las paradojas del cuerpo y las palabras
“El cuerpo sufre la acción de la historia y, en consecuencia, de la clase social a la que pertenece. En las relaciones de clase, el sujeto y su cuerpo son reglados, bloqueados por las instituciones. Las culturas subalternas desarrollan estrategias de resistencia que permiten desbloquear lo corporal” (Piñero, 1996). Nos adentramos con la cita precedente a interrogantes que han despertado pistas interesantes para el analisis en el presente informe y se trata de complejizar la mirada acerca de los cambios de paradigmas que implica poner el cuerpo sexuado en la prostitucion y poner la palabra en la lucha politica.
De qué hablan las mujeres que se prostituyen en la calle cuando comienza su proceso de agremiación?. De qué hablan las mujeres que se prostituyen en la calle cuando enfrentan el orden instituido, expresado en leyes, en posiciones políticas de los funcionarios?. Cómo enfrentan las barreras ideologicas que les marcan que lo que hacen es un delito?. Cómo cultivan la transgresión como una estrategia política. Cómo se apartan de las normas y pese a ello consiguen adhesiones?. Cómo enfrentan el estigma de ser condenadas y sin embargo resurge la energía para enfrentar la condena?. Muchas de estas preguntas son un proceso de elucidación colectiva que nos proponemos como investigadoras, siendo consecuentes con nuestra apuesta que el conocimiento es emancipador, toda vez que alumbre lo que el cono de sombra de la dominación se encarga de negar que existe.
La fuerza de la denuncia de atropellos a los derechos humanos de circular libremente por las calles era decodificada por los funcionarios como un exceso de parte de la policía. Se marcaba que la prostitución en las calles era un delito por lo tanto la detención por parte de la policía era justificada, “eso si, denunciable si hubiera agresión, violencia, vejámenes, amenazas”, la policía debía detenerlas “con cortesía”. Ese quizás fue el primer puntapie de rebeldía, personal y colectiva.
Las violaciones, torceduras de brazos, tirones de pelo, intimidación con la portación de armas y uniformes, no alcanzaba a persuadir a los funcionarios en que era violación a los derechos humanos. Fue preciso seguir las pistas de sus propias sugerencias “hagan la denuncia de esos hechos y aglutínense, en forma individual no dará resultados”.
Cuando se trabaja en la calle y se está sujeto a las reglas de juego del azar, del riesgo inminente, de la actitud de vigilia, de la urgencia de que lo peor ya ocurrió y es tener que darles de comer a los hijos, nada puede ser peor. Ello prepara el aparato psíquico para la lucha. Mabel Burin trabaja la asignación del deseo hostil en la edad mediana de la vida.
De la hostilidad del medio social que las obliga a enfrentar todos los riesgos, el de la calle, la policía, los proxenetas, los clientes, el riesgo de enfrentar la opinión publica es el menor. Comienza asi la lucha, lucha por persuadir, lucha por desnudar situaciones, lucha por despejar enemigos y por tanto conquistar adherentes.
Como esta lucha es discursiva, de atribución de valores, de interpretación de las necesidades (Frasser, 1994), es que se gana o se pierde pues es una lucha por la interpretación, es una lucha por la asignación de sentido, es una lucha por nombrar la realidad y por ultimo, asignándole sentido, nominar a cada quien en el lugar que le corresponde.
Dolores Juliano sostiene que “existen las fronteras que construimos socialmente, las demarcaciones invisibles u ostentosas a partir de las cuales generamos grupos “diferentes” de seres humanos. Estas fronteras constituyen lo que Bourdieu y Passeron (1970) denominaron “arbitrarios culturales” en la medida de que podrían colocarse en otros sitios y marcar otras inclusiones y exclusiones, pero una vez que existen se presentan a nuestros ojos como naturales o inevitables”.
Lo natural o inevitable es colocar a las prostitutas en el lugar del delito, mientras que el accionar de la policía se coloca en el lugar del deber ser del cumplimiento de la ley. Ese arbitrario cultural se rompe, cuando se demuestra que la policía viola, la policía usufructua del cuerpo de las mujeres. Ese arbitrario cultural se desdibuja, cuando no puede colocar a las prostitutas en el lugar de las delincuentes, cuando a la policía le quitan la facultad de reprimir la prostitución.
La lucha discursiva por nombrar la realidad de las mujeres en situación de prostitucion que están en la vía pública contó con adherentes importantes, a veces invisibilizados pero que están, que no pueden dejar de reconocerse como aliados de las mujeres, son todos los varones y las mujeres, militantes anónimos que con su fuerza emancipatoria ubicaron en otro lugar a las mujeres que se prostituyen.
Como toda lucha discursiva no podemos atribuirle triunfos a personas concretas pero si debemos reconocer quiebres de discursos hegemónicos otrora dominantes, como el de la iglesia “con su pretensión de excomunión de los legisladores que votaron a favor de la ley que modifica la incumbencia de la policía”. O como el de ciertas vertientes jurídicas penalizadoras de la pobreza.
Otro quiebre apreciable es el error de diagnóstico sostenido por los funcionarios que apostaron a levantar la “opinión silenciada” de presuntos opositores a la modificación de la incumbencia policial. Esos presuntos opositores no pueden dejar de evaluarse como tales en las capas medias de mujeres que ven en la prostitución las claves de competencia afectiva para sus “matrimonios burgueses”.
El tránsito de lo privado a lo público. El valor de la militancia
No cabe dudas que empresas como estas tienen un alto costo subjetivo. El primer costo subjetivo es el ser colocadas en el lugar de las “locas”. Muestra de ello es el parangón que puede realizarse con el films de Eduardo Aliverti “Sol de noche”, locas las madres, locas las putas. Locas las mujeres que se atreven a desnudar lo que debe quedar oculto. “Olga”, en el films citado, queda sola, sola con su pancarta en la plaza de Libertador San Martín, Ingenio Ledesma, Jujuy. Sola de toda soledad, porque la amenaza de la locura la enfrenta al estigma de la diferente, de lo cual hay que alejarse.
La sociedad no da saltos en el vacío, da saltos en medio de las contiendas, minúsculas, pequeñas, pero que dejan huellas. La lucha por el discurso se hace desde un lugar, que es precisamente uno de los elementos determinantes del conocimiento posicionado.
Se sostuvo en la investigación “Aproximación a la Problemática de la Identidad de la Mujer Popular”, que las mujeres realizaban un tránsito del ámbito privado al público, del cual hoy podemos dar cuenta en este trabajo como una apuesta a la transgresión.
Si las mujeres en situación de prostitución han sido ubicadas en el “claustro de genero” (Nencel, 2000), este tránsito del privado al público implica un desdibujamiento del claustro de género femenino en la prostitución. Lo que menos se espera de ellas es que difundan sus saberes en el ámbito público, menos aún que se alíen con otras mujeres y realicen una militancia que erosione el “claustro de género” masculino, es decir descubrir las claves que anudan la subjetividad masculina.
El valor de las prácticas discursivas masculinas se asienta en el poder en el ámbito público, competir por el discurso acerca de cómo nominar la sexualidad masculina tiene un alto valor erosionador de “verdades consolidadas” en la intimidíd de los vinculos, desnudado en este trabajo como los vínculos prostituta-cliente.
Las mujeres en situación de prostitución ponen el cuerpo en cada relación, lo arriesgan frente al Sida y otras enfermedades de transmisión sexual, arriesgan su subjetividad vulnerada por lo que le pasa al cliente.
Pero paradójicamente los hombres que ponen la palabra en la Cámara de Diputados y Senadores también ponen el cuerpo a las acusaciones de las prédicas mas conservadoras que bregan porque los claustros de género dejen limpitos e inmodificables a unos y otros. A las “putas” en el lugar desvalorizado por una opción condenable y a los Legisladores en el lugar valorizado por defender los principios de la “convivencia pactada”. Por un momento, aunque ya no podrán consolidarse los contornos claros y excluyentes, las mujeres en situación de prostitución fueron un poco legisladoras del cambio y los legisladores un poco “maternizados simbólicamente” por las prostitutas.
EL CUERPO EN LAS LUCHAS COTIDIANAS
Bourdieu sostiene que lo social existe dos veces, en las cosas y en el cuerpo. Lo social hecho cuerpo, lo leemos en los “rostros duros de la modernidad”. El cuerpo fragilizado, dolorido y adaptado a las adversidades es un cuerpo en movimiento, expresa el “devenir siendo”, que puede encontrarse en el cuerpo de una mujer en situación de prostitución.
Braidotti habla del cuerpo como “un mosaico de piezas desmontables”, si bien en el imaginario social de la prostitución aparece el cuerpo como la escena donde se despliegan todo tipo de fantasías, creemos que justamente el cuerpo adquiere el valor de la totalidad, no puede desmontarse por piezas, dado que la función placentera y gratificante no repara en el cuerpo reproductivo, en el cuerpo orgánico y su función procreativa. El cuerpo de la prostituta es vivido como totalidad, piernas “gruesas”, muslos carnozos, dan contorno a una figura donde el cuerpo esta totalizado, no puede desagregarse por partes porque su función esta provista de la totalidad al servicio del placer del “otro”.
Paradojas de la vida, el cuerpo de la madre-esposa contrapuesto al de la prostituta es un cuerpo visibilizado por el hombre como un cuerpo demandante. En la tríada madresposa-cliente-prostituta es posible leer la microfisica del poder de las mujeres y la macrofisica del poder patriarcal. El cuerpo de las mujeres para los clientes suele aparecer como un cuerpo portador de diferentes insatisfacciones o “quejas”, aquellas que se transforman en la barrera intersticial entre los parteners. El cuerpo de la esposa demanda ser atendido, el cuerpo de la “prostituta”, se ofrece cual “labios entreabiertos”. El cuerpo sexuado femenino aparece como una incógnita para los hombres, aquella paradoja que les lleva a preguntarse por “lo que quiere una mujer”. (Bocchetti, 1996)
El cuerpo de la mujer madresposa suele aparecer incorporado en los relatos como un cuerpo casi “infantilizado” por la rutina. Ese cuerpo al cual se mira pero no se ve. Un cuerpo que acompaña la rutina diaria, que se comparte en la cotidianeidad pero sin embargo un cuerpo que casi no es penetrado. Por contraste con ese cuerpo, a veces, ridiculizado, avergonzante, aparece la figura de la prostituta, quien sin ser portadora de una “belleza armoniosa”, despierta la pasión y el deseo del cliente.
Estas conjeturas sobre la macropolitica de subjetividades patriarcales la leemos como interrogantes que se actualizan en el vínculo prostituta-cliente, aquel que es portador de la necesidad de mantener un orden, estandarización, clasificación de los cuerpos deseantes. En uno y otro caso, el de las mujeres en situación de prostitución y el de los clientes, la astucia del patriarcado esta en escamotear las causas que llevan a los hombres a pagar por sexo y a las mujeres a vender su “fuerza de trabajo”. La modificación o alteración de esta dupla deseante, la del hombre por “pagar” y la de la mujer por “vender”, hacen poco propicia la posibilidad que la prostitución sea parte del pasado, de las prácticas sociales y discursivas superadas.
Así como en erótica, la proyección deseante del cliente, cimenta en la cotidianeidad su fascinación por el encuentro con una prostituta. La descarga pulsional se realiza en un encuentro de media hora pero su repertorio erótico se despliega desde el momento mismo de la satisfacción preparando el terreno para el próximo encuentro. Tal cual un cántaro que se derrama, esa energía no se pierde sino que se invierte, pues preanuncia lo que esta por venir. Puede decirse que todo hombre ha pasado por la experiencia material o imaginaria de “estar” con una prostituta. Lo interesante sería proporcionar las claves para que dicho encuentro no sea degradante para uno de los integrantes y enaltecedor para la estima del otro.
En la convicción de que en la redistribución justa de lo que nos pertenece, esta la clave de la realización es que se formulan estos interrogantes como pistas desde donde retomar la complejización a futuro.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
AMOROS, Celia, Espacio de los iguales, espacio de las idénticas. Notas sobre poder y principio de individuación, Arbor, Madrid, 1987.
BADINTER, Elizabeth, XY, la identidad masculina, Grupo Editorial Norma, Bogotá, Colombia, 1993.
BAJTIN, Mijail, “El problema de los géneros discursivos” en: Estética de la creación verbal, Siglo XXI, México, 1982.
BOCCHETTI, Alessandra, Lo que quiere una mujer, Colección Feminismos, Ediciones Cátedra, Madrid, 1996.
BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Loic, Respuestas por una antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1995.
BURIN, Mabel, Estudios sobre subjetividad femenina, Grupo Editor Latinoamericano, Colección Controversia, Buenos Aires, 1987.
CHACON, Patricia y otras, “ De la diferenciación entre lo público y lo privado como estrategia patriarcal. La invisibilización del trabajo de las mujeres”, Ponencia presentada en las II Jornadas de Investigación La investigación en Trabajo Social en el contexto latinoamericano, FTS, UNER, Paraná (E.R.), Octubre de 2003.
GUBER, Rosana, El salvaje metropolitano. A la vuelta de la antropología posmoderna, Legasa, Buenos Aires, 1991.
HARAWAY, Donna, “Saberes situados: el problema de la ciencia en el feminismo y el privilegio de una perspectiva parcial”, en: CANGIANO, Maria del Carmen y DUBOIS, Lindsay (comp.), De mujer a género. Teoría, interpretación y práctica feminista en las ciencias sociales, CEAL, Buenos Aires, 1993.
HARDING, Sandra, Ciencia y feminismo, Morata, Madrid, 1996.
HELLER, Ágnès, Historia y vida cotidiana, Grijalbo, México, 1985.
INFORME DE AVANCE PROYECTO “RELACIONES DE GÉNERO EN LA PROSTITUCIÓN. CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE NUEVAS SUBJETIVIDADES”, Facultad de Trabajo Social, Area de Investigación, 2001-2.
JULIANO CORREGIDO, Dolores, Informe sobre prostitución en Barcelona, Mimeo, 1999.
LENARDUZZI, Zulma y VALLEJOS, Adriana, “Mujeres, feminismo y género en la producción de conocimiento científico”, en: Revista Ciencia Docencia y Tecnología, Año VII, Nº 12, UNER, Concepción del Uruguay, 1996.
LENARDUZZI, Zulma, Trabajo presentado al Seminario Los aportes de la Filosofía del Lenguaje a la pedagogía, Maestría en Educación, Facultad de Ciencias de la Educación, UNER, 2000 (Mimeo).
LEON, Emma, Usos y discursos teóricos sobre la vida cotidiana, Anthropos, España, 1999.
MUJERES AL TIMON, Publicación de Centro de la mujer peruana Flora Tristán, México 1999.
NENCEL, Lorena, Mujeres que se prostituyen. Género, identidad y pobreza en el Perú, Ediciones Flora Tristán, Perú, 2000.
PROYECTO DE EXTENSIÓN. “MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN. MULTIPLICADORAS EN LA PREVENCIÓN DEL HIV SIDA”, Facultad de Trabajo Social, UNER, 2002.
ROBIN, Regine, “Conferencia III- Historia oral e historias de vida. Pierre Bourdieu y la misere du monde”, en: Identidad, memoria y relato. La imposible narración de sí mismo, Secretaría de Postrado, Facultad de Ciencias Sociales, CBC, Bs.As., 1996.
TAJER, Débora, “ El caso Victoria de V. O la “V” de Victoria. Historia de vida, proyecto social y subjetividad” en: Fernández, Ana María (Comp.), Las mujeres en la imaginación colectiva, Piados, Bs.As., 1993
VALLE, Teresa del, Andamios para una nueva ciudad. Lecturas desde la Antropología, Cátedra, Madrid, 1997.
VALLEJOS, Adriana, “Los cuerpos de las mujeres: saberes y propuestas”, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, Entre Ríos, 1998 (mimeo).
VOLNOVICH, Juan Carlos, "'Las figuras femeninas que transitan por el análisis entre los varones '' en: Página WEB Psicoanálisis, estudios feministas y género, Bs. As, 2003.
WEST, Candace y ZIMMERMAN, Don H., “Haciendo género”, en: NAVARRO, Marysa y STIMPSON, Catharine (Comps.), Sexualidad, género y roles sexuales, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1999.
�