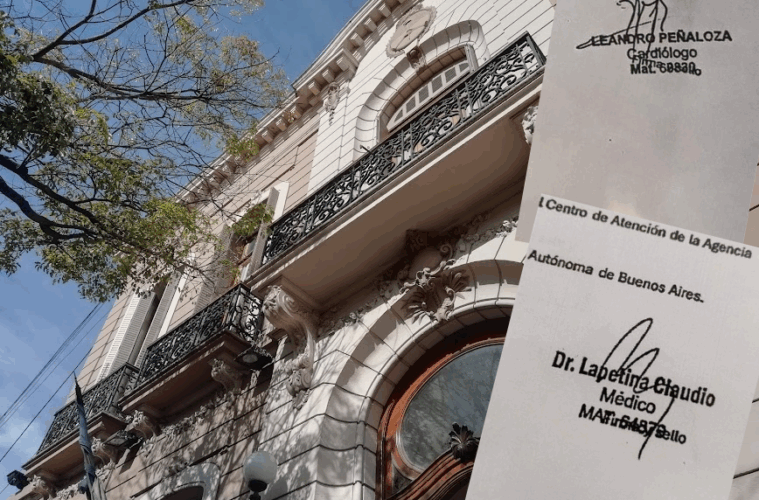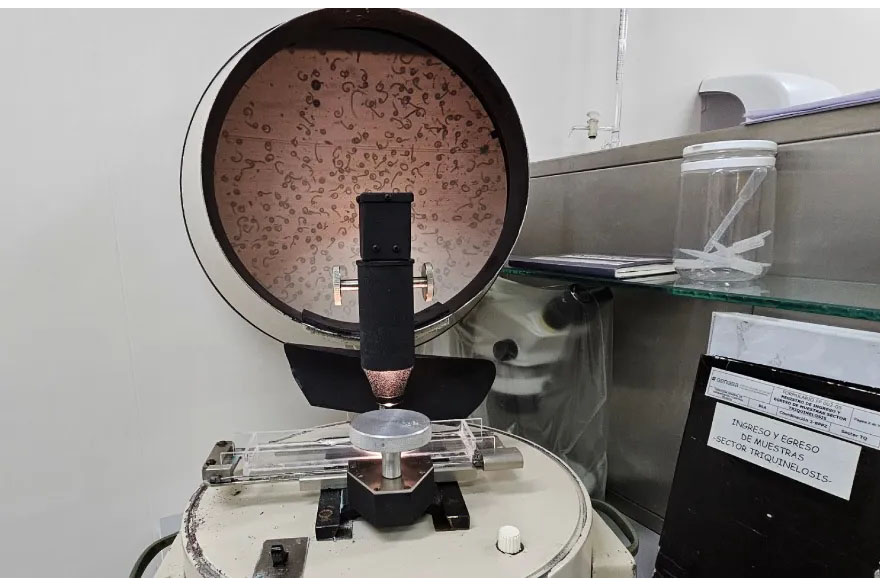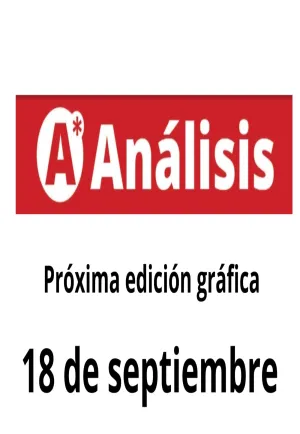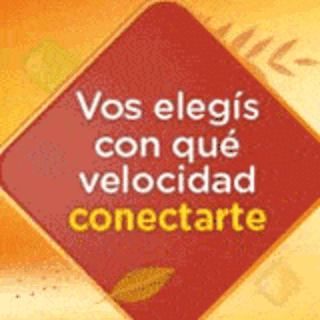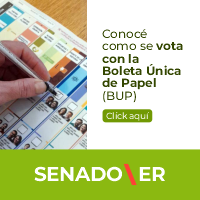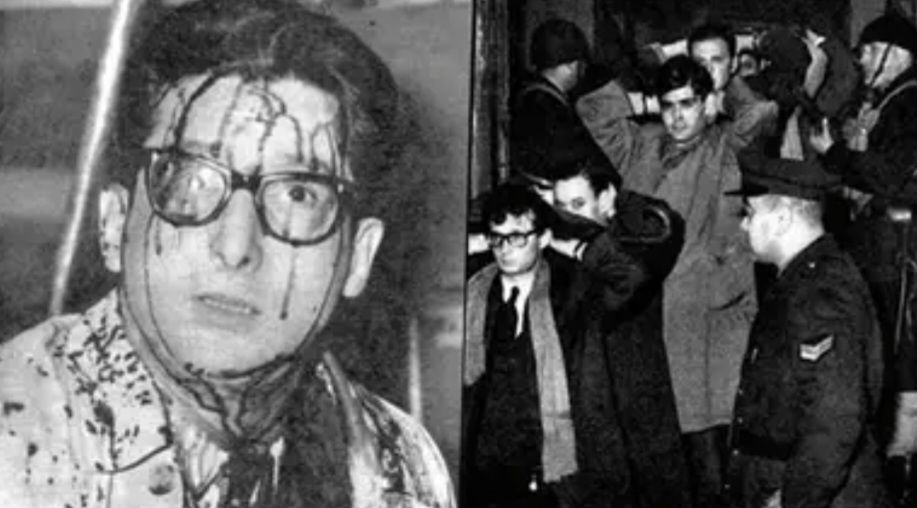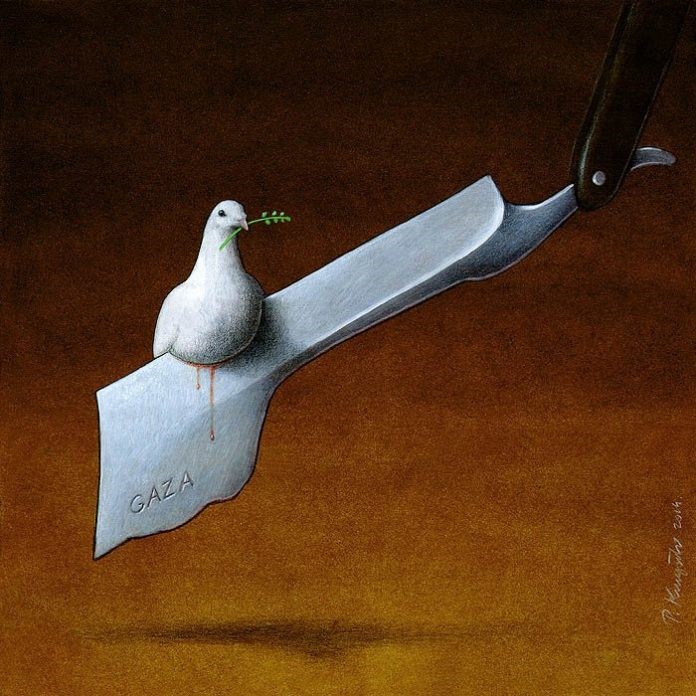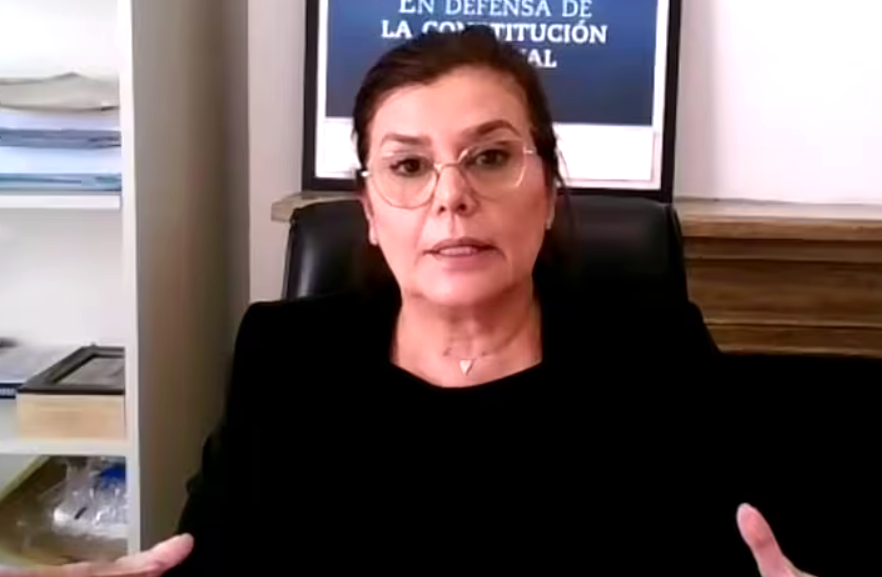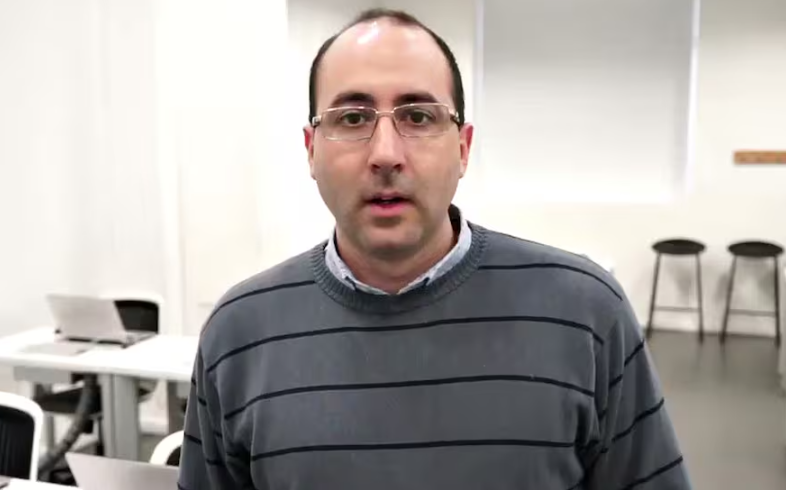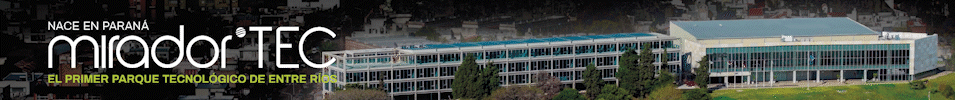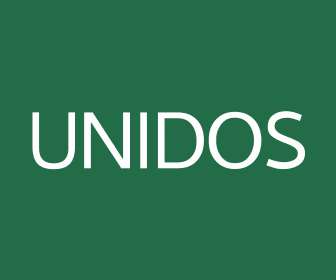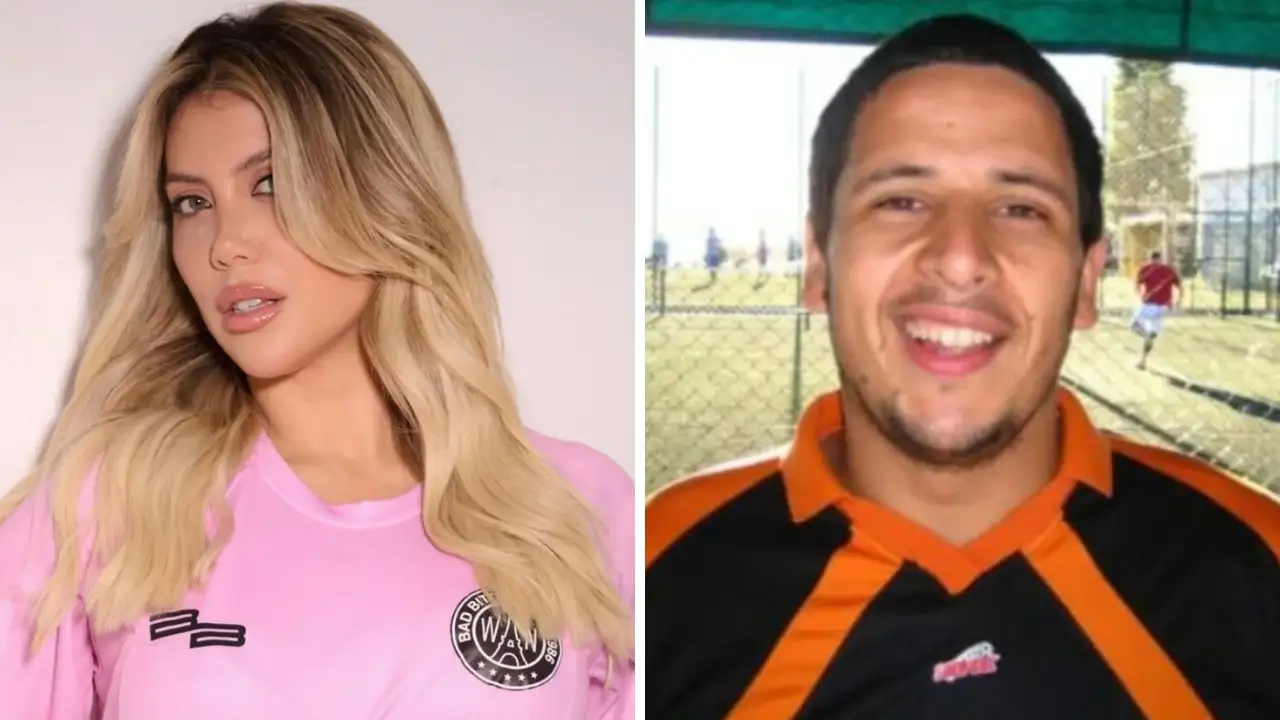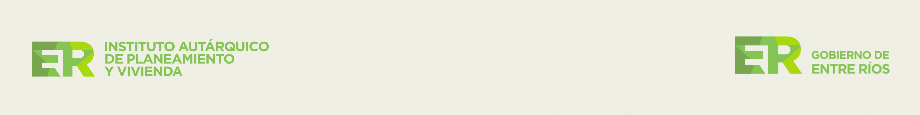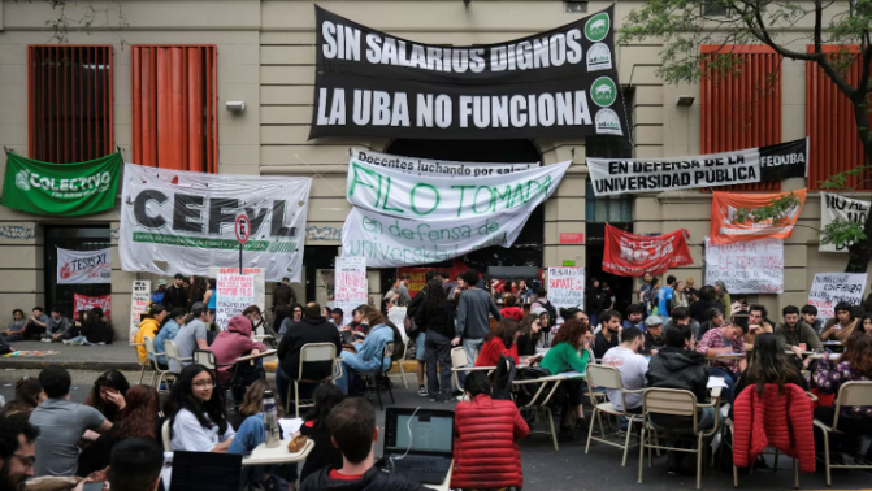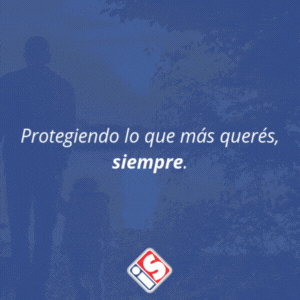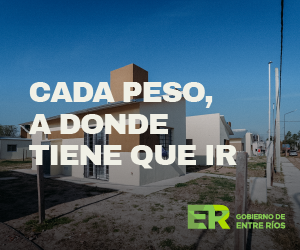Si se aprobara el proyecto previsional que ya se votó en Diputados y que hoy se consideraría en el recinto del Senado, y si en tal caso la ley quedara luego vigente (algo para lo cual el Congreso debería insistir con la cantidad suficiente de votos, ya que el Gobierno anunció una y otra vez el veto), se generaría una mejora dispar en los montos de los ingresos.
Por un lado, habría un aumento de 16,4% para quienes perciben el haber mínimo más el bono que actualmente es de $70.000. En tanto, las prestaciones de quienes no reciben este refuerzo, por ser mayores a la mínima, subirían un 7,2%. Este segundo grupo de jubilados y pensionados es el de quienes más poder de compra perdieron frente a la inflación en años previos al actual, sobre todo -y según ya expresaron varias sentencias judiciales, entre 2021 y marzo de 2024, es decir, durante la vigencia de la fórmula de movilidad promovida por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
A diferencia del proyecto sobre jubilaciones convertido en ley en 2024 y vetado por el presidente Javier Milei, la iniciativa actual prevé fuentes de recursos para financiar las alzas. El Gobierno, sin abrir un debate sobre lo que se propone en ese punto del texto, hace énfasis en que quedaría afectado el superávit de las cuentas públicas y rechaza de plano toda la iniciativa.
¿Cuál sería el efecto para los jubilados, en cantidad de pesos? A continuación, un ejercicio referido a los haberes de julio, que permite la comparación con números reales (aún no se conoce cuánto cobrarán los jubilados en agosto). Si la ley se hubiera aprobado en junio, los cálculos indican que el menor ingreso garantizado del sistema contributivo de la Anses habría quedado para el mes actual en $441.564 (haber mínimo más bono), contra los $379.295 que se percibirán efectivamente (sin cambios en el sistema). Es una diferencia de $62.269, o del 16,4%.
Más allá del proyecto, este mes se aplicó un reajuste de 1,5% a todos los haberes, sobre los importes del mes pasado. Desde abril de 2024, los haberes se reajustan cada mes siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Indec.
Para quienes cobran un haber mayor al básico la mejora sería de 7,2%. Por ejemplo, para alguien con un ingreso de $500.000 este mes, el monto habría sido de $536.000. El haber máximo, que se ubica en $2.081.261, en bruto, habría sido de $2.231.112 si el proyecto se hubiera convertido en ley el mes pasado. Es decir, sería $149.851 más alto.
Capacidad de compra
¿Por qué se busca una suba de 7,2%? Se trata del porcentaje que hace falta para que el “incremento extraordinario” de 12,5% que se dio por decreto en abril de 2024 se convierta en un 20,6%. Y el 20,6% equivale, a su vez, a la inflación de enero de 2024.
En aquel cuarto mes del año pasado comenzó a regir la actual modalidad de reajuste de haberes; se otorgó, entonces, una suba por inflación referenciada en el índice informado por el Indec para febrero (según la fórmula, se observa el dato de dos meses atrás), más el mencionado adicional de 12,5%, que lejos estaba de compensar las pérdidas de poder de compra sufridas en los meses y años previos.
En rigor, ninguna norma obligaba a compensar de manera completa la inflación de enero de 2024, como tampoco la de períodos previos, en los que rigieron las fórmulas de movilidad de las leyes 27.426 y 27.609, esta última impulsada por el kirchnerismo y ya declarada inconstitucional por varios fallos judiciales, a causa de la muy fuerte pérdida que le provocó al poder de compra de los jubilados.
Entre 2021 y marzo de 2024, el período en que rigió la ley impulsada por el gobierno kirchnerista, las jubilaciones perdieron un 50,3% de su poder de compra, medidos contra la inflación general del Indec. El actual proyecto de ley no considera ese daño, ni se debatió algún tipo de compensación, parcial o de mediano plazo, para ese deterioro, que generaría un incremento de la litigiosidad contra el Estado y un dolor de cabeza para las cuentas fiscales en el futuro.
Reajuste del monto del bono
La iniciativa votada en Diputados el 4 de junio contempla el citado incremento de 7,2% para todos los haberes y la suba del bono de $70.000 a $110.000. Además, busca disponer que de ahora en más esa parte del ingreso se actualice cada mes igual que los haberes. El texto aclara que el aumento de 7,2% se incorporaría “al haber mensual siguiente al de la sanción de la presente [ley] sobre el haber percibido en el mes de su sanción”. Por eso, en caso de aprobarse este mes -y de no lograr el Gobierno el veto- impactaría en los ingresos de agosto.
Entre enero de 2024 y mayo último los haberes (sin considerar el bono) subieron un 180,4%. En marzo del año pasado se aplicó la fórmula de movilidad anterior. Luego, en abril, llegó el primer reajuste por IPC con el incremento extra ya mencionado y, a partir de allí, hubo actualizaciones según la inflación. Por el congelamiento del bono, quienes cobran solo un haber mínimo tuvieron una suba nominal de 128%. La inflación del período fue de 146,8%.
El cobro del bono
El proyecto aclara que el bono seguiría otorgándose bajo las condiciones actuales. La diferencia –no menor– es el reajuste mensual. Hoy, el pago y la cuantía dependen de decretos del Poder Ejecutivo, y el monto está congelado desde marzo de 2024.
El refuerzo, según la iniciativa, seguiría sin tener descuentos y no se consideraría para calcular el aguinaldo. No sería cobrado por los jubilados y pensionados cuyos haberes se rigen por normas de movilidad diferentes a las del régimen general.
Tal como ya ocurre, el monto mayor del bono (que pasaría de $70.000 a $110.000) sería percibido por quienes cobran el haber mínimo o una cifra inferior (por tener, por ejemplo, una prestación no contributiva). Con un ingreso mayor al mínimo, pero inferior a la suma del mínimo y el refuerzo, se percibiría un refuerzo del importe que resulte necesario para que se llegue a esa cifra. Quienes tienen dos prestaciones no lo percibirían, porque en ese caso se excede el umbral del ingreso, que es por beneficiario y no por beneficio (tal como ocurre ahora).
El texto aclara, además, que el bono actualizable sería cobrado, como ahora, por los titulares de prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Las fuentes de financiamiento
A diferencia de la ley aprobada y vetada en 2024, esta vez el proyecto incluye fuentes de financiamiento.
Concretamente, se apela a la derogación de exenciones de IVA (para directores de empresas) y del impuesto a las ganancias (elimina la situación especial de las Sociedades de Garantía Recíproca), consignó La Nación.
También se pretende redireccionar dos ampliaciones presupuestarias hechas por decreto por el Gobierno para la Secretaría de Inteligencia del Estado, por $32.616 millones, además de darle destino específico a los fondos surgidos de la eliminación de sobrecargos en los intereses del préstamo del FMI, y a la nacionalización de recursos recaudados por entes cooperadores de los registros automotores.
Pese a que ese contenido sobre el financiamiento están en el proyecto con media sanción, el presidente Milei no los cuestionó ni se refirió a ellos al hablar sobre el tema. El mandatario insistió en que quienes impulsan el aumento deben decir “cómo quieren financiarlo” o “qué gasto público quieren que bajemos”.
Fondos para provincias
La iniciativa del Congreso busca que la fórmula de movilidad quede ratificada por ley. La modalidad de reajustes por inflación fue dispuesta por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274. Esa norma derogó la fórmula de la ley 27.609, que entre 2021 y marzo de 2024 provocó una caída del poder de compra de más de 50% para los haberes sin bono. Aquel cálculo no contemplaba el índice de inflación y, además, tenía un tope al aumento de haberes, que fue aplicado por el gobierno anterior, incluso en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo.
El proyecto busca, además, que el Gobierno gire fondos a las provincias que mantienen sus cajas previsionales de empleados públicos, y que reclaman desde hace tiempo transferencias para cubrir sus desequilibrios entre ingresos y egresos.
Es un punto muy controvertido desde hace años, y los funcionarios nacionales actuales mantienen su postura de no derivar recursos a las administraciones locales mientras no haya acuerdos de parte sobre los montos involucrados. El tema es sumamente sensible para el Gobierno, que hace del superávit fiscal una bandera de su gestión.