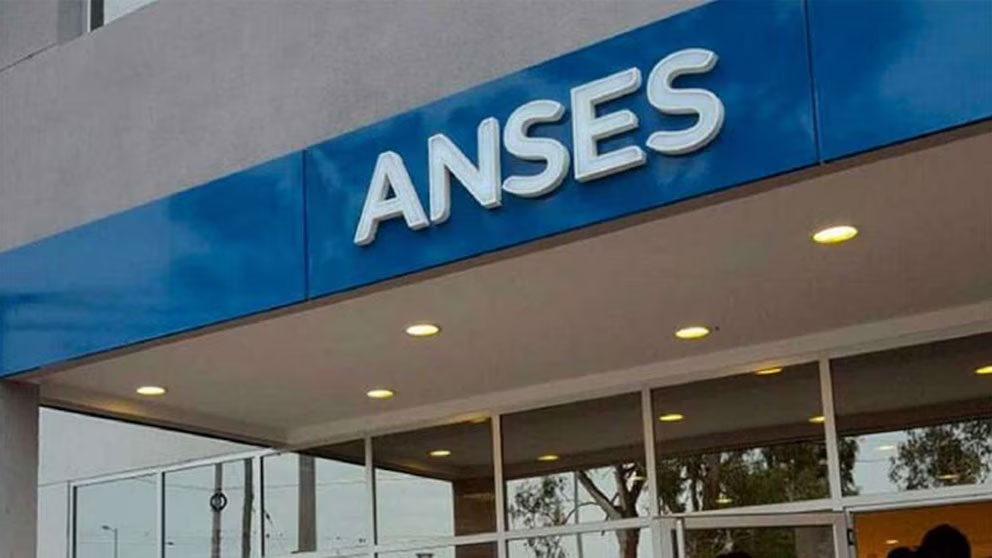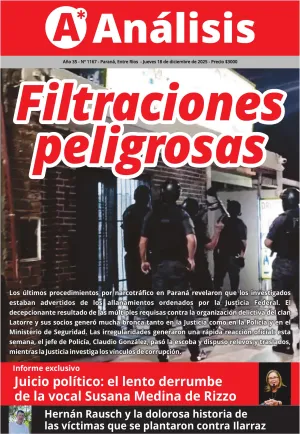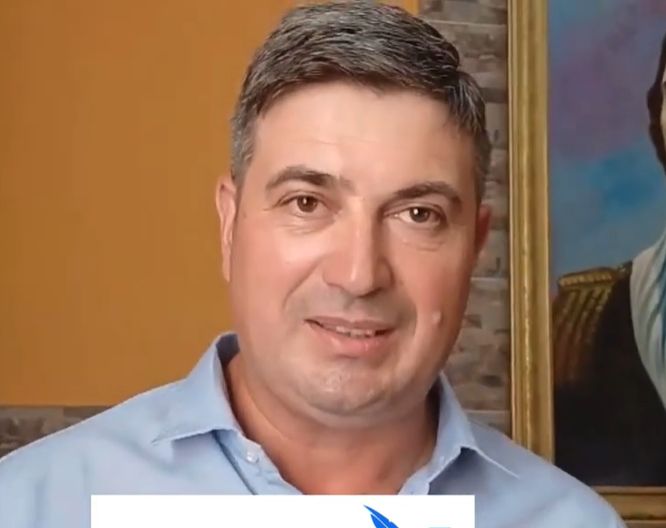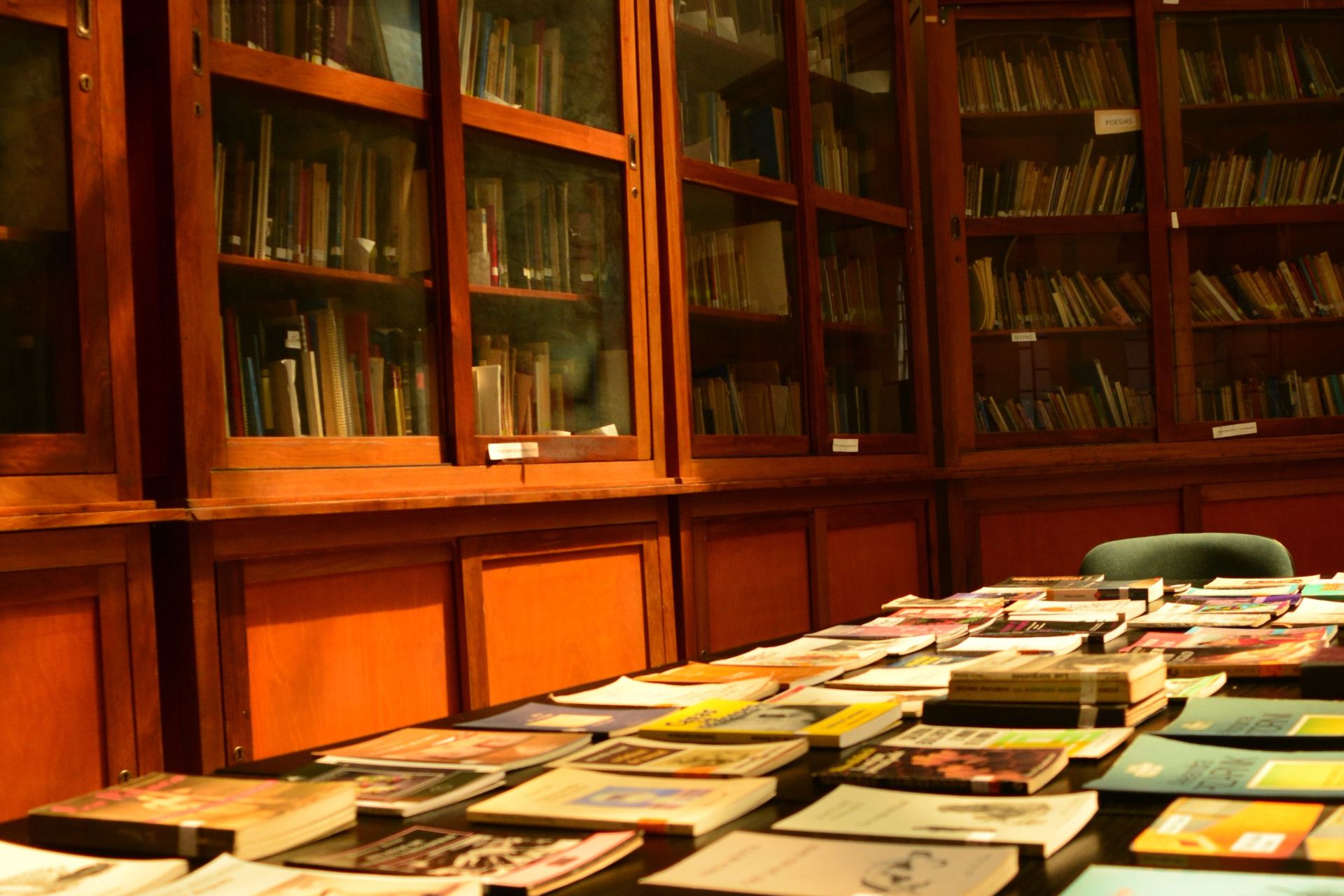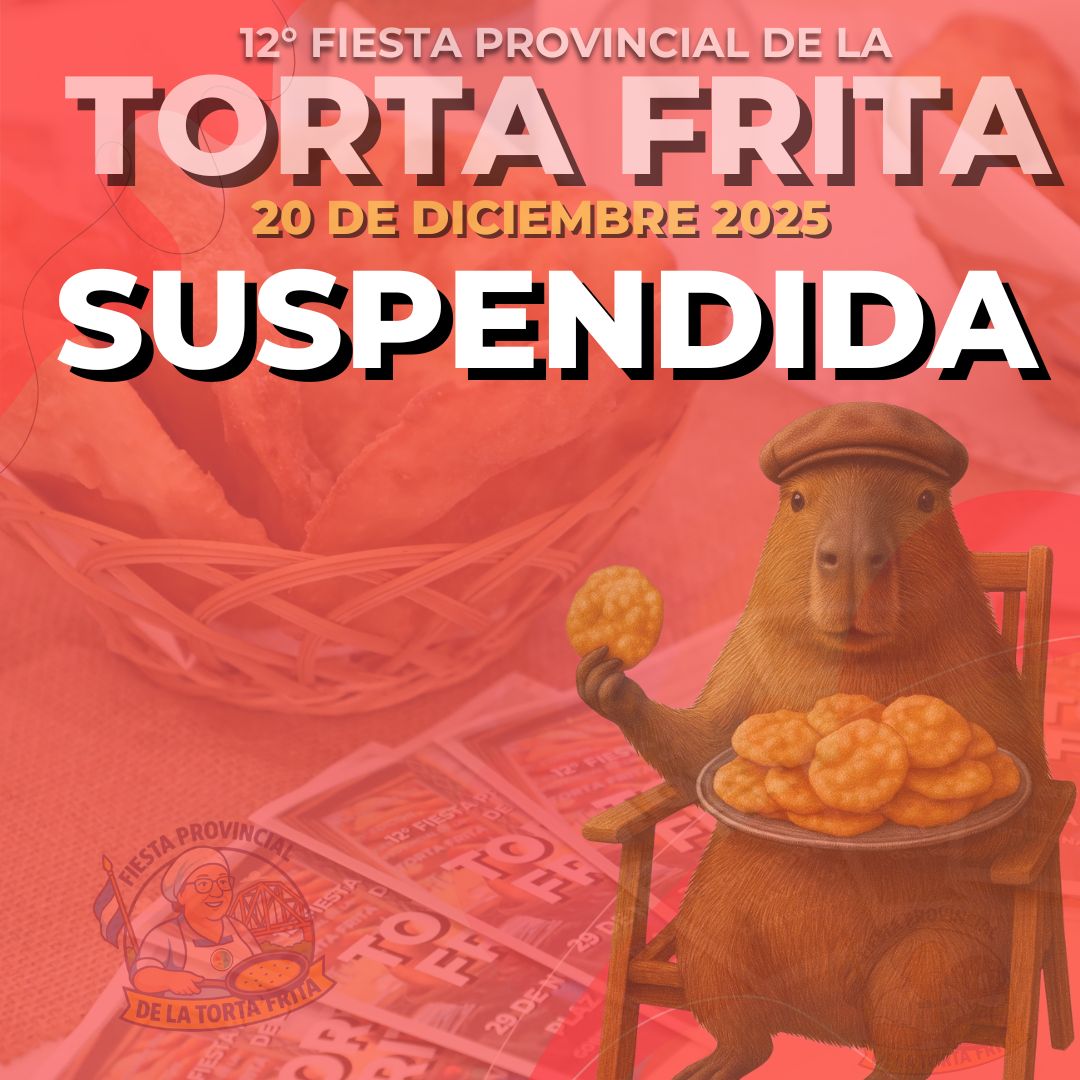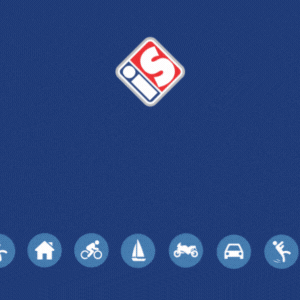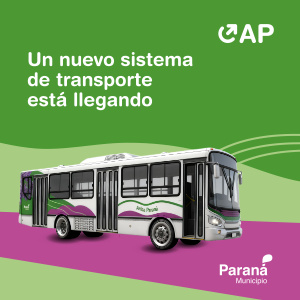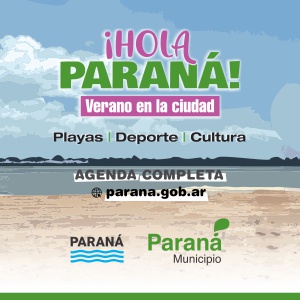(Imagen ilustrativa)
Por Sergio Dellepiane (*)
Los argentinos, desde los inicios de la Patria convivimos con tres desafíos que aún no hemos podido superar definitivamente: la inestabilidad política, la inestabilidad económica y la corrupción enquistada en los estamentos del poder público. Reflexionemos sobre el último de ellos.
Un acto corrupto es, por definición, la solución perversa de un conflicto de intereses que acontece cuando se pospone un interés ajeno al que se está obligado, en función de un interés propio. Se puede dar tanto en el ámbito privado cuanto en el público.
Lo más grave sucede cuando pasamos de “acto” de corrupción al “estado” de corrupción. Un acto puede ser algo ocasional, en cambio, el estado de corrupción existe cuando los actos se han vuelto normales y habituales, cuando la corrupción se convierte en sistema. En el primer caso, lo corrupto es el “acto” que comete un sujeto. En el segundo, lo corrupto es el “sujeto”.
Por experiencias recientes, y no tanto, sabemos que la corrupción es posible cuando el dinero ocupa una encumbrada posición en la tabla de valores de una sociedad. Max Weber distinguió acertadamente entre los políticos que viven “para” la política y los que viven “de” la política. En este último caso, la ambición política deja de valer por sí misma y se rebaja al nivel de un valor instrumental al servicio del enriquecimiento personal. Este vicio se acentúa en los países subdesarrollados.
Pueden distinguirse, dentro del universo de corrupción estatal, diversos grados de complejidad y nivel de “beneficios”. En el escalón inferior está la “propina” o el “regalo” que se ofrece como signo de gentileza o gratitud. El segundo grado es el de la “exacción”, esto es, la extorsión de un funcionario a un ciudadano para que pague por obtener lo que, de todos modos, le es debido. Por último, el grado superior de corrupción es el “cohecho”, es decir, el pago que se ofrece o se da para que un funcionario haga lo que “no” es debido. Cohecho significa hecho entre dos. Por lo que puede concluirse que la corrupción es siempre un hecho de connivencia entre partes y además implica un espíritu furtivo. Por principio, está mal lo que no se puede contar, aquello que no puede salir a la luz, lo que pasa debajo de la mesa, de lo que se trata es de que no queden pruebas. Sin embargo, siempre se puede estar peor y en los casos extremos la corrupción es tan visible y previsible que ni siquiera es necesario ocultarla. Los ejemplos quedan por su cuenta.
Generalizando, en los países subdesarrollados como el nuestro, mientras los empresarios privados no exhiben espíritu privado porque buscan denodadamente la protección del Estado, los funcionarios no exhiben su espíritu público porque ven su función bajo el ángulo de su exclusivo interés privado. Así, los roles se invierten: los privados operan en la esfera pública, mientras que la esfera pública opera bajo el influjo del lucro privado. Por tanto, la corrupción implica la apropiación privada de un bien público.
Económicamente hablando, corrupción y subdesarrollo van de la mano porque la corrupción generalizada impide el desarrollo. En su máximo nivel recibe el nombre de “kleptocracia” (kleptes = ladrón; cratos = gobierno). La kleptocracia es entonces, la instalación de una banda de ladrones en la cima del Estado. ¿Algún recuerdo?
Cuando el estado de corrupción se generaliza, llega a un punto en el que la sociedad reacciona. Cuando lucha contra la corrupción la comunidad, en su mayoría, defiende lo público contra una forma ilegítima de lo privado. No es más que la reivindicación del valor de lo público frente al desordenado avance de los apetitos privados sobre aquello que nos pertenece a todos.
Sin embargo, la lucha contra la corrupción se lleva a cabo en un amplio campo de batalla y se libra por un inmenso conflicto. De un lado está la poderosa atracción de los intereses privados que amenazan desbordar su cauce hasta arrastrar tras de sí a los intereses públicos. Del otro lado se encuentra el incesante esfuerzo por controlar y contener dicho desborde, construyendo zanjas y diques de contención que nos salven de la inundación.
Hay consenso generalizado entre los autores que han estudiado el tema acerca de que es utópico pretende alcanzar la derrota total y definitiva de la corrupción estatal. La corrupción podrá ser reducida a niveles compatibles con la supervivencia de aquello que llamamos “lo público”, pero si se pretendiera eliminar del todo, terminaríamos en manos de un dictador moralizador. ¿Quién lo controlaría?
De tal modo que la lucha contra la corrupción tiene similitudes con la lucha contra la inflación. Para tener “poca inflación” debemos batallar contra ella con todas nuestras fuerzas como si fuese posible vencerla absolutamente. Lo mismo pasa con la corrupción. Para que se materialice debe concebirse la posibilidad de un Estado no corrupto. Su construcción comienza por reducir al mínimo la cantidad de personas que puedan acceder a la política y a la función pública sólo para servirse de ella y así, satisfacer su interés privado. Lo virtuoso será llenar la vida pública de aquellos que lo hagan por administrar lo que es de todos en beneficio del conjunto.
Claro, del dicho al hecho, hay un largo trecho.
El “Dilema del Pasajero Gratis” resume claramente la idea inicial.
“Algunos pasajeros desean no pagar el boleto mientras el resto no quiere financiar a los evasores; el guarda aspira a desviar en su propio provecho parte de la recaudación. El Tren, un día, dejará de funcionar”
“Cuando no tomas una postura en contra de la corrupción, tácitamente la apoyas” Kamal Haasan (1954 - …)
(*) Docente.