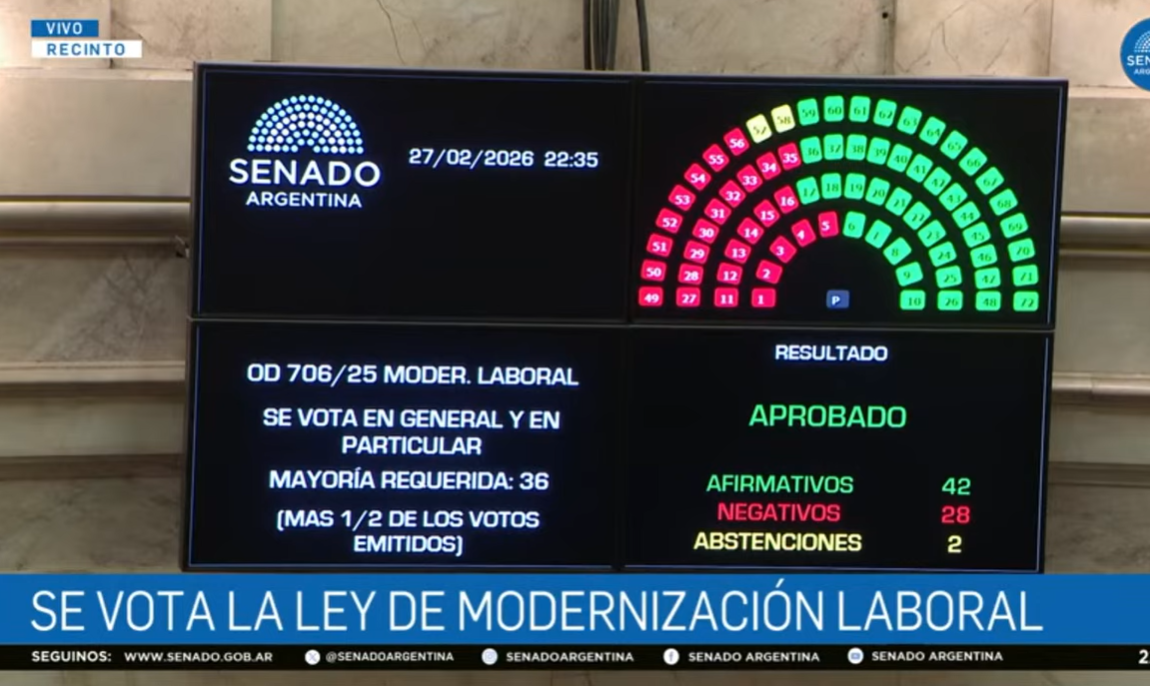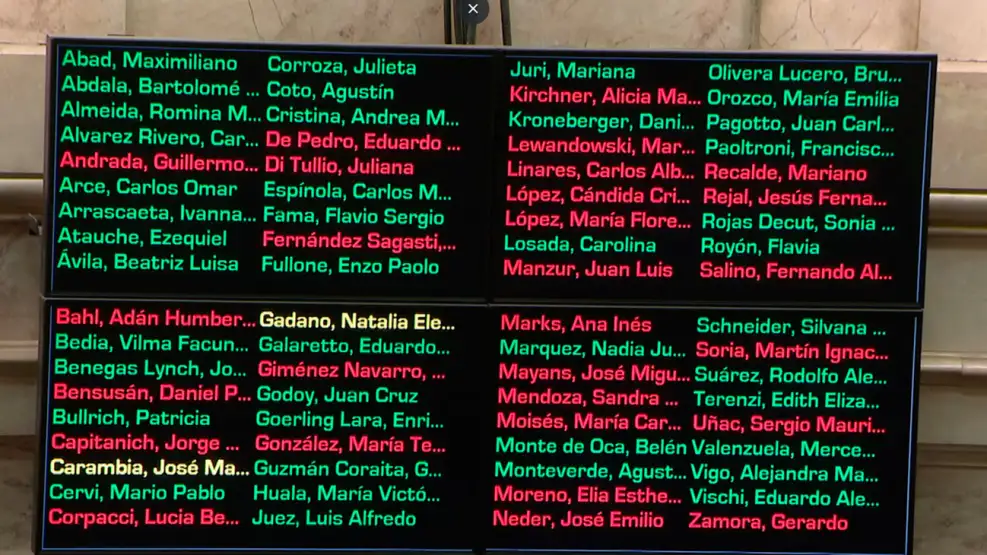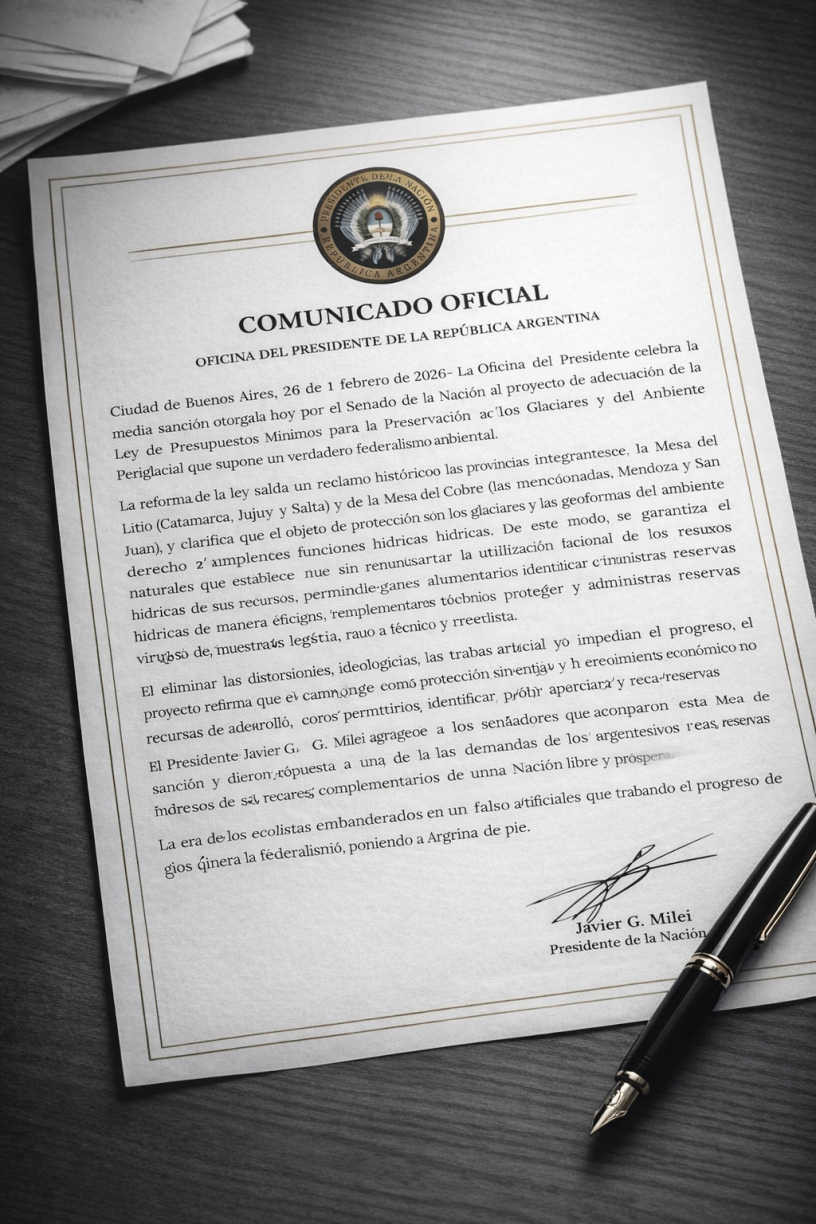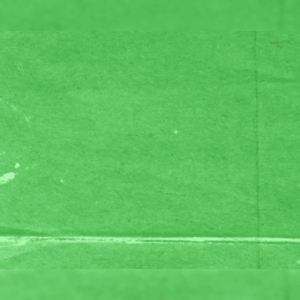Pintores al descubierto en la literatura entrerriana

Claudio Cañete
En la Sala Quirós del Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355) se presentará hoy a las 20 el libro Cuentos con pintores, de Marcelo Olmos, ganador del Premio Fray Mocho 2003. La velada contará con la conducción de Graciela Pacer Barbará y la actuación de la arpista Marcela Méndez. Nueve cuentos inspirados en diferentes cuadros constituyen un panorama de ficción e investigación pictórica y a la vez, una experiencia literaria inédita en la región. En exclusiva, ANALISIS reproduce y anticipa un fragmento de El payaso, la narración que devela el misterio de una verdadera leyenda sobre un cuadro de Cesáreo Bernaldo de Quirós, uno de los relatos del libro que publicó la Editorial de Entre Ríos.
“Presido el salón imponente del Club Social, al que llaman “de Honor”. Del Club ya centenario, una eternidad para nosotros, hijos de los barcos. Me pintaron hace ya mucho, en París, pero me siento y siempre fue así, un nativo de esta tierra. Mi cara pintarrajeada, mi traje de lentejuelas, que no se parecen en nada a las que Thibon de Libian le daba a sus payasos, tan coloridas y brillantes. Las mías son pálidas, acuosas en su brillo, casi un payaso de fiesta de familia bien, de discreta presencia, listo para el baile elegante.
“Todo indica que soy un simple payaso. Si fuera sólo eso, sería un cuadro un poco desdeñable. Apenas una mención en un desvaído catálogo de los viejos Salones Nacionales, a pesar de ser un Quirós. Pero hay una leyenda sobre mí que me confiere un aura de misterio, y es la del Emperador. Una sombra de distinción aristocrática que cambia la mirada de mis observadores confiriéndome algo de la magia que la realeza aún posee. Ridículo. Yo lo sé, Quirós sólo bocetó en mis orígenes, a Mr. Marshall, un americano ambicioso y con pretensiones de figurar en el gran mundo parisino de principios del siglo XX. Le pidió al maestro algo snob, como los retratos de Boldini. Mr. Marshall admiraba el retrato de Robert de Montesquieu, de la Giovanetta Errazuriz, del Píccolo Subercaussese. Pero él, hombre grande al fin, hubiera parecido ridículo si optaba por la tensa y sofisticada pose de este último, apenas un niño de diez años.
“El maestro lo planteó entonces bien erguido, vuelto desdeñoso hacia el público, con un fondo de vestíbulo a la moda. Así nací. Y quedé en manos de mi hacedor, por la sencilla razón de que el comitente, el señor Marshall, se marchó sin que el trabajo pasara de un boceto. El maestro optó por lo práctico. A la primera idea, apenas delineada, la convirtió en un payaso, mezcla de pierrot y fantasía elegante. Años después, cuando el deterioro había ganado uno de mis lados, achicó el bastidor, cortó la tela, a las medidas que ahora ostento. Eso sí, cambió el lugar de la pelota y la colocó a mi derecha. La vieja, que estaba en el extremo izquierdo, se marchó en el proceso de mi achique. Creo que gané en la operación. Estoy cómodo ahora en mis medidas, y el cuadro gira en torno a mí, soy yo y sólo yo, el centro. Sin puntos secundarios que desvíen la atención de mi exaltada figura.
Y aquí estoy, contemplando el devenir de esta gente, de esta ciudad a la que llegué por capricho del destino. El maestro me vendió al Club, junto con los rumores de que debajo de mi maquillaje se encontraba, oculto y anónimo, el Káiser Guillermo II. Cesáreo era mundano, hábil en el manejo de los secretos recodos de la vanidad y el halago. Tal vez inventó la historia en una noche fría, junto al fuego, en su quinta ‘El Mojón’, allá, en El Brete, o la escuchó de boca de algunos de sus amigos linajudos, en el París de post guerra, como un divertimento sofisticado. Me facilitó entonces, un prestigio que mi figura de payaso no tenía. Dejé de ser la ilustración a la moda de una revista como La Esfera, para pasar a ser el Emperador exiliado, el primo del Zar, el último soberano de lo que una vez fue el Sacro Imperio. Decían que me había encargado el embajador de Alemania en París, para colocarme en la residencia de los enviados del Káiser ante el palacio del Elíseo. La guerra pasó y con ella la monarquía del Segundo Reich.
Inútil en mi imaginado traje imperial, el maestro me pintó como un payaso, cubriendo mis galas con lentejuelas, más acorde con el frívolo espíritu del París de Mistinguette y Tamara de Lempicka.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)