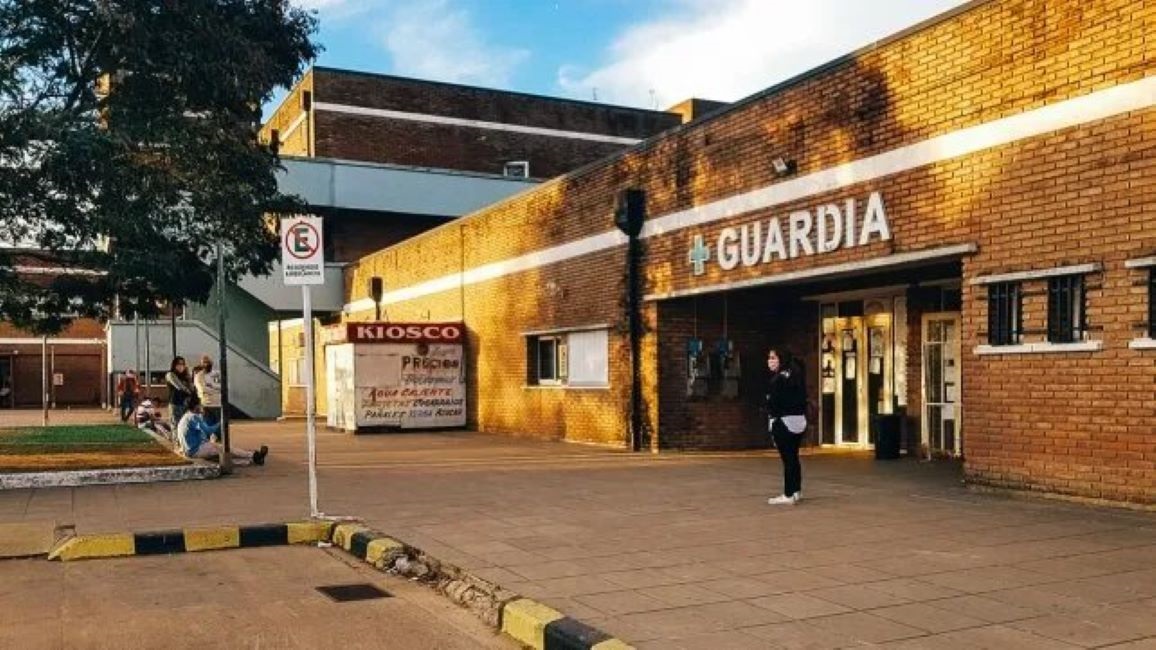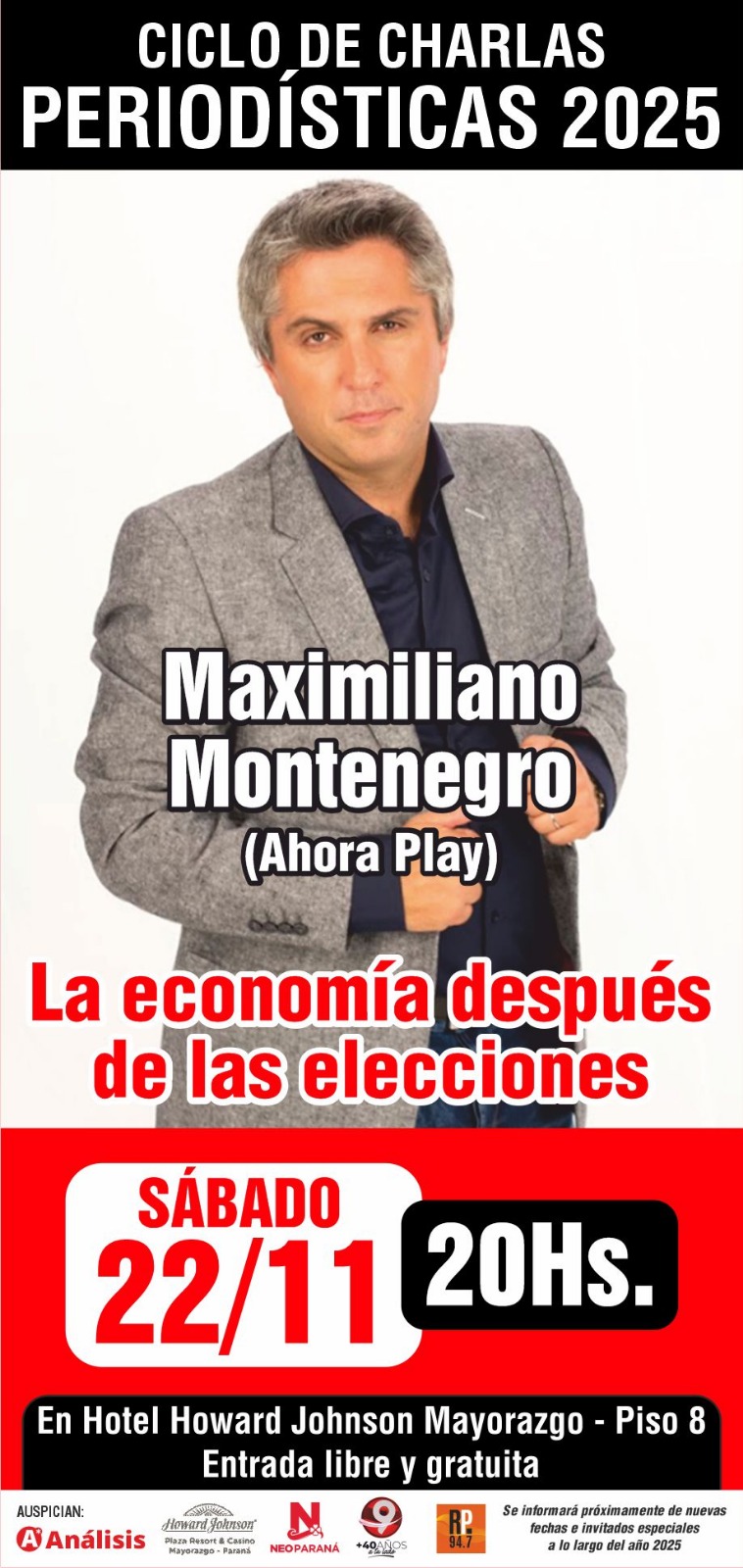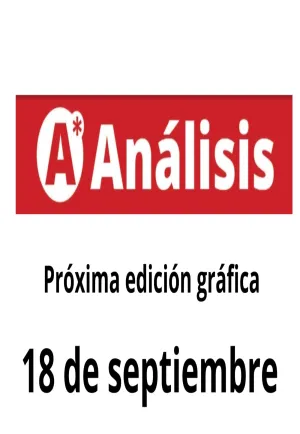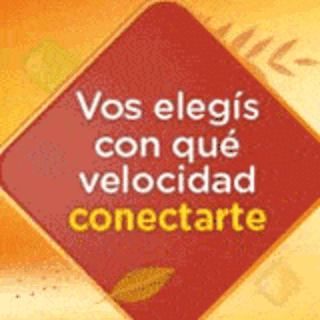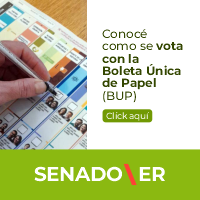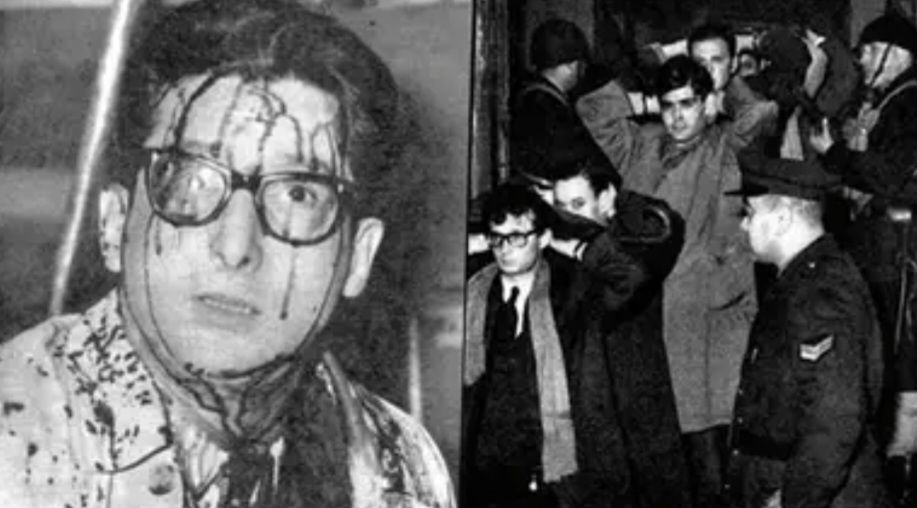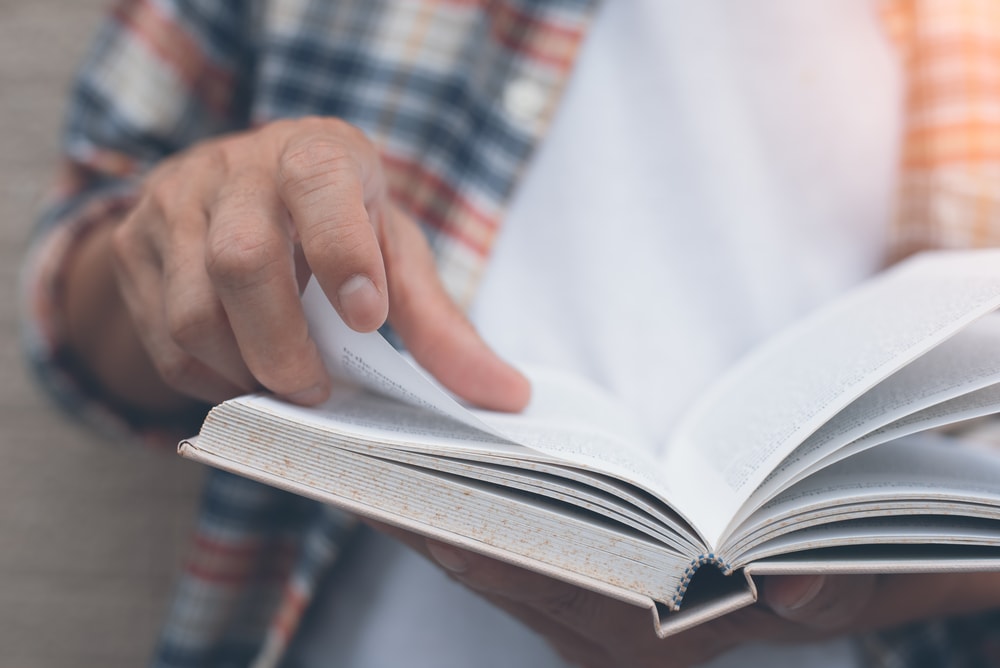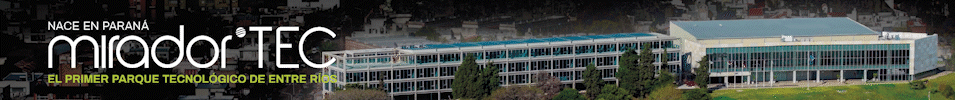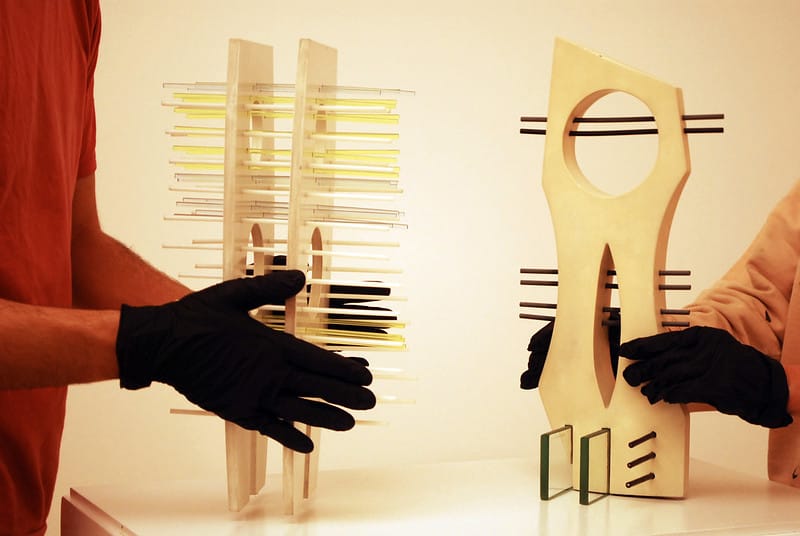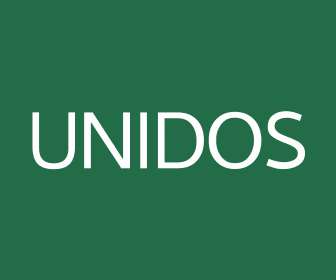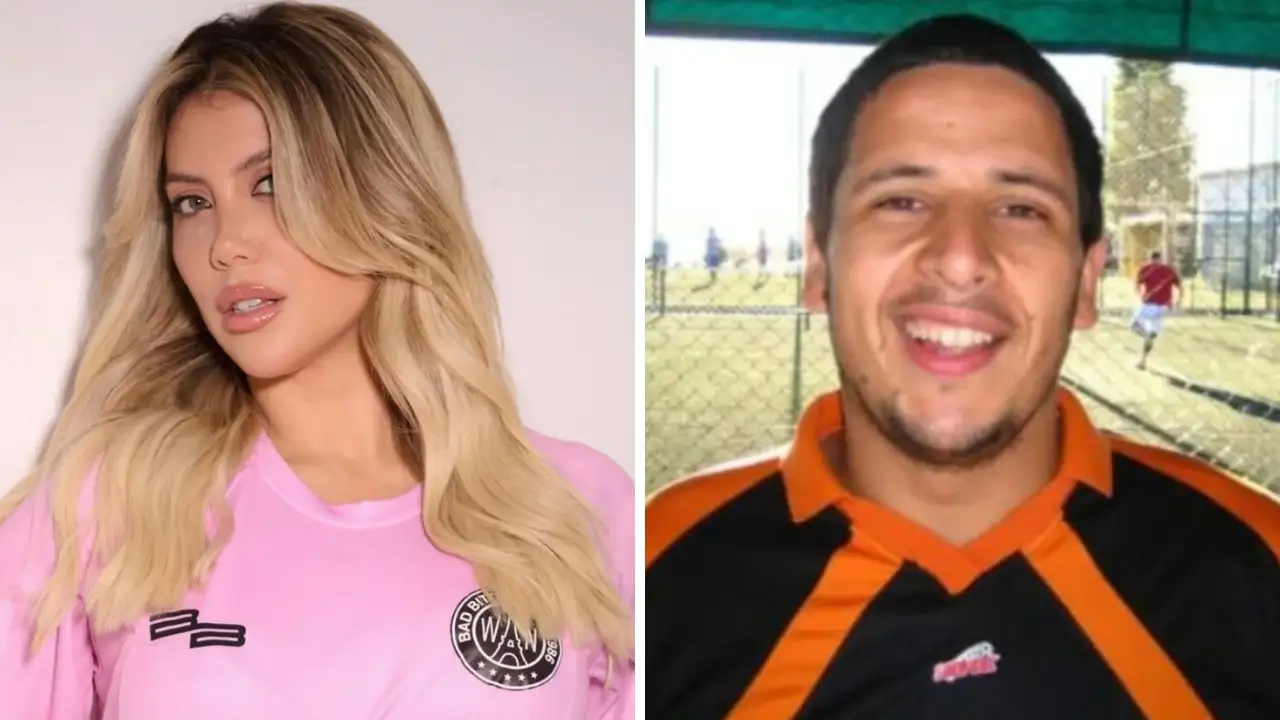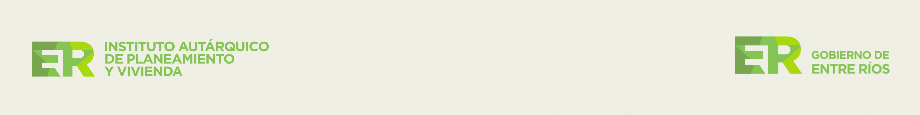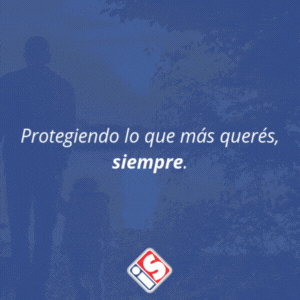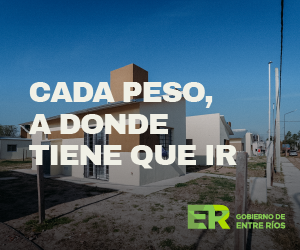Por Colectivo de Trabajadores por la Ventana (*)
En esta entrega vamos a presentar un proceso histórico con cambios profundos ahondando en la etapa dónde el “Estado benefactor” da lugar al “Estado neoliberal”. Hablamos del corrimiento en sus responsabilidades sociales para depositar sus políticas en el “Dios mercado” enmarcadas en el consenso de Washington, a la que adhirió abiertamente el menemismo.
En lo que concierne a la situación previsional podemos afirmar que las transformaciones comienzan en 1993 cuando se declaró la emergencia previsional en Buenos Aires, que se extenderá luego a varias provincias. El instrumento de la “declaración de la emergencia” viene siendo utilizada discrecionalmente por los distintos gobiernos consecutivos, un verdadero per saltum de la Constitución. Ese mismo año, en el gobierno de Carlos Menem, comienzan a operar las AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), en manos de bancos y compañías de seguros e inspiradas en el sistema anglosajón de capitalización individual. El sistema era optativo y administraba los fondos con altísimos costos de comisiones.
En esa época 10 provincias transfirieron sus cajas a la Nación (a la ANSES) especialmente las del Noroeste y CABA; mientras 13 provincias, entre ellas Entre Ríos, la conservamos. Ese logro, de defensa de nuestros derechos humanos previsionales, fue de la resistencia organizada, enorme, persistente y sacrificada encabezada por algunos sindicatos (AGMER, ATE, AJER, entre otros). Esa lucha cubrió varios planos como la calle, el estudio, eventos culturales, la denuncia, el diálogo, etc. Es muy importante entender que las conquistas conllevan un gran esfuerzo de varias generaciones de trabajadores y que no estamos dispuestos a resignar.
En esos años ‘90 se sancionó la Ley 24.241 dividiendo aguas entre el sistema de reparto desguazado y el sistema de capitalización. Esta ley absorbió y eliminó todas las jubilaciones especiales, y para compensar el sistema público el gobierno nacional se quedó con el 15% de la masa coparticipable de aquellas provincias, como la nuestra, que no transfirieron sus cajas. A fines de los 90 vía pactos fiscales se realizan lo que se llama “convenios de armonización” ratificados por Entre Ríos entre 2004-2008, es decir la Nación financiaría los supuestos déficits a contraprestación de datos y documentación de auditorías en las cajas provinciales. Este es uno de los actuales reclamos millonarios del gobierno provincial a la nación como ya los han realizado otras jurisdicciones como Córdoba, San Luis y Santa Fe. La armonización es un arma de doble filo en el sentido de que por un lado reconoce deudas y por otro está la posibilidad de hacer converger nuestro sistema a los requisitos nacionales.
En 2008 el gobierno peronista K limitó como alternativa ese sistema, y se sumó a la asignación automática al sistema de reparto a todo nuevo trabajador que no optase expresamente por el de capitalización.
En 2005 se sale de la Emergencia y se determina que con 60 años para las mujeres y 65 para los varones, con 30 años de aportes se accederá a la jubilación ordinaria con el 72% del haber, extendido hasta el 82% de acuerdo a la cantidad de años y/o servicios por encima de los 30 años. En el 2011 se establece un régimen especial para los docentes.
Para 2008 había ya un sinnúmero de regímenes previsionales distintos, incluyendo los provinciales y especiales. En ese año se implementó la primera ley de movilidad jubilatoria tratando de simplificar la dispersión. En ese marco la actualización anduvo muy bien, creciendo por encima de la inflación hasta 2013. Pero en los años siguientes las diferentes fórmulas expusieron sus debilidades. En la medida que los salarios se fueron retrasando y la recaudación disminuía se empezaron a dar las condiciones negativas.
Para complicar la situación, a partir de setiembre de 2022, se comenzaron a implementar bonos suplementarios -hoy congelados-, que daban la falsa idea que los salarios mínimos superaban la inflación, cosa que no es cierta. La aplicación de las cuatro fórmulas utilizadas hasta el presente ha dado malos resultados para los jubilados. Es decir, las fórmulas no son intrínsecamente malas, sino que es el marco económico el que las limita. Si la economía no se desarrolla y sigue condicionada por la deuda externa, si no se aumenta el empleo registrado, si se reducen los aportes patronales, si no se controla el proceso inflacionario y, básicamente, si no se mejora la distribución del ingreso, todas las fórmulas serán negativas, incluso las que atan el futuro a la evolución del Índice de Precios al Consumidor.
Según informan medios porteños el gobierno nacional actual trabaja en una reforma previsional 2025 que, de concretarse, cambiaría radicalmente el sistema jubilatorio argentino. Según trascendió, la propuesta apunta a aumentar y unificar la edad jubilatoria de hombres y mujeres con el argumento que el sistema está "quebrado" y que esta medida es necesaria para evitar su colapso. Actualmente, la edad jubilatoria es de 65 años para hombres y 60 para mujeres. Mientras que la esperanza de vida ronda los 76 años para hombres y 81 para mujeres, este planteo sin dudas es para rechazarlo de plano por su desconexión con las condiciones laborales que rigen y porque no queremos vivir hasta nuestros últimos días trabajando.
El régimen general tiene 7.085.877 beneficiarios, y los especiales aplican a 249.892 personas. Esta propuesta representa una medida extrema que pone en juego el contrato social construido alrededor del sistema jubilatorio argentino. Si el Congreso avalase esta iniciativa, el país enfrentará un cambio profundo en uno de sus pilares de protección social, con consecuencias aún difíciles de prever.
¿Y cómo se sigue?
Hemos visto que el cuidado de los viejos no es un mandato de la naturaleza, donde hay distintas actitudes que no nos pueden orientar. La actitud hacia la ancianidad es claramente un hecho cultural y a lo largo de la historia de la humanidad también los datos son contradictorios. Sin embargo, con dificultades, un criterio humanista se va imponiendo. Los valores de cuidado de los mayores y la solidaridad se van plasmando en disposiciones, leyes, convenciones y consensos sociales.
Desde un punto de vista meramente económico, cualquier dinero que reciban los jubilados de menores ingresos viabiliza una propensión al consumo unitaria, o sea, está destinado al gasto inmediato, generando demanda movilizadora y facilitando el desarrollo económico. Nos parece que es hora de que discutamos estas cosas, con aportes más ilustrados que estas reflexiones. Más allá de la forma en que expusimos estas ideas, lo que desearíamos es que sirvieran para disparar intercambios fructíferos entre los trabajadores activos y jubilados.
(*) Colectivo de trabajadores docentes nucleada en la Multicolor de AGMER