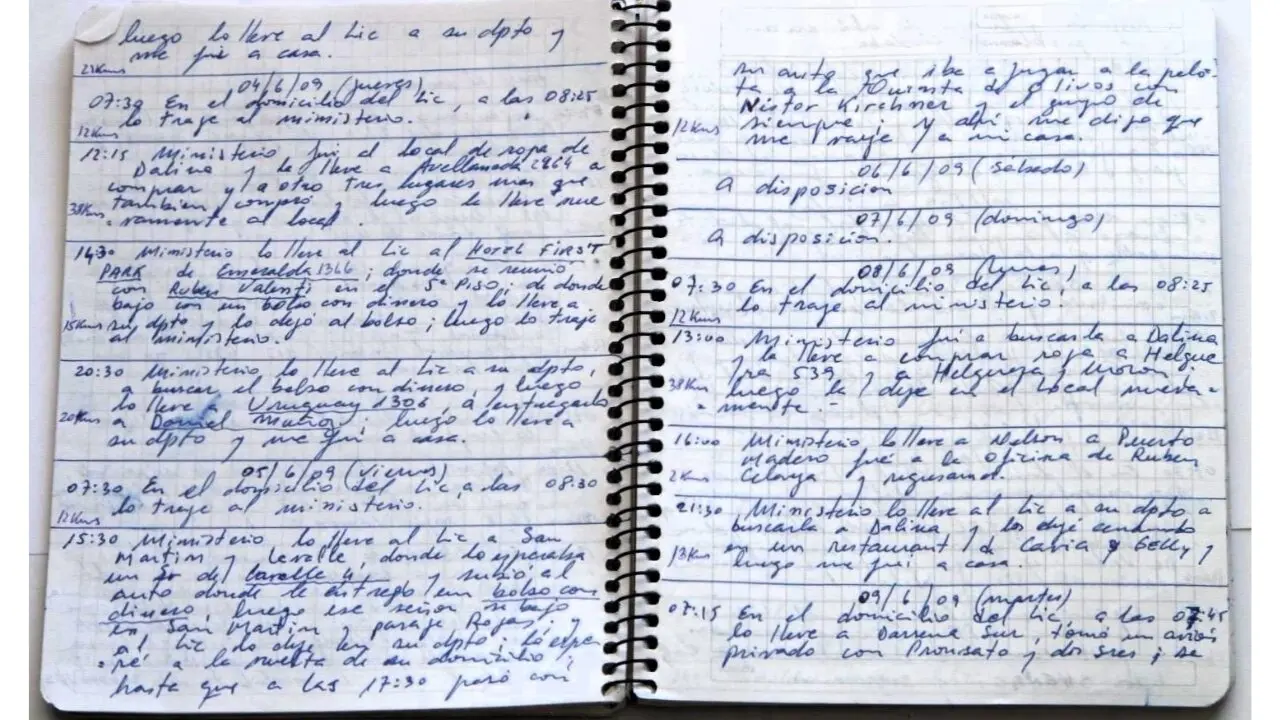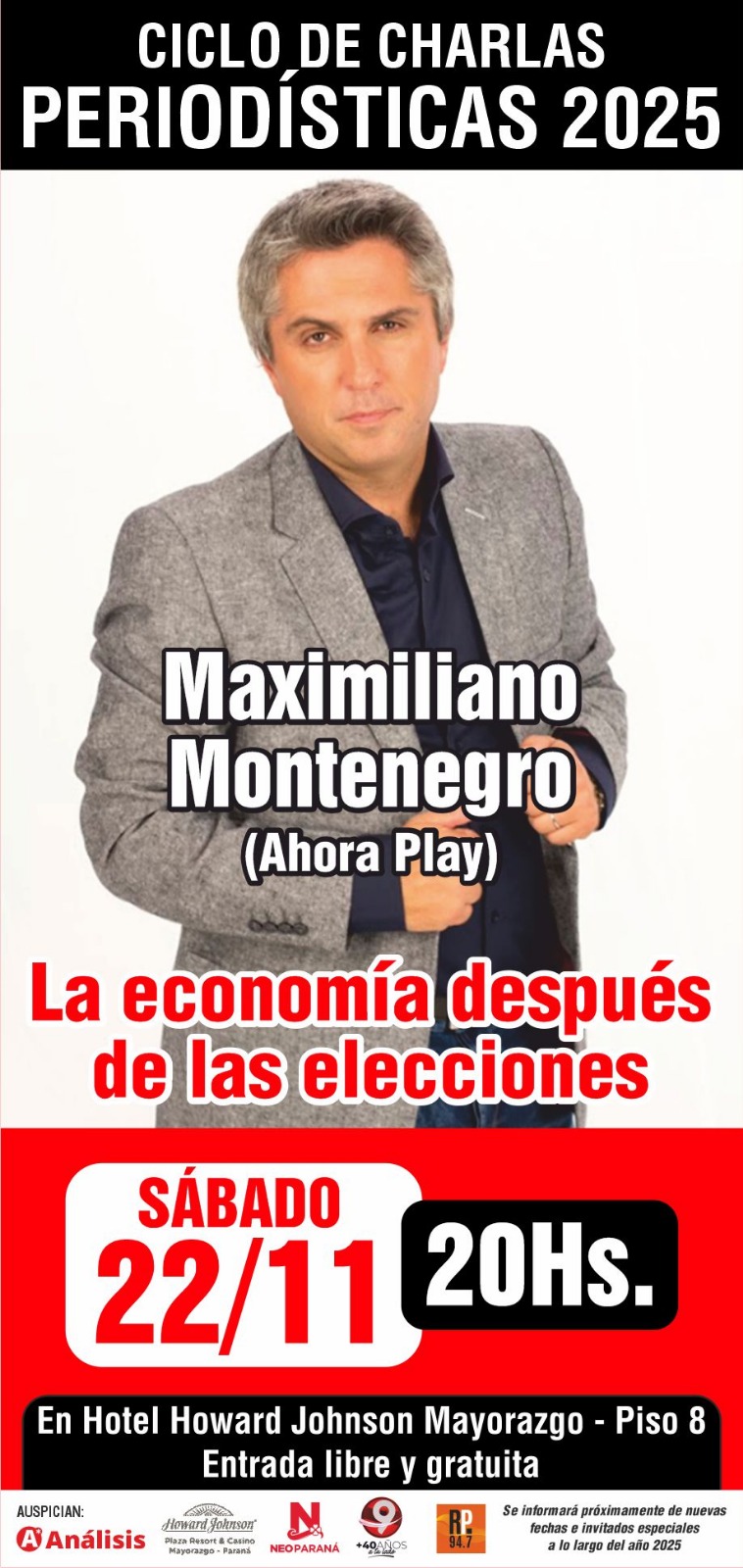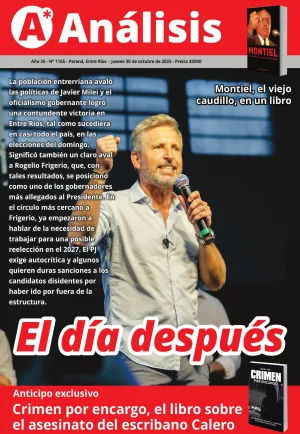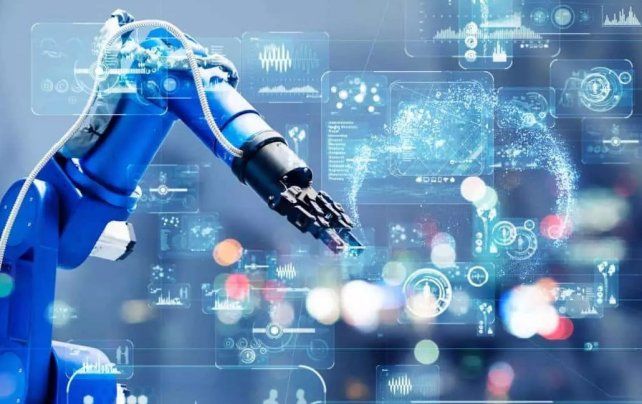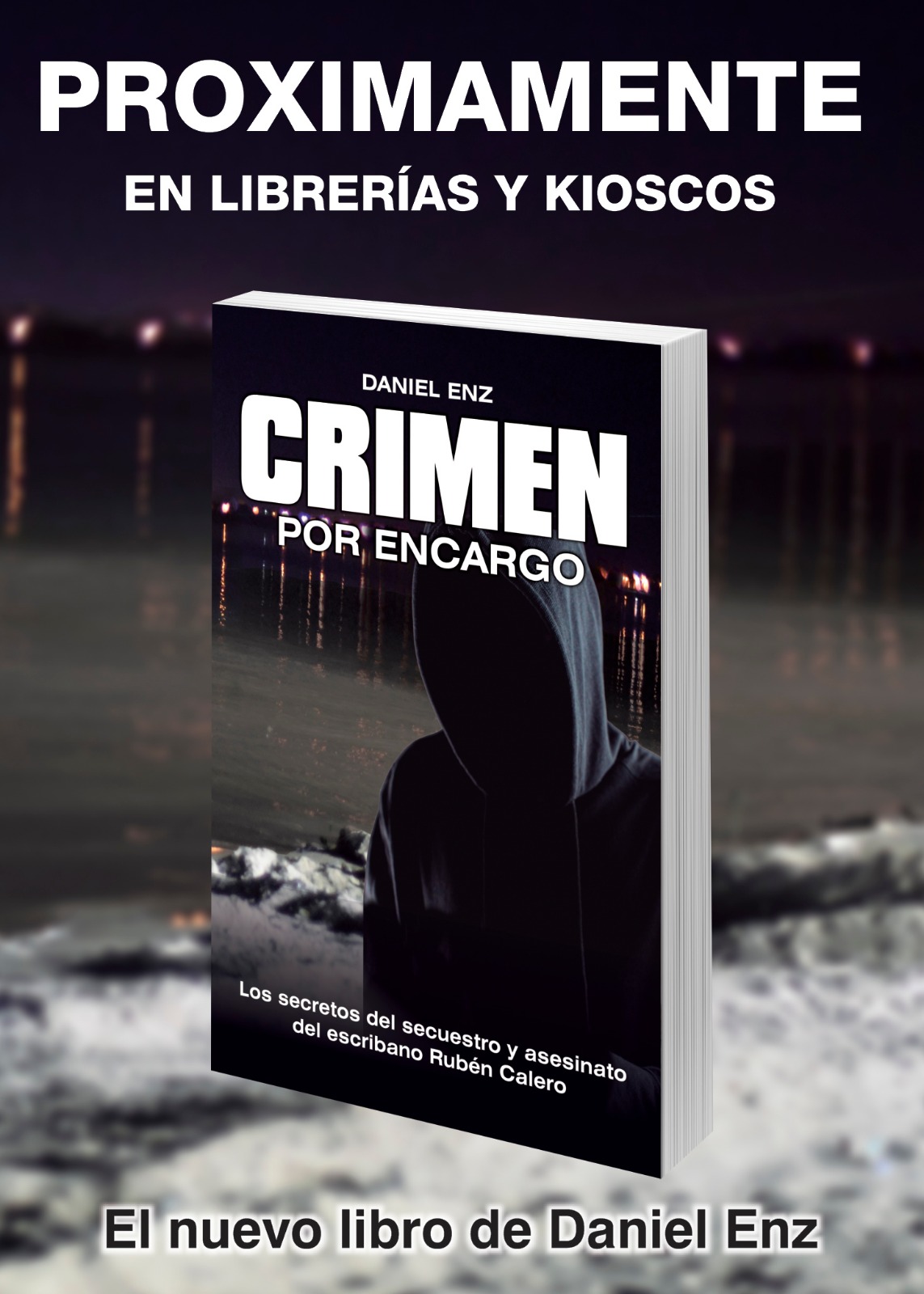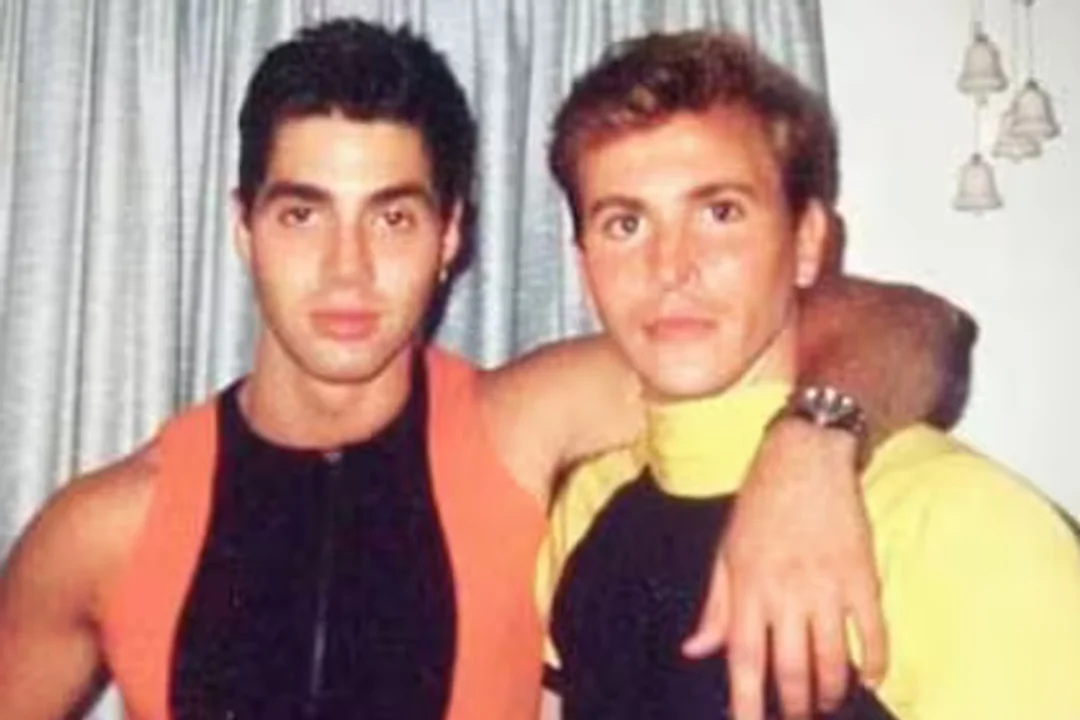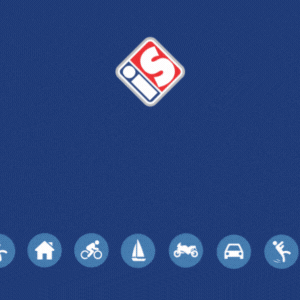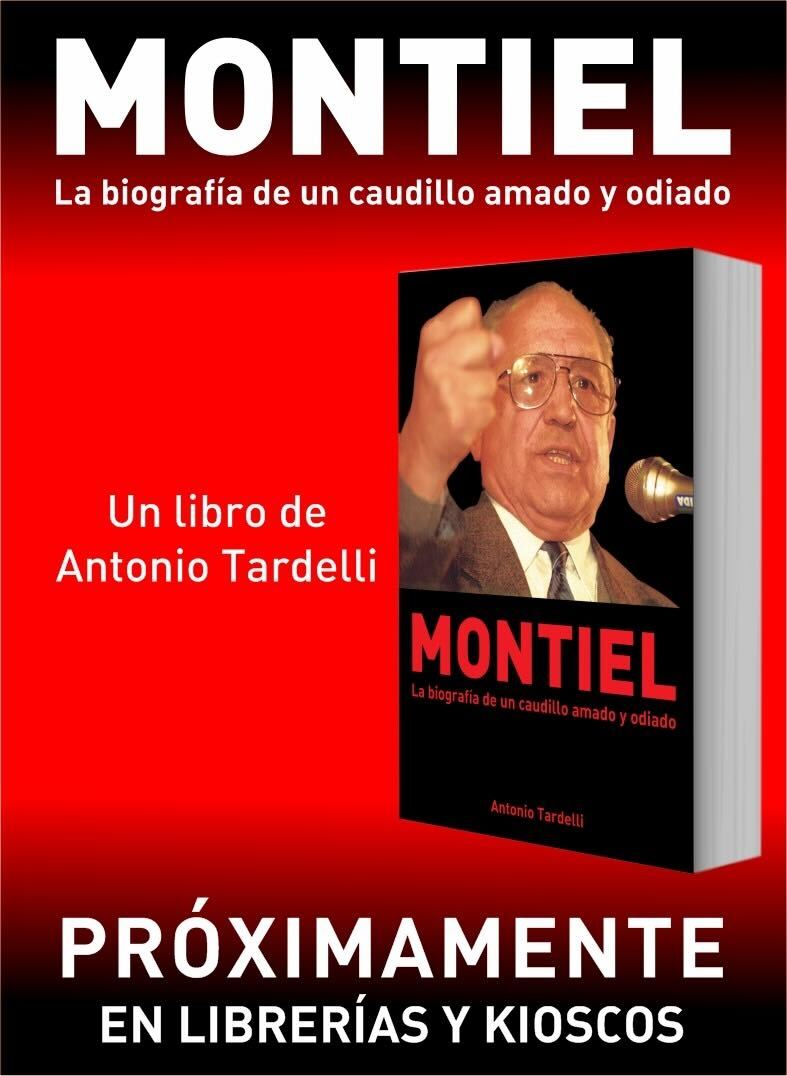Un equipo científico liderado por el investigador Martín Palazzolo, del Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM, CONICET-UNCUYO), anunció que logró transformar residuos de yerba mate consumida en un bioaceite mediante una técnica de pirólisis, abriendo una vía novedosa para la transición energética y la economía circular en Argentina.
Qué se hizo y cómo
El proceso parte de un residuo cotidianamente desechado: la yerba mate usada, de la cual en Argentina se descartan más de 220.000 toneladas al año.
Los investigadores diseñaron y construyeron un reactor experimental de bajo costo, adaptado para la escala típica del consumo de un mate, con condiciones controladas de pirólisis (alta temperatura, ausencia de oxígeno).
A una temperatura de 550 °C, la biomasa de yerba se fraccionó en tres productos: un residuo sólido o “biochar”, gases (como CO₂, H₂ y CH₄) y un líquido denominado bioaceite.
El foco del estudio fue ese líquido, que resultó contener compuestos aromáticos valiosos. El uso de un catalizador de óxido de cobre (II) favoreció la formación de moléculas aromáticas pequeñas, y mediante tratamiento con solvente renovable se concentraron los monómeros de interés.
Por qué importa
El bioaceite obtenido se identificó como rico en metoxifenoles, sustancias derivadas de la lignina de la yerba mate, con potencial para la industria farmacéutica, alimenticia, de materiales y químico. “Esta sustancia líquida tiene mucho potencial. Puede aportar carbono de origen renovable para fabricar plásticos, aromas, fragancias, resinas y combustibles”, dijo Palazzolo.
Además, los otros productos también se reutilizan: el biochar puede emplearse como enmienda para suelos agrícolas, y los gases como combustible, completando un modelo de economía circular.
Antecedentes y posibilidades
El estudio fue publicado en la revista Waste Management, volumen 205, 2025. La colaboración internacional incluyó investigadores de la Universidad de Groningen, en los Países Bajos.
Palazzolo reflexionó sobre los retos: “El desafío más grande es el cambio cultural”, señalando que la transformación de estos residuos en recursos requiere modificar hábitos de consumo, disposición de residuos y educación ambiental.
Impacto potencial en Argentina
Que la yerba mate sea un insumo clásico del país añade simbolismo: la bebida está presente en cada ronda, en la mesa, en la oficina, en la ruta. Aprovechar su residuo para impulsar procesos sustentables articula identidad y tecnología. Con más de 220.000 toneladas de desechos al año, la escala del problema ofrece también una escala de oportunidad.
Si se logran implementar esta tecnología y logística de recolección, podría surgir un nuevo mercado de valor agregado desde un residuo doméstico, con impacto ambiental positivo y ahorro de recursos fósiles. El proceso demuestra que “algo que normalmente se tira o se composta se convierte en productos valiosos”, según los investigadores.
Desafíos para su implementación
Si bien el desarrollo científico ya está probado en laboratorio, pasar a escala industrial exige inversiones, alianzas público-privadas, cadenas de recolección de yerba usada, y adaptaciones logísticas en ámbitos urbanos y rurales. Palazzolo destacó que “ninguno de nosotros, ni los adultos ni los niños de 2025, ha recibido educación formal sobre cómo disponer correctamente nuestros residuos”.
El desafío cultural —informar, capacitar, generar sistemas de segregación de residuos— es tan importante como el avance técnico. Solo con una base de conciencia ciudadana y política pública se podrá consolidar el proceso.
Este avance del CONICET ofrece una doble lectura: por un lado, una solución innovadora a un residuo propio del consumo argentino; por otro, una potencial contribución a la transición energética y a la economía circular. En el borde entre la tradición del mate y la vanguardia tecnológica, aparece una alternativa concreta: transformar lo que se deshecha en recurso.
Si este desarrollo logra escalar y articularse con producción local, podría abrir una nueva vía para que cada ronda de mate, además de unir personas, aporte al cuidado del ambiente y a la generación de valor agregado nacional.
Con motivo del próximo Día Nacional del Mate (30 de noviembre), cuando se celebra la infusión y su simbolismo cultural, esta investigación invita a pensar que el mate no sólo acompaña las conversaciones: también podría estar detrás de la próxima generación de combustibles renovables y materiales de origen vegetal.
(Meteored-TN-Conicet)