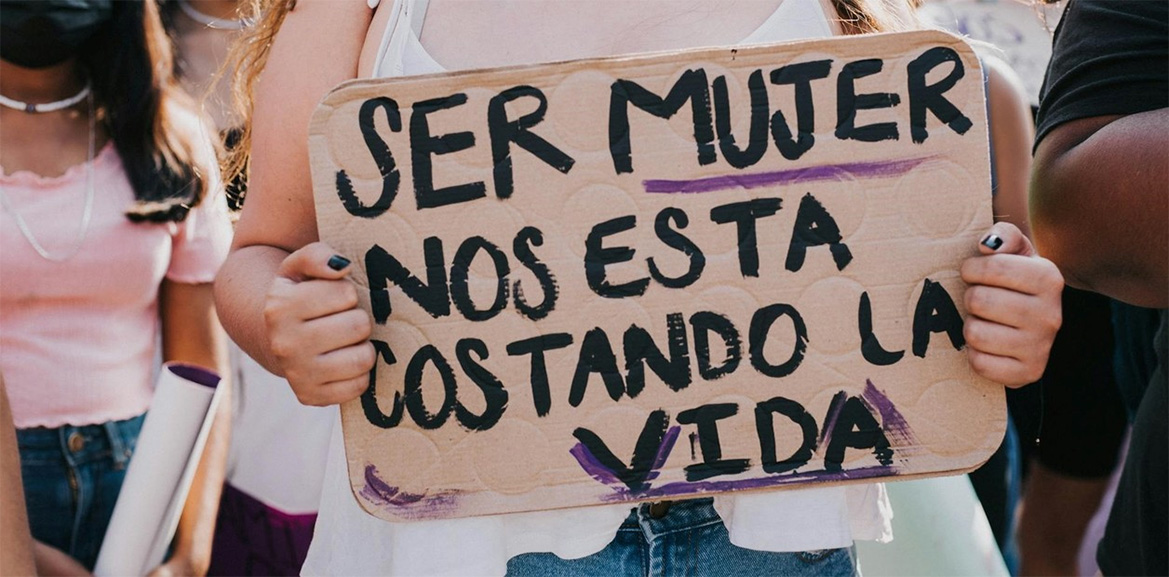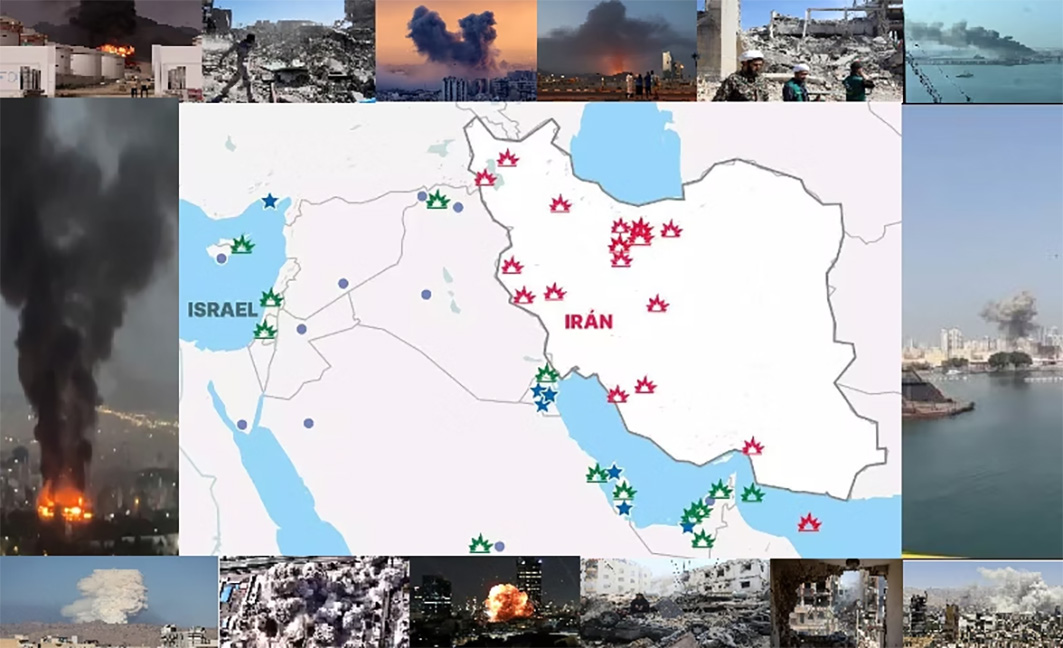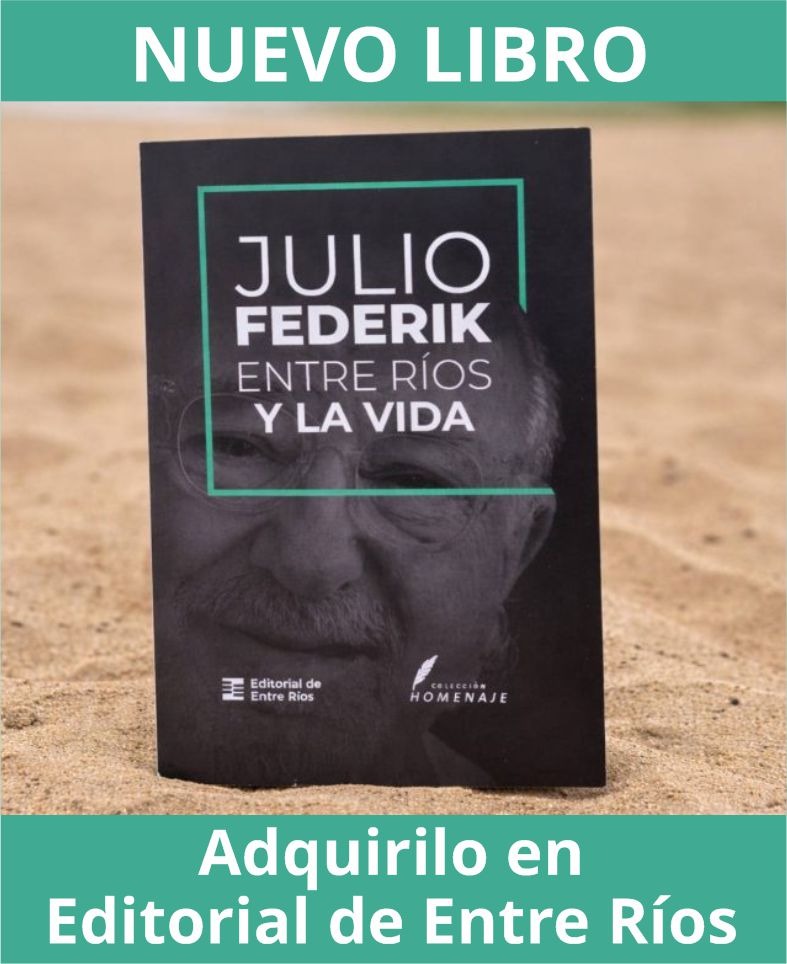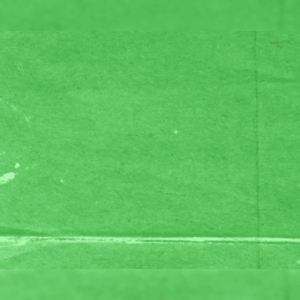Con el tiempo descubrimos que no queremos volver a relacionarnos con personas que nos dañaron amparándose en mentiras y calumnias. Que no siempre algunos lazos familiares deben ser preservados pese a todo. Entendemos que a veces es sano que quienes se apartaron de nuestro camino no nos conduzcan a su pantano. Que no siempre vale la pena luchar por ciertos vínculos, que ser de la misma sangre no otorga impunidad para que nos dañen ni justifica olvidar lo ocurrido ni forzar una reconciliación.
También aprendemos que existen otros lazos, esos que llegan cuando elegimos a alguien y su historia se mezcla con la nuestra. Familias de sangre ensamblada, donde conviven hijos, ex parejas, afectos heredados y nuevas formas de quererse. Intentamos construir desde el respeto, desde la empatía, creyendo que el amor alcanza para ordenar lo que viene fragmentado.
Muchas veces incluso colaboramos para recomponer vínculos entre padres e hijos, desde el deseo sincero de que reine la armonía. Pero con el tiempo entendemos que no siempre vale la pena, que cuando la herida es profunda, la marca duele y que no todo puede o debe ser reparado por uno. Entonces dejamos de actuar para que cada quien asuma su parte y cuidar el lugar que sí nos corresponde.
Porque de nada sirve compartir una mesa familiar si después vamos a permitir que se lastime a alguno de sus miembros y no haremos nada para impedirlo. La complicidad también puede disfrazarse de silencio, y el amor no debería confundirse con tolerancia ante el daño.
Así comprendemos que poner distancia no es falta de amor, sino una forma de preservar la paz. Que hay relaciones que solo pueden sostenerse si existe reciprocidad, honestidad y afecto verdadero. Que no todo vínculo merece ser salvado, y que no es egoísmo elegir serenidad antes que conflicto.
A veces, hay que soltar para alcanzar la paz, incluso cuando lo que soltamos lleva el nombre o la apariencia de familia.
(*): periodista de ANÁLISIS.