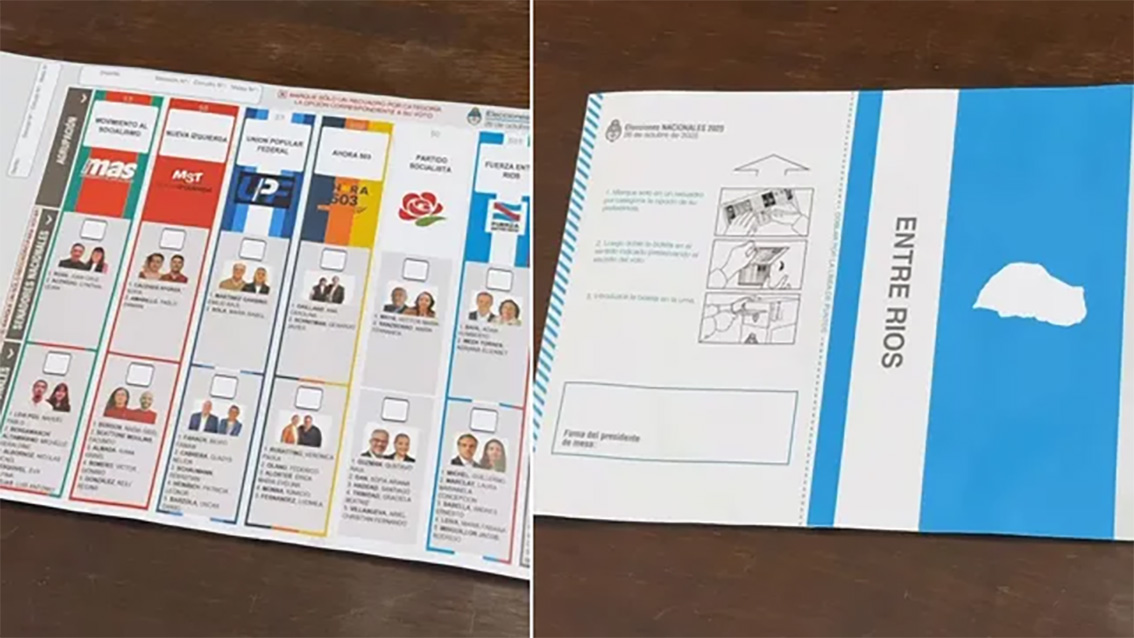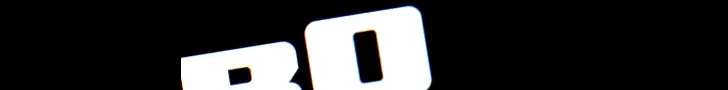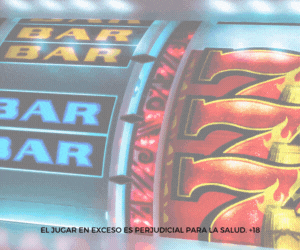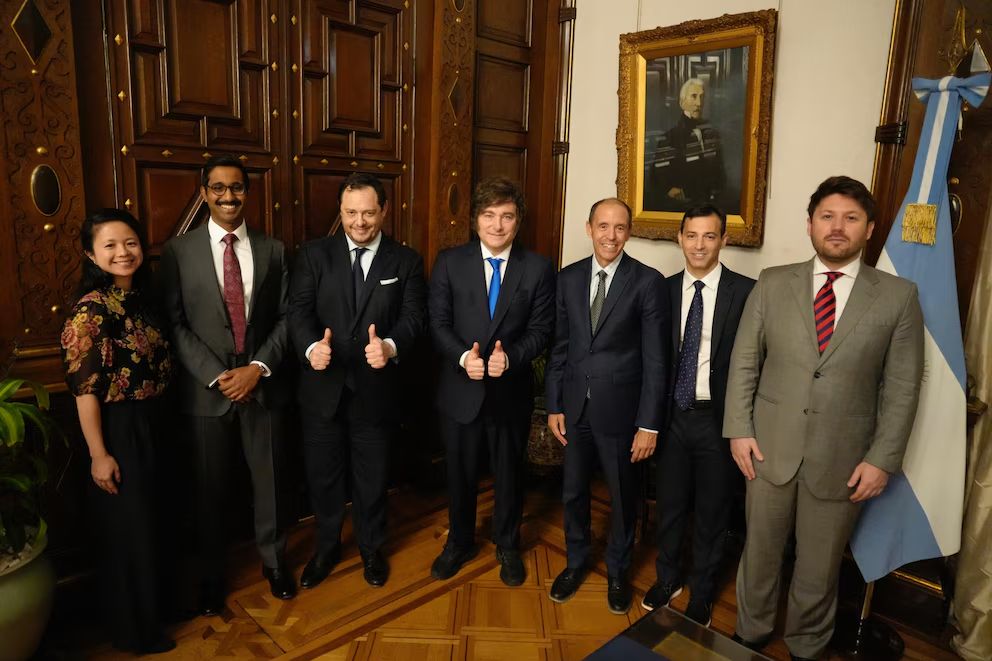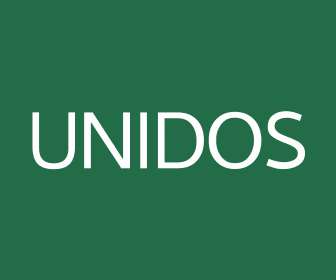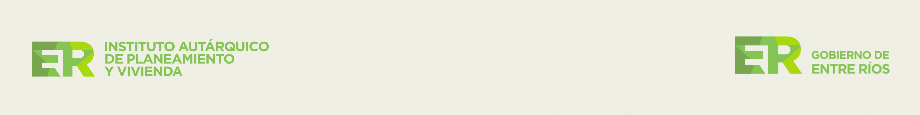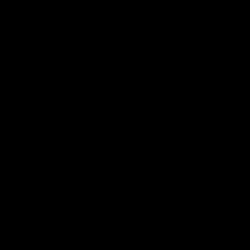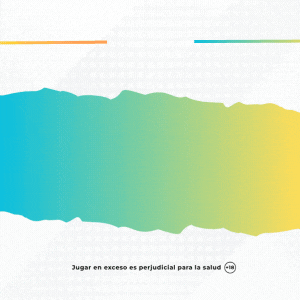Manifestantes apoyan en Washington el impeachment de Trump, en diciembre de 2019.
Roberto Gargarella
Cass Sunstein es, por muy lejos, el jurista más citado, y uno de los más respetados, en los Estados Unidos. Cuando Donald Trump iniciaba su primer mandato, Sunstein publicó un libro defendiendo la importancia y valor del juicio político: Impeachment. Una guía para el ciudadano. Por supuesto, a nadie se le ocurrió decir que Sunstein (vinculado con el Partido Demócrata) promovía un golpe de Estado, y ni siquiera que se involucraba, de ese modo, en acciones de tipo destituyente. En los párrafos que siguen, voy a reflexionar sobre el sentido que tiene el juicio político –particularmente en el marco de sistemas de gobiernos presidencialistas– a la luz del trabajo de Sunstein y de las discusiones originales que se dieron en la materia. Sin embargo, quisiera dedicar las primeras líneas de este escrito a insistir en algo ya dicho. Es muy importante que resistamos los cercos inhibitorios que crean los oficialismos de cualquier tipo para que no los critiquemos. Como cuando, años atrás, se comenzó a tildar de “destituyentes” a los opositores del gobierno de turno, o como hoy, cuando se acusa de “golpistas” a quienes objetan con crudeza las múltiples faltas del Presidente. Esto, sin desconocer que en nuestro país el instituto del juicio político también es esgrimido en función de fines mezquinos por figuras públicas con antecedentes innobles.
“Es importante que resistamos los cercos inhibitorios que crean los oficialismos para evitar la crítica”
Subrayo, entonces, lo siguiente: nosotros, ciudadanos, delegamos enorme poder a las autoridades (“la bolsa y la espada”, el presupuesto y la coerción legítima), a cambio de reservarnos el más amplio poder (que también es institucional) de crítica, control y censura de lo que el poder hace. Por eso es que importa tanto resistir toda extorsión moral que nos plantee (como querrá plantear siempre) el gobierno –cualquier gobierno– y quienes lo defienden. A ellos debemos recordarles que nuestro derecho a criticarlo y censurarlo forma parte de la esencia más noble del constitucionalismo democrático.
Vuelvo entonces, al comienzo y al escrito de Sunstein. El punto más importante del trabajo citado reside, precisamente, en saber encuadrar al juicio político dentro del instrumental disponible y relevante que ofrece la Constitución. Es decir, dicha herramienta no nos remite a un actuar abusivo o deshonesto de los ciudadanos, procurando apelar a una “trampa legal”, destinada a poner en dificultades al primer mandatario: hablamos, en cambio, del derecho que tenemos, como ciudadanos, de utilizar todas las herramientas institucionales habilitadas por la Constitución para exigir al poder que se encarrile. Es por eso mismo que Sunstein se esfuerza por mostrar al juicio político como una herramienta que no nació para ser confinada a un rincón: no fue creada, únicamente, para castigar crímenes gravísimos, delitos extremos. Sunstein presenta al impeachment como lo que es, que es lo que siempre ha sido: uno de los “cheques” más importantes con los que cuenta la ciudadanía para poner freno a un Ejecutivo que se excede o que de algún modo grave viola la confianza pública que la comunidad le dio.
Citando a los “padres fundadores” de la Constitución de su país –James Madison, Alexander Hamilton, George Mason, sobre todo– Sunstein demuestra que el objetivo con el que se diseñó la herramienta del juicio político al presidente fue doble: un mecanismo preventivo y correctivo. Preventivo, en tanto instrumento capaz de anticipar y frenar abusos de poder; y correctivo, en tanto mecanismo a ser empleado cuando el Ejecutivo ya violó el crédito que, a través de su elección, la ciudadanía le otorgara. La idea constitucional de fondo es la siguiente: las Constituciones –las Constituciones presidencialistas, en particular– dotan al Ejecutivo de facultades muy amplias, y por tanto, como contracara, se quiso garantizarle a la ciudadanía amplísimos poderes de control. ¿Pueden ser estos poderes de control abusados? Sí. Pero eso no es una razón para no usarlos, consagrando de esa forma el reinado de la impunidad.
Vale la pena entonces, siguiendo los consejos de profesor de Harvard, prestar atención a los modos en que se justificó la creación del instrumento del juicio político, en los orígenes del constitucionalismo. Vale la pena porque luego –en las discusiones constitucionales que se sucedieron en Latinoamérica, por ejemplo– se acostumbró a retomar instituciones como la señalada sin mayores argumentos: asumiendo que las razones a favor de ellas ya resultaban claras. Pues bien, en el “momento fundacional”, Alexander Hamilton, uno de los más duros defensores del Ejecutivo fuerte, introdujo la herramienta del impeachment desde un principio: ya en su primer plan constitucional, lo que causó el asombro de sus pares. Edmund Randolph, más cercano a los demócratas, respaldó la iniciativa de modo entusiasta, argumentando que el Ejecutivo tendría “grandes oportunidades para abusar de su poder”; y alegando, de manera adicional, que debían regularizarse (institucionalizarse) estas herramientas de reproche, porque si no el castigo llegaría “irregularmente, a través de tumultos e insurrecciones”. James Madison, el gran intelectual de la Convención norteamericana, habló entonces de la necesidad “indispensable” de que “la comunidad pudiera defenderse frente a la incapacidad, negligencia o perfidia del primer magistrado”. Y Governour Morris, el más conservador de todos los presentes, afirmó enseguida que lo habían convencido, y que cambiaba de posición. Sostuvo entonces que, dado el lugar que ocupa, y el poder del que dispone, el Ejecutivo puede ser inducido (“sobornado”) por “grandes intereses” para “traicionar la confianza” recibida, y que los ciudadanos no podían quedar “expuestos frente a ese riesgo”. “El pueblo es el rey, y no el presidente”, concluyó.
“Dentro del parlamentarismo, el emplazamiento, la destitución o el cambio del primer ministro no representa una anomalía de ningún tipo”
La cuestión puede entenderse todavía mejor si se compara a la institución del impeachment, tal como ella ha sido establecida en los sistemas presidenciales, con los mecanismos de remoción del primer ministro, creados en los sistemas parlamentarios, que son los que predominan en Occidente. Dentro del parlamentarismo, el emplazamiento, la destitución o el cambio del primer ministro no representa una anomalía de ningún tipo, y mucho menos es visto como una quiebra del sistema. Se trata de una situación muy común, que se vive y se espera que se resuelva de manera “normal”. Hablamos de la forma institucional que ofrece el parlamentarismo para garantizar la flexibilidad que la democracia requiere. Se asume allí, entonces, y de manera razonable, que los gobiernos, previsiblemente, van a enfrentar dificultades serias; que los liderazgos, con el paso del tiempo, van a deteriorarse; y que la confianza en las políticas públicas puede, en esos casos, desmoronarse. La conclusión a la que se llega es que la democracia exige, en esos casos, que el gobierno refleje esos cambios. No se trata de una ruptura institucional ni de un cambio de régimen, en absoluto (democracia por dictadura): todo lo que ocurre, entonces, resulta previsto y resuelto dentro del marco de la Constitución.
Lamentablemente (y no digo esto como un elogio hacia los sistemas parlamentarios, también deficitarios), el presidencialismo luce como un sistema excesivamente “rígido”, comparado con el parlamentario. Ni qué decir los sistemas que Carlos Nino denominara híper-presidencialistas, como los latinoamericanos (esto, en tanto el modelo latinoamericano tiende a asignar facultades todavía mayores al presidente, como las del estado de sitio o la intervención federal). Hablamos aquí de sistemas rígidos hasta el extremo. En ese contexto, el del “presidencialismo reforzado”, resistir la utilización de las pocas (y toscas) “válvulas de escape” de que dispone el sistema para enfrentar violaciones serias a la confianza pública representa una doble afrenta: al constitucionalismo y a la democracia. Al constitucionalismo, porque implica negarse a utilizar los recursos que los constituyentes, a conciencia, han creado para resolver situaciones especialmente graves; y a la democracia, porque implica no reconocer la prioridad que tiene la voluntad del pueblo sobre la voluntad de las autoridades a cargo. En democracia, la ciudadanía tiene el derecho de exigir y obtener cambios fundamentales en el gobierno, todo a lo largo, y no solo una vez cada cuatro o seis años. La democracia necesita de controles, de frenos y de cambios, para los difíciles -pero también comunes- casos en que se quiebra la confianza que, alguna vez, depositamos en nuestros mandatarios.
(*) Esta columna de Opinión de Roberto Gargarella fue publicada originalmente en el diario La Nación.