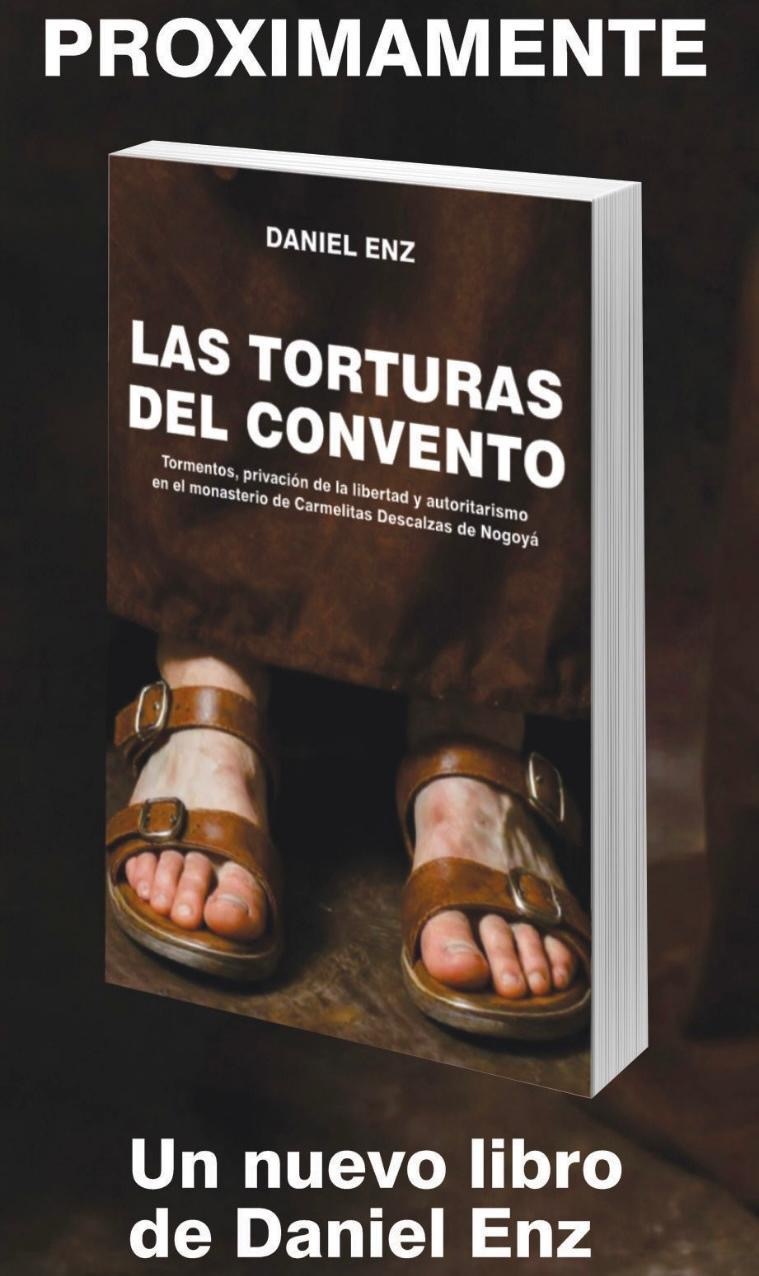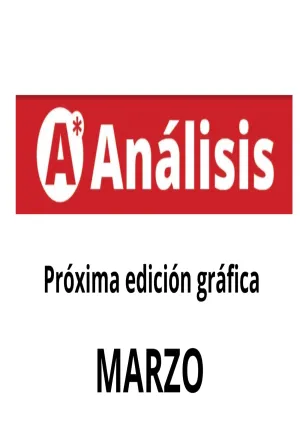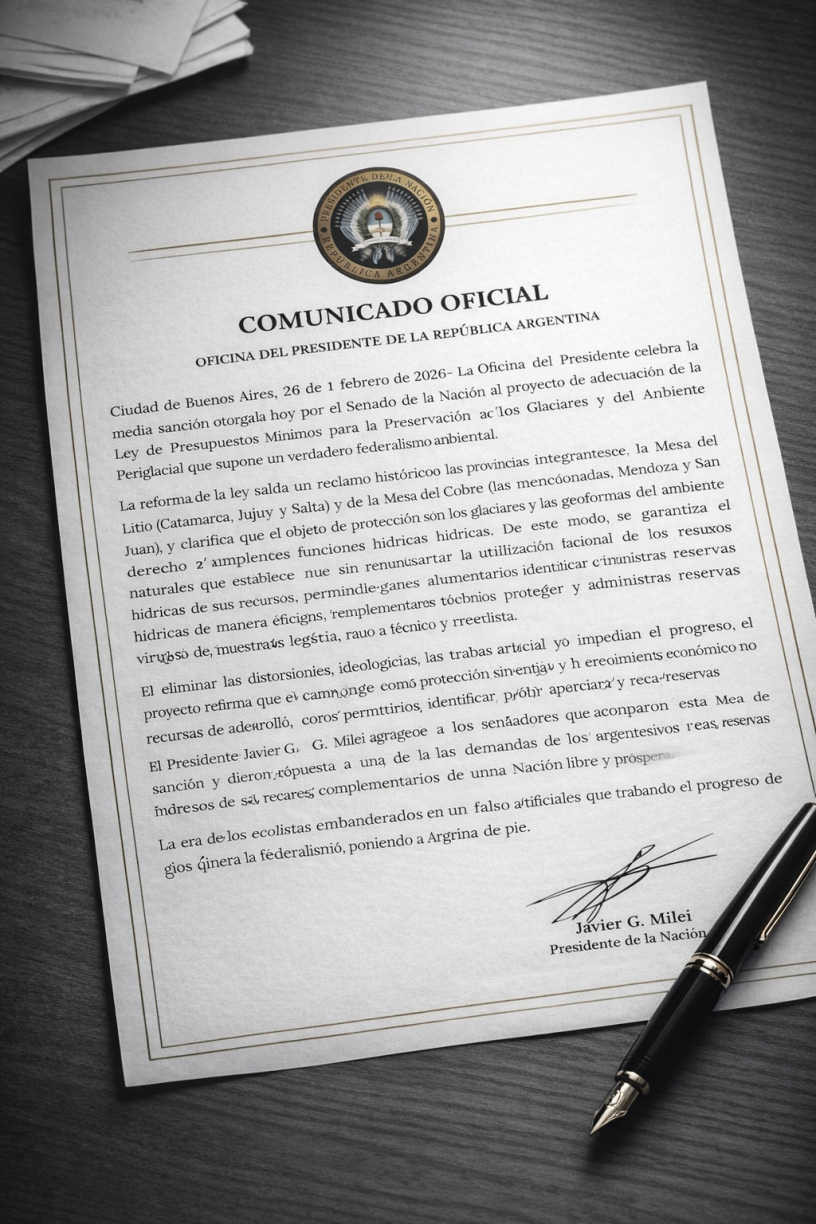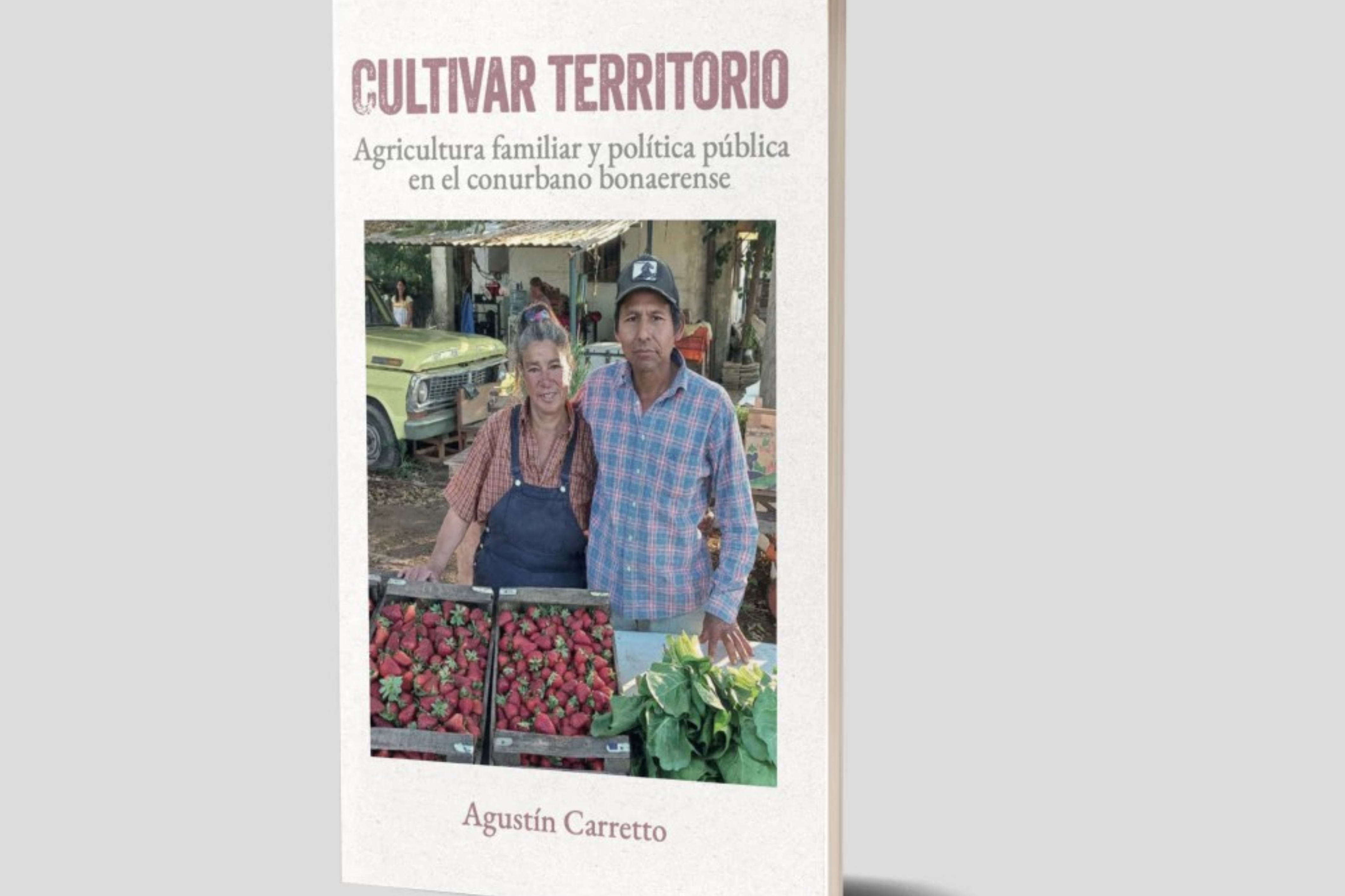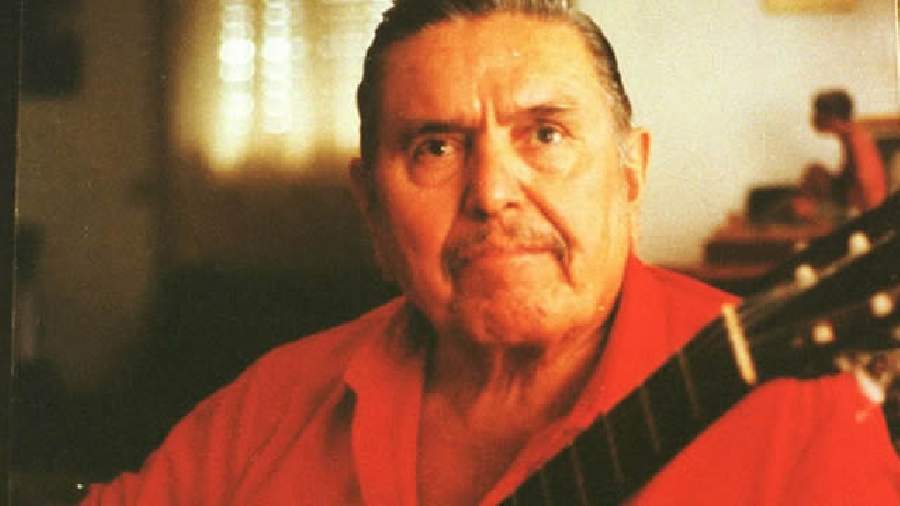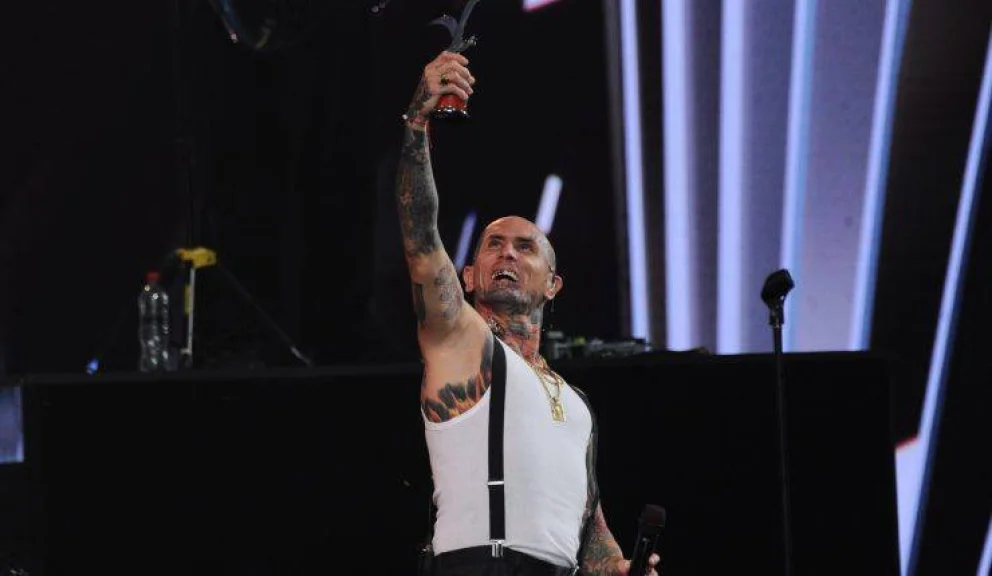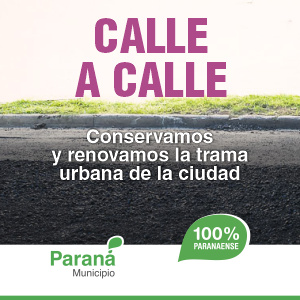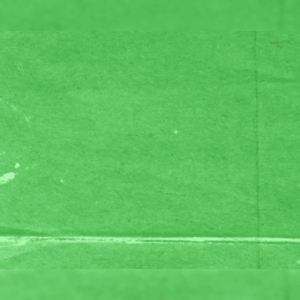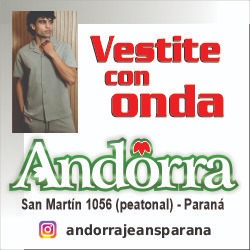(Autor: El Roto)
Carlos Merenson
Un clásico de la escena económica argentina se repite con precisión casi ritual: cuando un gobierno liberal o neoliberal se aproxima al colapso, sus principales ideólogos y voceros se apresuran a declarar que “no se aplicó el verdadero liberalismo”. Esta maniobra discursiva busca preservar la pureza doctrinaria de una ideología que, pese a sus reiterados fracasos, sobrevive refugiada en la coartada del “liberalismo no realizado”.
El reciente pronunciamiento del economista Cachanosky, publicado por El Liberal bajo el título “El Gobierno pone en riesgo las ideas liberales”, es el último episodio de esta larga saga. Se trata de una narrativa recurrente: los mismos economistas que acompañan, asesoran o legitiman políticas de desregulación, endeudamiento y apertura comercial -cuando estas terminan en crisis- denuncian que el gobierno de turno traicionó los principios del mercado libre. Así, logran salvar las ideas, aunque se hunda la realidad.
Los antecedentes históricos del “no fueron lo bastante liberales”
El mecanismo no es nuevo. Durante la dictadura cívico-militar, José Alfredo Martínez de Hoz implementó la apertura financiera, la liberalización del comercio y la destrucción del aparato industrial bajo el dogma del mercado autorregulado. La crisis de la deuda y el colapso del sistema productivo que siguieron fueron luego explicados por los propios economistas liberales como un “fracaso por intervencionismo estatal residual”. Es decir, según ellos, la catástrofe no fue causada por las políticas liberales sino porque no se fue lo suficientemente lejos.
Décadas después, Domingo Cavallo retomó el libreto con su convertibilidad, alabada por las usinas neoliberales internacionales como el “modelo a seguir”. Cuando el esquema estalló en 2001, provocando el mayor colapso social de la historia reciente, sus antiguos aliados repitieron la fórmula: Cavallo no había sido un verdadero liberal, sino un “estatista disfrazado”.
Antes de ellos, Álvaro Alsogaray, referente emblemático del liberalismo criollo, había desempeñado roles centrales en gobiernos de signo distinto, pero siempre bajo el mismo credo: “achicar el Estado para agrandar la Nación”. Cada una de sus gestiones terminó en crisis o estancamiento, sin que ello menguara su influencia ni su capacidad para reinventar el discurso.
La paradoja estructural del credo liberal
La lógica es circular: el liberalismo económico se proclama infalible, por lo tanto, todo resultado fallido debe atribuirse a su aplicación imperfecta. Este razonamiento inmuniza la doctrina frente a la evidencia empírica. Sin embargo, las consecuencias son palpables: desindustrialización, aumento de la desigualdad, endeudamiento externo y devastación de los bienes comunes naturales.
Los liberales, obsesionados con la eficiencia del mercado, ignoran la dimensión ecológica y social de la economía. Bajo sus recetas, la riqueza se concentra y los ecosistemas se empobrecen. Las crisis recurrentes -de 1976, 1989, 2001 y las actuales- no son desviaciones del modelo, sino su resultado lógico: la liberalización extrema inevitablemente conduce al colapso financiero y ecológico.
El costo humano y natural de la ortodoxia
Mientras los economistas liberales preservan su prestigio mediático, los pueblos cargan con los costos: desempleo, pobreza, pérdida de soberanía alimentaria y destrucción del patrimonio natural. El suelo, el agua y la biodiversidad se transforman en “activos” al servicio del lucro inmediato. Lo que se presenta como racionalidad económica es, en realidad, una irracionalidad civilizatoria: el saqueo de los fundamentos mismos de la vida.
El anarcocapitalismo actual -representado por Javier Milei y su alianza con sectores neoliberales clásicos, como el PRO- es la versión exacerbada de esta historia. Su fracaso no será, como intentarán argumentar, el de un “Estado que no se retiró lo suficiente”, sino el desenlace previsible de una ideología que desconoce los límites biofísicos, las necesidades humanas y la ética del cuidado.
El patrón se repite en América Latina
Este mecanismo de autoinmunidad ideológica no es exclusivo de Argentina. En Chile, tras el agotamiento del “milagro pinochetista”, los economistas de la escuela de Chicago atribuyeron los estallidos sociales y la desigualdad a un supuesto “retroceso hacia el estatismo”, en lugar de reconocer las consecuencias de décadas de privatización del agua, la educación y las pensiones.
En Perú, los defensores del modelo liberal instaurado por Fujimori y consolidado por sus sucesores insisten en que las crisis políticas y la desigualdad son culpa de una “incompleta liberalización”, pese a que el país presenta altos niveles de concentración económica y deterioro ambiental.
En México, el discurso se repite cada vez que el Estado intenta intervenir para corregir los abusos del mercado: los liberales denuncian “populismo” y atribuyen el estancamiento a la “inseguridad jurídica” del capital, obviando que el propio modelo neoliberal produjo exclusión, dependencia y vulnerabilidad ecológica.
La constante es clara: los resultados negativos del liberalismo nunca son atribuidos al liberalismo mismo, sino a su falta de pureza doctrinal. Así, el dogma sobrevive indemne a sus fracasos empíricos, protegido por un relato autorreferencial que lo exime de toda responsabilidad.
El eterno retorno del dogma
Cada ciclo de crisis renueva la misma escena: los economistas liberales se distancian del desastre, alegan que el modelo fue mal aplicado, y preparan el terreno para la próxima experiencia de “liberalismo verdadero”. Así, la historia se repite -en Argentina y en la región- como farsa económica y tragedia social.
Hasta que la sociedad comprenda que no se trata de una mala aplicación del liberalismo, sino de los límites estructurales de un sistema que subordina la vida al mercado y destruye, en su paso, tanto a los pueblos como a la naturaleza.
(La columna fue publicada originalmente en La (Re) Verde. Memoria del Colapso, Semilla del Porvenir)