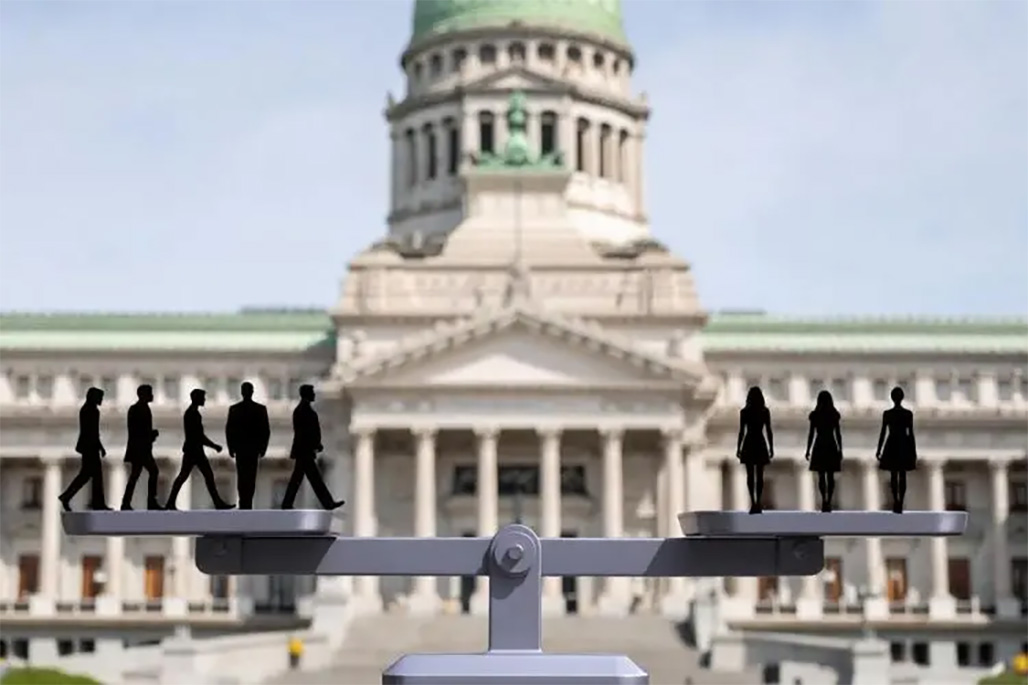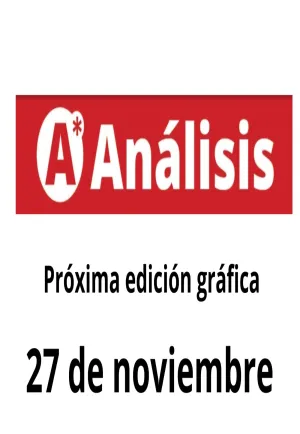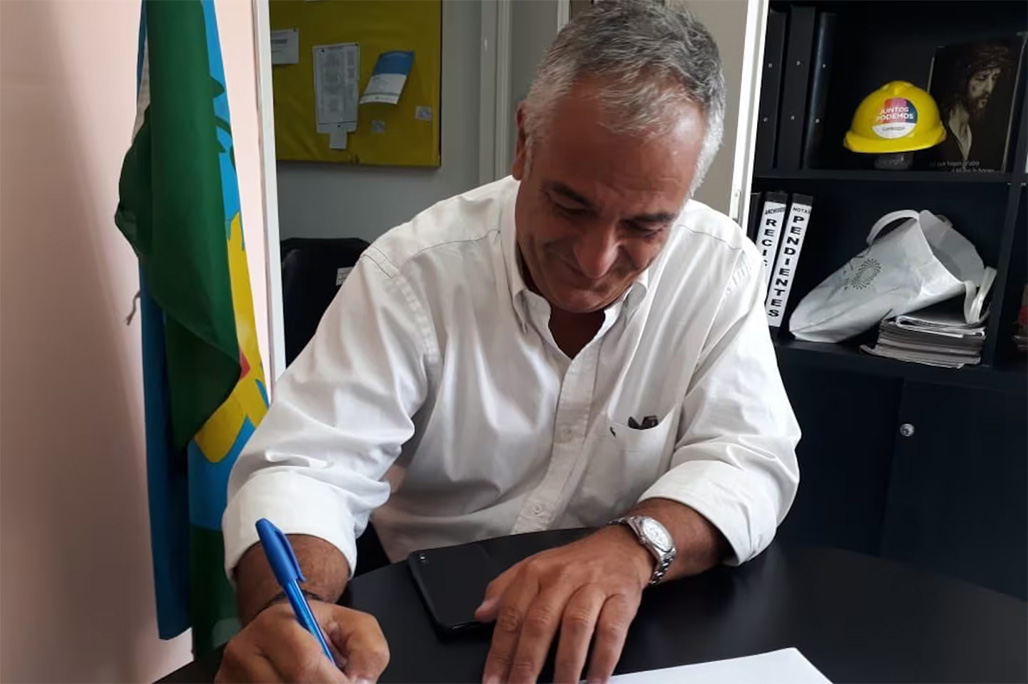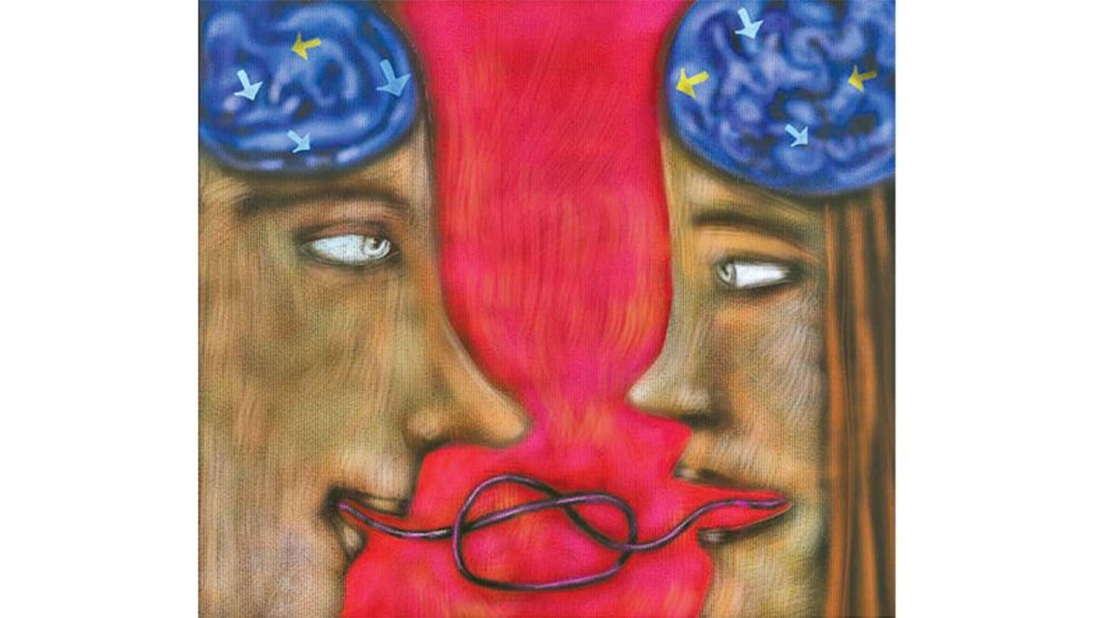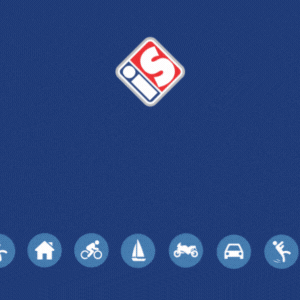Javier Milei y Scott Bessent.
Hernán Letcher
“Argentina tiene un régimen laboral que está absolutamente anacrónico” sostuvo el presidente Javier Milei hace unos días atrás. “La gente gana derechos porque los que están en el sector informal no tienen ninguno” sostuvo, anticipando el espíritu de la reforma: sólo recortando derechos a los registrados habrá algo para los no registrados. En momentos en donde el gobierno impulsa la reforma laboral bajo esta argumentación, este artículo aborda tres aspectos centrales del mundo del trabajo: la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), la probable eliminación del régimen del Monotributo pedida por el FMI, y un cruce entre las principales políticas laborales de cada etapa junto a la evolución histórica de puestos de trabajo y empleadores.
¿El fin del Salario Mínimo Vital y Móvil?
A finales de este mes se celebra el Consejo del Salario, donde se discute la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil. Desde que asumió Milei hubo dos convocatorias. En ambas, fue la Secretaría de Trabajo la que, frente a la falta de acuerdo entre trabajadores y empresarios, terminó laudando con aumentos similares a los pedidos por la parte patronal ¿En qué situación nos ha dejado dichas decisiones?
El retroceso acumulado es tan profundo que el nivel de noviembre 2025, de $322.200, se ubica casi 60,0% por debajo del promedio de 2023 (debería ser de $512.000 a precios de hoy) y, en clave histórica, 6% por debajo del del promedio de la década de 1990. Si se toma en cuenta la inflación prevista por el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, el salario mínimo debería aumentar 71,6% en términos nominales entre noviembre de 2025 y abril de 2026 para recuperar ese punto de partida. El sendero necesario implica subas mensuales acumulativas del 11,4%. Difícil si se considera que el gobierno ha decidido topear los aumentos salariales en 1%. Semejante atraso desnaturaliza la función del Salario Mínimo Vital y Móvil. Esa es la decisión del gobierno.
Monotributo ¡afuera!
“The would require harmonizing the rate of monotributo and improving the transition of small taxpayers to the general tax system” indica el acuerdo con el FMI. En español: “Se requeriría armonizar la tasa del monotributo y mejorar la transición de los pequeños contribuyentes al sistema tributario general”. Textual.
La modificación pedida por el FMI es trascendente. Estamos hablando de unos 4,7 millones de personas actualmente alcanzadas ¿Qué significa “pasarlos al Régimen General”? Dado que el Monotributo integra el pago de jubilación, obra social, IVA y Ganancias (por eso se llama Régimen Simplificado) su eliminación implica:
- La obligación del pago de Autónomos, que cubre la jubilación
- La presentación y pago de la declaración jurada mensual de IVA
- La presentación y pago de la declaración jurada anual de Ganancias
Aunque es posible que haya un nuevo régimen con pagos proporcionales a la facturación (autodeclarativo, donde el contribuyente deba validar la declaración que realiza AFIP en base a la facturación de cada uno), la decisión va en el sentido contrario a la simplificación y profundiza la carga tributaria en sectores de menores ingresos, tal como pretende el FMI.
Pero, además, es de destacar que, dentro de ese universo, unos 2,8 millones pertenecen a la categoría A, la más baja del sistema. Para este este segmento de trabajadores, además de lo mencionado, la modificación implica:
1) Un incremento sensible en el monto a tributar: hoy pagan cerca de $37.000 mensuales y pasarían a pagar $100.000. A eso hay que sumarle IVA y Ganancias.
2) Quedarse sin cobertura y pasar a la no registración: dado que la estructura del monotributo está fuertemente concentrada en las categorías inferiores, es esperable que una parte importante de estos contribuyentes no pueda sostener los nuevos costos ni la complejidad operativa, empujándolos a la informalidad, con la consecuente pérdida de obra social y del derecho a una futura jubilación.
3) No lograr los aportes para jubilarse: en este especto, pareciera que el objetivo del FMI es lograr reducir la cantidad de jubilados dejando afuera del sistema a cerca de tres millones de personas.
No son las leyes laborales, sino el modelo
El principal argumento del gobierno para promover una reforma laboral es que promovería a las empresas a contratar más trabajadores. Repasemos a continuación, cuáles fueron las políticas laborales más paradigmáticas aplicadas en la etapa y como se comportó la evolución de empleo y de cantidad de empleadores.
En la década de los noventa, particularmente con las reformas de 1993 y 1994, se aplicaron una serie de medidas de flexibilización del mundo del trabajo. Entre las principales se puede mencionar: pagos de parte del salario mediante vales alimentarios, paritarias descentralizadas, topes indemnizatorios, régimen de capitalización administrado por las AFJP, la Ley Banelco —que significo suspender la ultraactividad y el incremento del período de prueba- y una baja generalizada en las contribuciones patronales. Los resultados fueron contundentes: entre 1997 y 2003, se retrajo la cantidad de empleadores en 23.033 casos, pasando de 344.476 en enero de 1997 a 321.443 en mayo de 2003, mientras que, en la década (mayo 1990 a mayo 2002) la desocupación creció de 8,6% a 21,5%.
En la etapa subsiguiente las medidas laborales aplicadas fueron exactamente las opuestas a las de los noventa: hubo incrementos sostenidos del salario mínimo, se derogó la Ley Banelco, se creó la Asignación Universal por Hijo, se estatizó el Sistema Previsional y se promovieron regímenes específicos como el del trabajo agrario y del empleo de casas particulares. Los resultados, entre mayo de 2003 y noviembre de 2015, también fueron inversos: +212.267 empresas y +2.883.000 trabajadores (considerando SRT para la serie de empleo registrado público y privado).
¿Qué pasó luego? Entre 2015 y 2019 volvió a verificarse un período de destrucción de empresas y caída de puestos de trabajo. La cifra de empleadores cayó de 533.710, en noviembre de 2015, a 510.078, en noviembre de 2019, es decir, 23.632 empresas menos. Y en el caso de los trabajadores, la caída fue de 139.097 casos (de 9.326.021 a 9.186.924 considerando SRT). Durante la gestión M se impulsó una reforma laboral similar a la promovida por la gestión actual, aunque el gobierno no logró que se aprobara en el Congreso debido a la resistencia social y política. De todas formas, y a pesar de sostener como diagnóstico principal económico el problema fiscal, Mauricio Macri implementó un mínimo no imponible para aportes patronales, además de perseguir dirigentes sindicales y cualquier reclamo social.
Entre 2019 y 2023, la cantidad de empresas pasó de 510.078 a 512.357, con un incremento de 2.279 unidades que logró revertir la caída inicial provocada por la pandemia. En el caso de los trabajadores, los datos indican que el incremento fue de 670 mil casos. La medida más trascendente de la etapa fue la implementación del Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (REPRO), mecanismo de contención salarial y sostenimiento del empleo frente a la caída de la actividad.
En la actualidad, Javier Milei retornó las políticas laborales sustentadas en la desregulación como “solución” a los problemas del mundo laboral. Entre las decisiones más relevantes, promovió el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), un verdadero regalo en términos fiscales y de administración de divisas y que generará sólo 3800 puestos directos cuando se implementen todos los proyectos presentados. A ellos se le suma el blanqueo laboral, que regularizó solo a 16.703 trabajador. Y podemos sumar: la eliminación de las multas por no registración, la posibilidad de reemplazar las indemnizaciones por despido por un fondo de cese laboral y la creación de la figura del “colaborador”, que habilita a un monotributista a incorporar hasta tres trabajadores bajo ese mismo régimen (sólo sumó 14.000 casos) ¿Qué pasó con el empleo? Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la cantidad de empleadores cayó de 512.357 a 493.193, lo que implica la destrucción de 19.164 empresas y una pérdida de puestos de trabajo cercana a los 300 mil casos.
La evidencia empírica da por tierra la premisa de menos regulaciones es igual a más trabajo. Pero el comportamiento inverso entre políticas de empleo y puestos de trabajo también pueden confundir. No existe trade off entre las políticas laborales y los puestos de trabajo. Lo que sucede es que, a la par de la defensa del trabajo, suelen aplicarse políticas que promueven la actividad y la producción, favoreciendo a sectores generadores de empleo. Las leyes laborales no son las que crean empleo. Son las decisiones políticas y el modelo económico las que promueven o destruyen.
(*) Esta columna de Opinión de Hernán Letcher fue publicada originalmente en el diario Página/12.