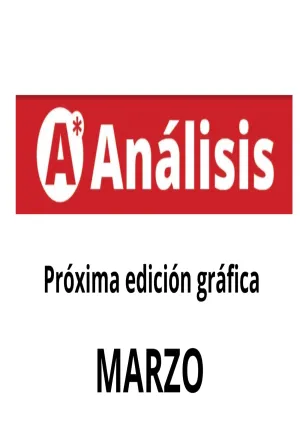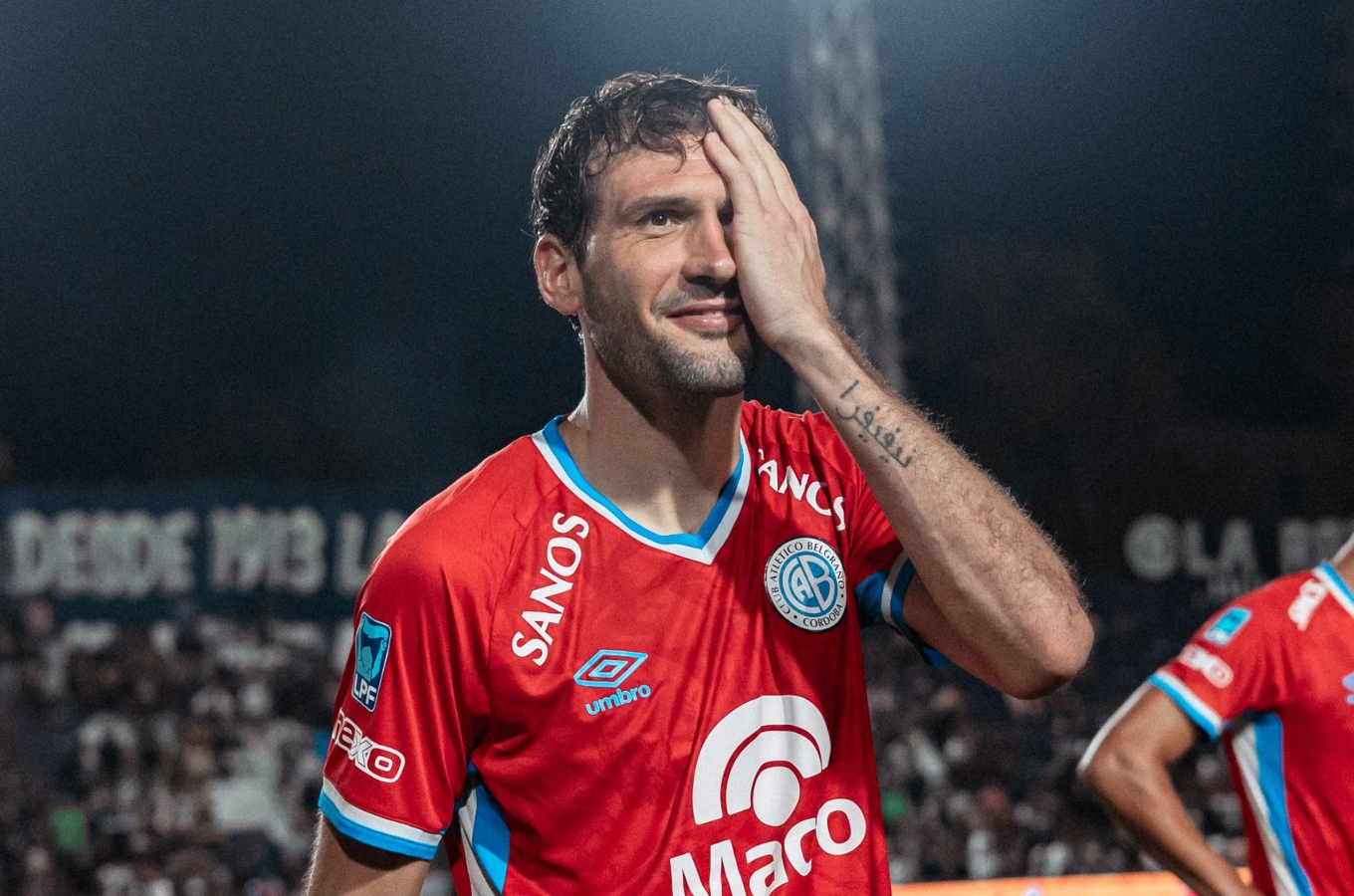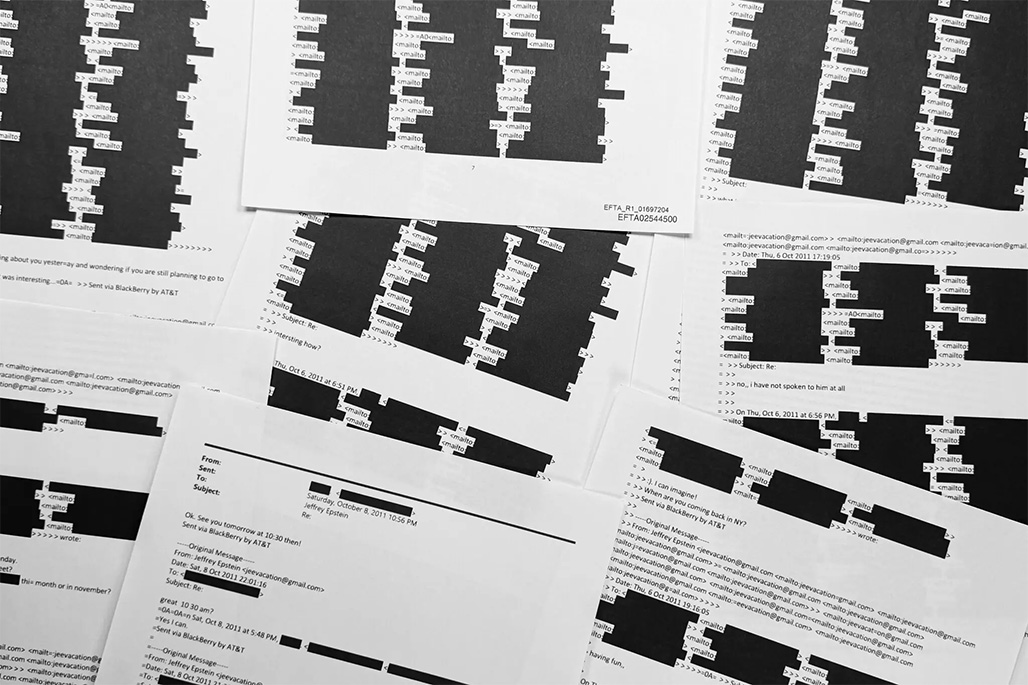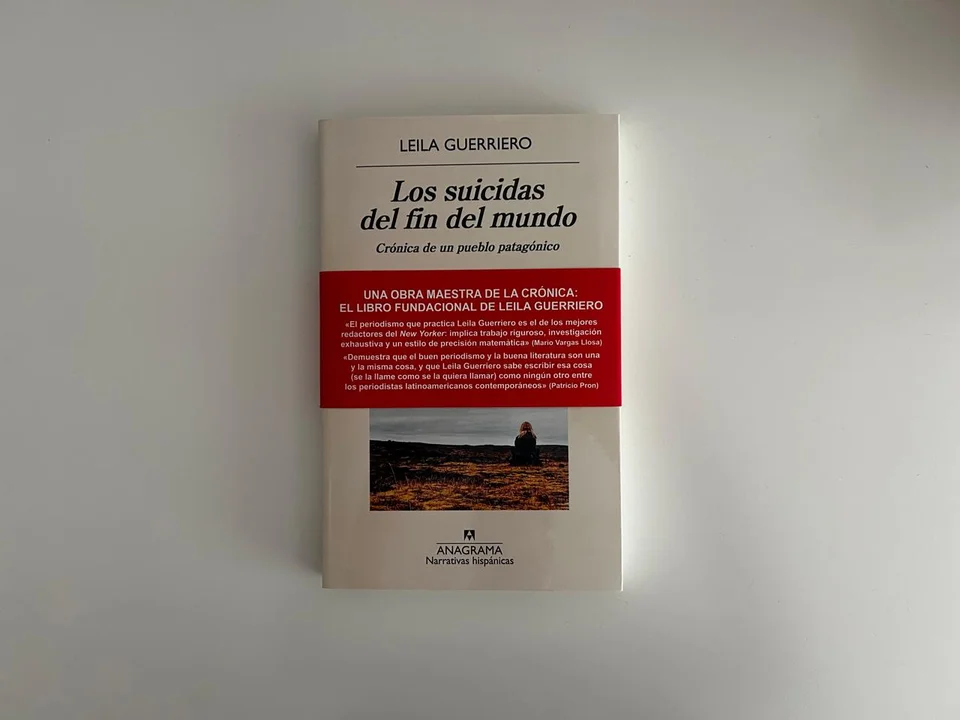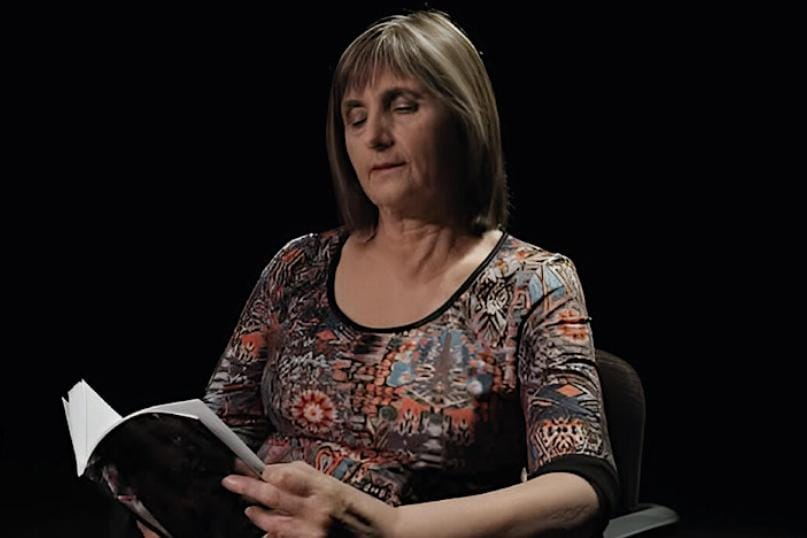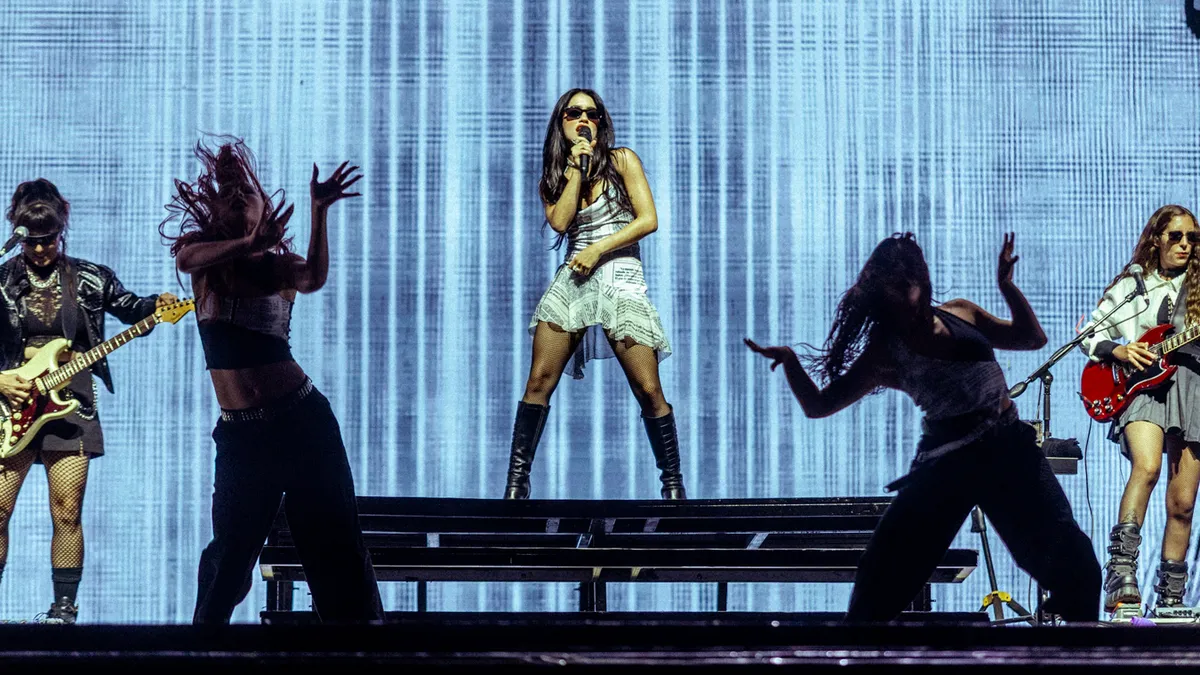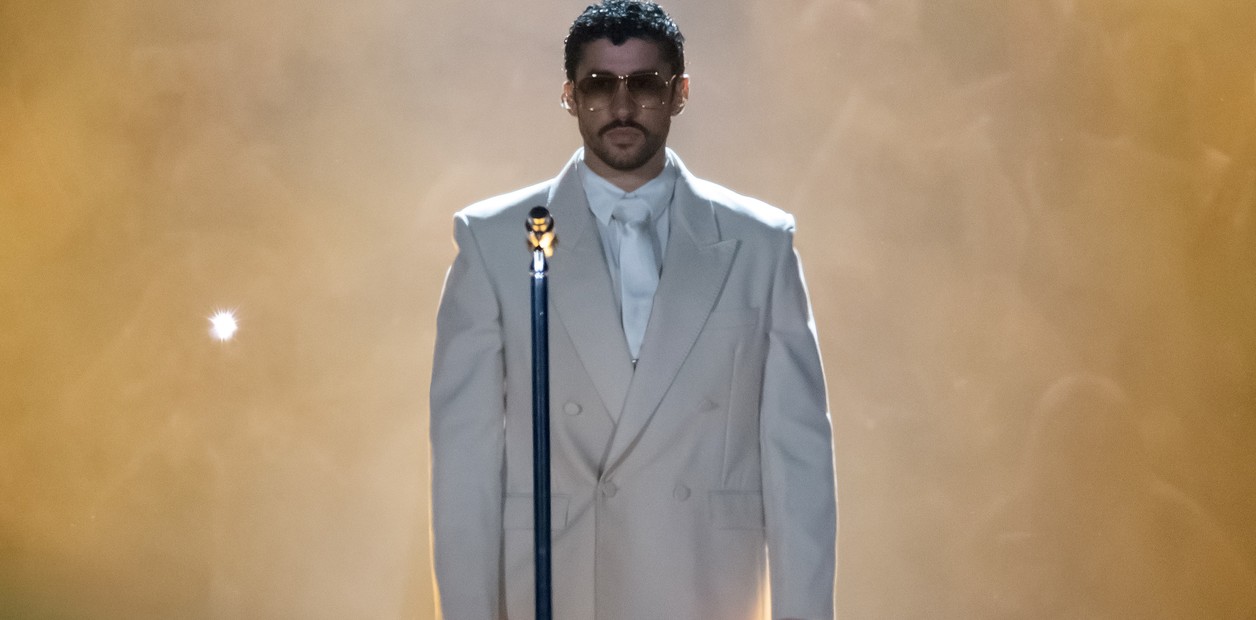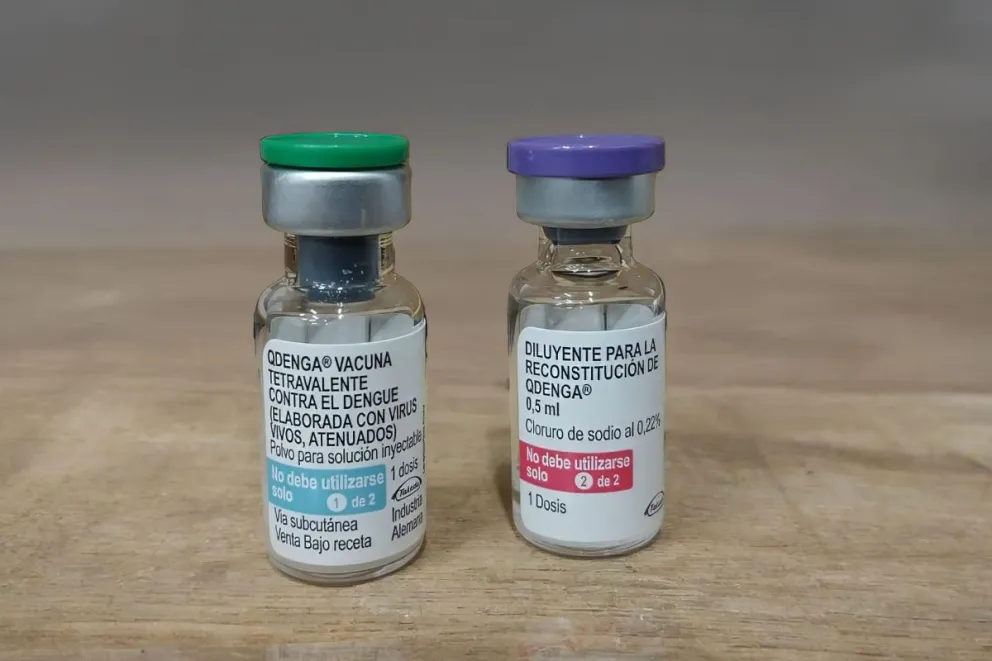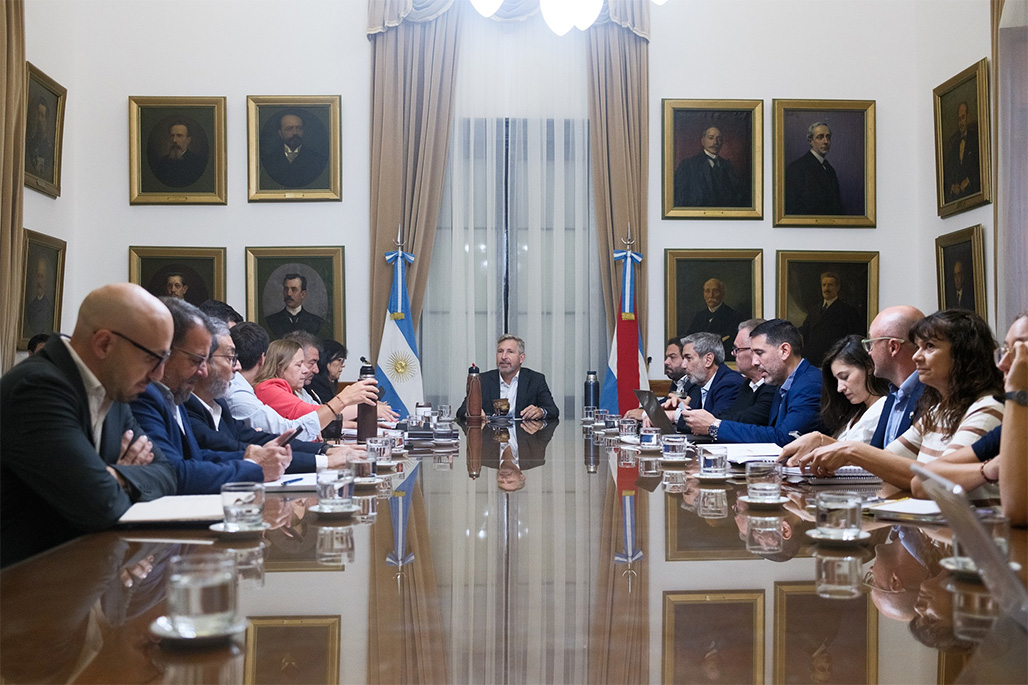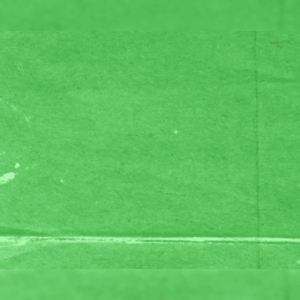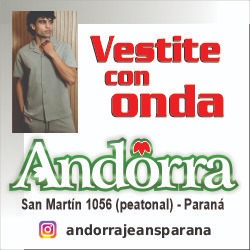El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
Ernesto Tenembaum
Hay períodos en la historia en los que es muy difícil advertir que algo anda mal, o –para ser más precisos- que algo podría andar mal. Uno de esos casos ocurrió en 1993 cuando todo le sonreía a la dupla que conformaban Carlos Menem y Domingo Cavallo. En octubre de ese año se realizaron las elecciones que abrieron la puerta a la reelección del primero. Unos meses antes hubo un olvidado debate televisivo entre Cavallo y Rodolfo Terragno, un notable intelectual y periodista que iba segundo en la lista radical de diputados porteños. Era una pelea desigual. Cavallo era mundialmente reconocido como el artífice del milagro argentino. Y el otro había sido ministro de Raúl Alfonsín, cuya hiperinflación estaba en el recuerdo de todos. Terragno se la pasó insistiendo con que el creciente atraso cambiario destruiría la industria, generaría desocupación y, finalmente, provocaría una crisis de deuda. Con el correr del tiempo, lo de Terragno se reveló como un diagnóstico preciso y una advertencia muy atinada. Ojalá lo hubieran escuchado. Pero enfrente tenía a un coloso invencible. Además, ¿quién tiene ganas de escuchar advertencias cuando las cosas andan tan bien?
Algo parecido ocurre en estos días. Las señales del extraordinario momento que atraviesa Javier Milei aparecen por todos lados. Así lo resume Alejandro Catterberg, en el informe mensual de la consultora Poliarquía: “Tras meses de fuerte erosión de la confianza social, la victoria electoral le dio al Gobierno aire político y produjo una fuerte recuperación del humor social. Los indicadores muestran mejoras en los niveles de aprobación presidencial, crédito al gobierno y expectativas. La mayoría de estos índices recuperan gran parte del terreno perdido durante este año y regresan a valores cercanos a los máximos de la gestión libertaria observados durante el verano de 2025”.
En el frente económico financiero todo parece controlado. Es significativo el arranque del panorama que difunde la Fundación Suramericana, porque su director es nada menos que Martín Guzmán, ministro de Economía del último gobierno peronista: “La economía transita semanas de relativa tranquilidad, impulsada por el impacto financiero positivo del resultado favorable al oficialismo en las elecciones legislativas nacionales. Desde las variables fundamentales de la economía, las expectativas están respaldadas por una credibilidad del compromiso de disciplina fiscal junto a la percepción de que la dinámica de la balanza de pagos cerrará sin disrupciones con alguna forma de financiamiento externo; para los más optimistas, con acceso a mercado de crédito e inversión externa directa; para los más pesimistas, con uso del financiamiento multilateral (FMI) y bilateral oficial (Tesoro de EEUU)”.
En ese sentido, cuando todo parece andar tan sobre ruedas, las advertencias al estilo Terragno suelen ser inútiles: cosas de pájaro de mal agüero. Sin embargo, hay diferencias sensibles entre esta situación y la de 1993. En principio, los números concretos son muy distintos. Los resultados del plan Milei/Caputo son mucho menos alentadores que los producidos por planes de estabilización previos: la inflación es mucho más alta y la economía crece mucho menos. Cuando Cavallo discutía con Terragno, la inflación mensual era menor al 0,5 por ciento –cinco veces menos que ahora- y el crecimiento acariciaba el 10 por ciento anual por tercer año consecutivo. Algo similar sucedió años después con el plan de Eduardo Duhalde, Jorge Remes Lenicov y Roberto Lavagna en 2002. Al año, la economía crecía al 9 por ciento y la inflación era apenas del 3,6. El contraste entre los óptimos resultados inmediatos de las experiencias anteriores y los más módicos de la actual habilita a un debate sobre la calidad del ajuste de este Gobierno. En ese sentido, aquel Terragno hoy se sentiría mucho menos solo.
¿Por qué la economía no crece y la inflación no cede como otras veces? Es muy interesante seguirlo a Milei a lo largo de los años para entender cómo lo pensaría él si no estuviera tan involucrado. Cuando era candidato, sostenía que los ajustes podían ser expansivos o recesivos y que eso dependía de un factor central: la confianza que generan los gobiernos que los implementan. Algo ocurrió con ese elemento a principios de 2025 cuando todo empezó a frenarse. El indicador clave sobre la confianza de los mercados en un gobierno es la Inversión Extranjera Directa: nunca cayó tanto como con este Gobierno. Si el ajuste no es expansivo es porque el Gobierno no genera confianza, decía Milei. Eso debería obligarlo a analizar el punto.
Respecto de la inflación, el discurso del Presidente siempre fue coherente: sostuvo que el único factor que la desataba era la emisión producto del déficit. “Es, siempre, y en todo momento, un fenómeno monetario”. Si ese elemento se cortaba, la inflación desaparecería, en la peor de las hipótesis, en 24 meses. Como se ve, eso no ocurre. Desde mayo, la inflación crece. Esta misma semana, Infobae adelantó que las principales consultoras no esperan que baje en noviembre y diciembre. ¿Entonces?
En el fondo, hay un enfoque que parece ser insuficiente. Un gobierno generaría confianza si corta el déficit. La inflación caería a cero si no hay déficit. Pero déficit no hay y esas cosas no ocurren, o no ocurren en la dimensión esperada, o en la magnitud con que otros lo lograron. Ni siquiera cuando se produjo el “mayor ajuste de la historia mundial”. Si ajustes menores provocaron mejores resultados, ¿cómo se explica? De la precisión de la respuesta a esa pregunta tal vez dependa mucho del destino del plan Milei.
Es obvio que el relato oficial adjudica las demoras al riesgo kuka. Pero ese factor –la existencia de la oposición— fue siempre desestimado por Milei hasta que llegó a la presidencia. Hay extensos alegatos con su argumentación en ese sentido durante el período de Mauricio Macri.
Ese debate se enriquece con las dudas de los efectos de la estrategia cambiaria en la que el Gobierno insiste pese a los porrazos que se pegó en el año que termina. La influyente consultora 1816 elaboró esta semana una tabla en la que ubica a los países de la región según la cantidad de reservas que acumulan sus bancos centrales como porcentaje del Producto Bruto. Los números son tremendos: Uruguay tiene reservas equivalentes al 21 por ciento del PBI, Paraguay al 21, Brasil al 15, Colombia al 14, México y Chile al 13, y la Argentina al -0,6. Esta misma semana, el presidente Milei explicó que no tiene sentido emitir para comprar reservas. O sea: todos los países están equivocados menos el nuestro, y casi todos los economistas profesionales están equivocados menos él. O tal vez sea al revés y –aún con el apoyo norteamericano—se empiezan a incubar nuevas angustias como aquellas sobre las que advertía Terragno, al que nadie escuchaba, en la prehistoria de 1993.
En el debate sobre los límites de la experiencia libertaria, conviven dos miradas contrapuestas acerca de lo que ocurrió desde la asunción de Milei. Una de ellas es la del propio Presidente, siempre muy elogioso consigo mismo. De todas sus intervenciones se deduce que está convencido de que su plan no tuvo ningún error, por eso propone acelerar, hacer lo mismo, pero más rápido. La inmensa mayoría de los profesionales de la economía opinan diferente. Para ellos, la estrategia libertaria, sobre todo en el ámbito cambiario, generó sucesivas crisis, que solo se superaron a un alto costo en reservas, primero, y luego cuando apareció la ayuda norteamericana. Si no hubiera aparecido Donald Trump, aquellos fines de semana agónicos de abril y de septiembre el programa no sobrevivía, y tal vez Milei tampoco. Pero el Presidente y el ministro no creen que eso haya pasado de esa manera. Así que están dispuestos a desafiar nuevamente a la ley de la gravedad: enfrentar el mundo con pocas reservas. ¿Será por eso que no consiguieron el crédito de USD 20 mil millones que anunciaron en octubre o que hay referentes mundiales del sector financiero que anuncian que no invertirán con este tipo de cambio?
Por si faltaran advertencias, el diario La Nación publicó una muy interesante nota de Juan Carlos Hallac y Andrés López sobre las limitaciones de un plan que se apoya, básicamente, en el crecimiento de las inversiones en energía y minería. Es una objeción de largo plazo, en este caso. El trabajo ordena a los países exportadores de materias primas según el monto per cápita que exportan. La tabla la puntea Kuwait con USD 40 mil por habitante y siguen: Noruega con 29 mil, Australia exporta 15 mil, Chile 3.500. Argentina exporta apenas poco más de 1.000 dólares por habitante. Si los pronósticos más optimistas se cumplieran esa cifra apenas se duplicaría en el 2030.
La tabla sirve para concluir varias cosas. Una de ellas es que ni siquiera una exportación como la de Kuwait alcanza para producir un desarrollo integral: habría que hacer otras cosas. La otra es que el crecimiento de la minería y la energía puede ayudar al país, pero no va a resolver los problemas sociales pendientes, mucho menos si al mismo tiempo se desintegra la industria. El problema es que, al mismo tiempo que ese proceso se desarrolla, en los últimos dos años la industria cayó, en promedio, un diez por ciento. La combinación de estos datos marca límites del programa actual, o al menos desafíos, para no ser tan terminantes.
Nada de todo esto parece empañar el buen momento de Milei. Para aquel outsider que empezó a gritar hace nueve años en la televisión, todo parece soñado. Casi dos años después de asumir, sigue siendo una estrella internacional, suma diputados, suma senadores, suma gobernadores, sumará jueces y acelerará a fondo. Nadie presta demasiada atención a los escándalos de la ANDIS, el caso $Libra o al persistente abandono de poblaciones vulnerables como los discapacitados. Todo está tan bien que nada malo puede pasar.
Los tiempos oscuros ya han terminado en la Argentina, pronostica.
Y luego agrega:
Ajústense los cinturones.
Lo mejor, evidentemente, está por venir.
(*) Esta columna de Opinión de Ernesto Tenembaum fue publicada originalmente en el portal de Infobae.