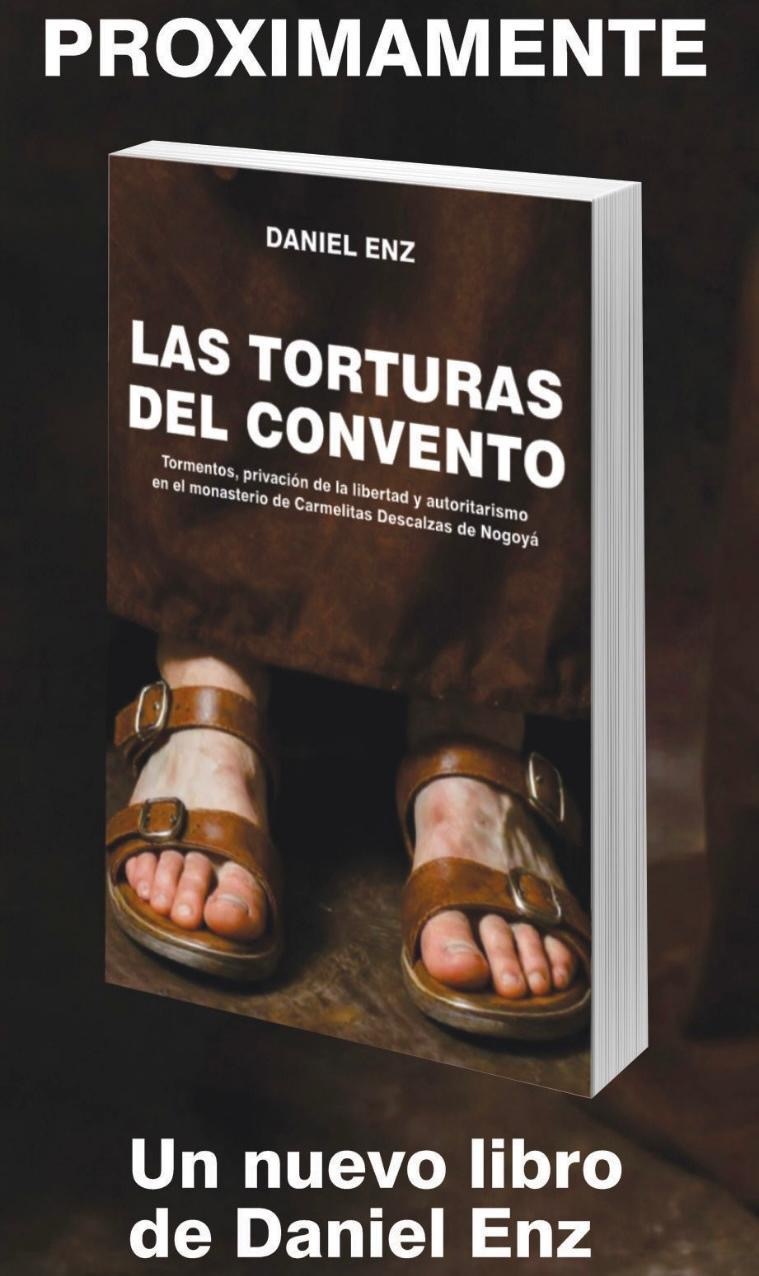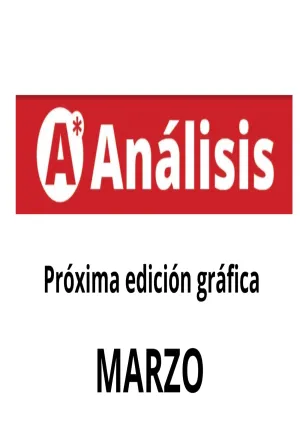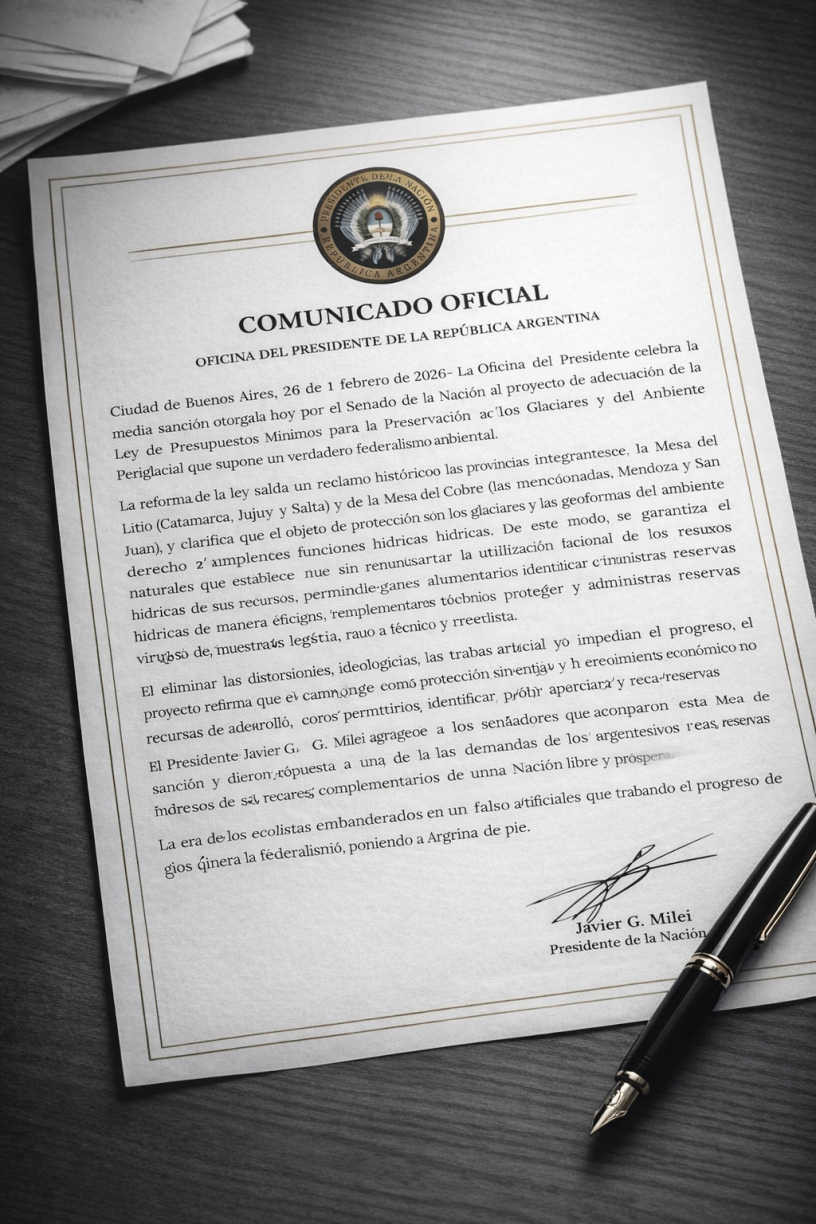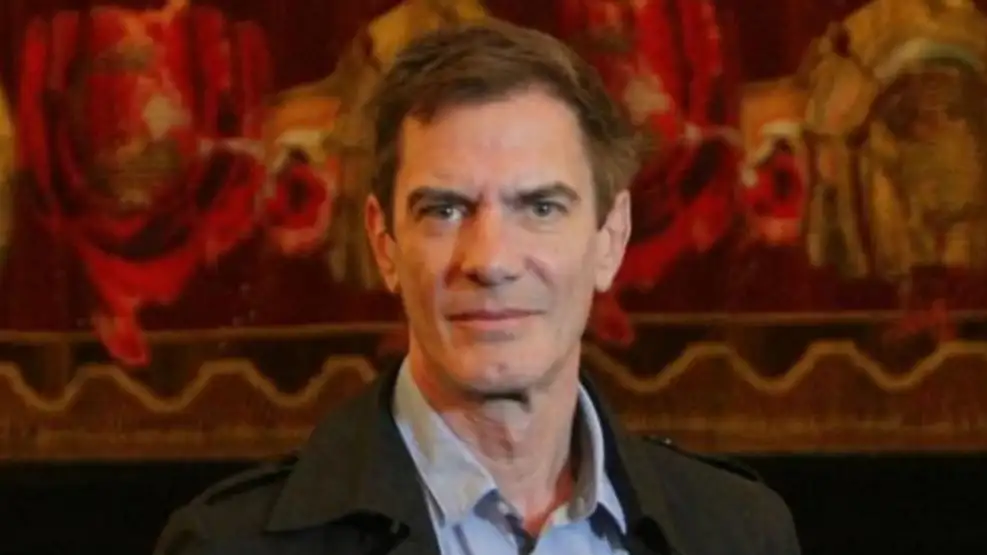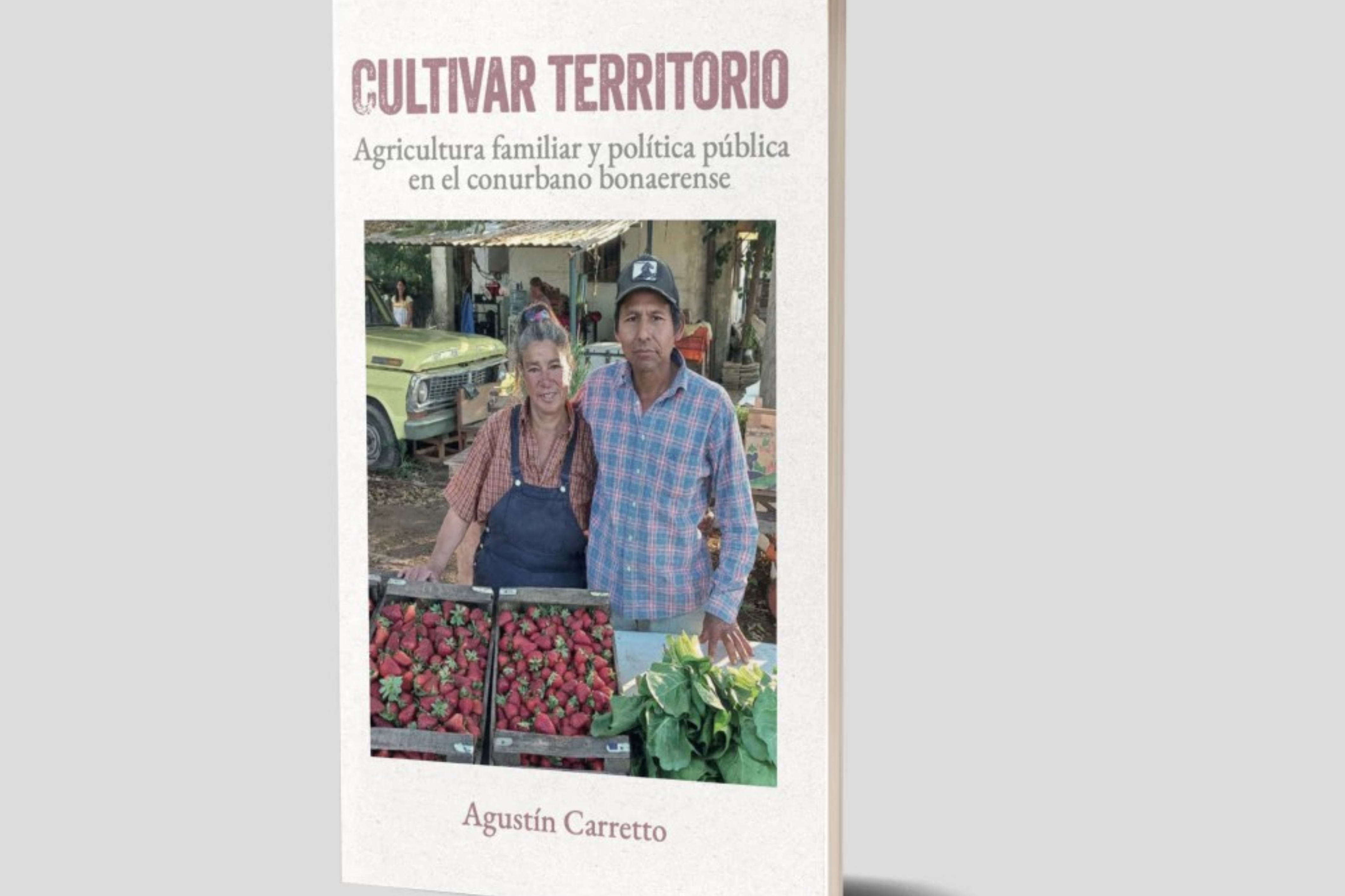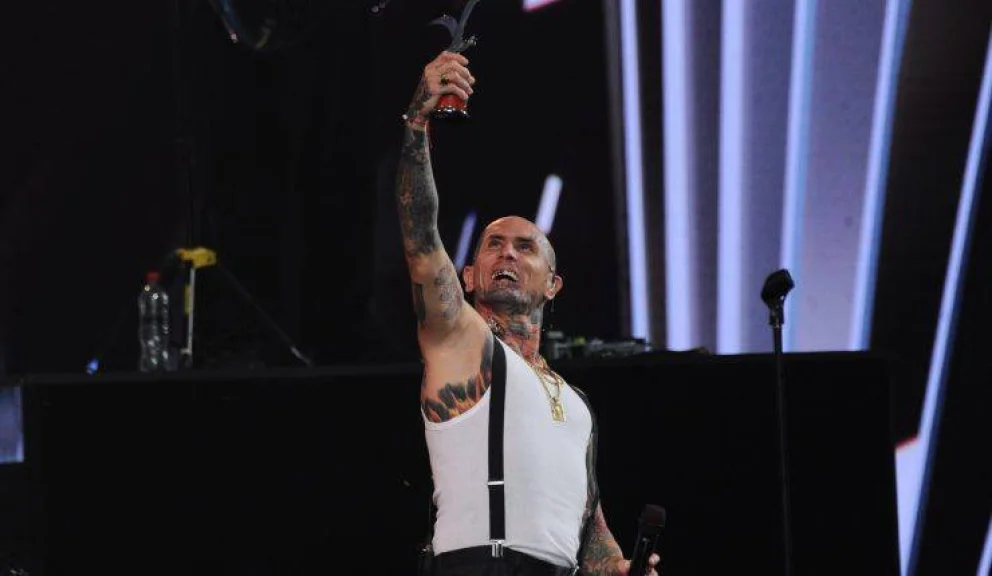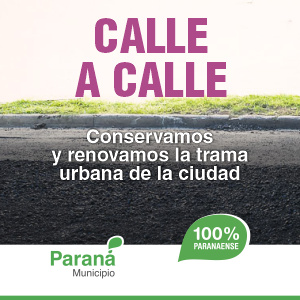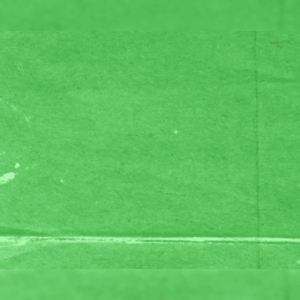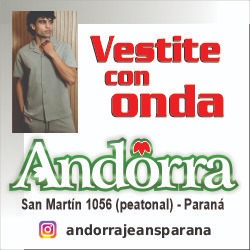Carlos Merenson
La ciencia ha confirmado con claridad que el planeta opera dentro de límites biofísicos que no pueden ser superados sin poner en riesgo la estabilidad de los ecosistemas y, con ella, las condiciones que permiten la vida humana. Investigaciones pioneras como las de Rockström y el Stockholm Resilience Centre han definido umbrales críticos en procesos como el clima, la biodiversidad y el ciclo del nitrógeno. Superarlos implica desestabilizar los sistemas naturales, socavar el bienestar y amenazar la supervivencia misma de la humanidad.
La historia enseña que la degradación ambiental no es un fenómeno nuevo. Jared Diamond (2005), en Colapso, [1] analizó la manera en la que civilizaciones pasadas, [2] se debilitaron al deteriorar su entorno, sin advertir que la explotación indiscriminada de los recursos podía conducirlas a la decadencia. Diamond identifica ocho procesos recurrentes: deforestación y destrucción del hábitat; problemas de manejo del suelo; dificultades en la gestión del agua; sobreexplotación de la fauna; sobrepesca; introducción de especies exóticas invasoras; crecimiento poblacional; y aumento del impacto ambiental per cápita.
Hoy, estos procesos se combinan con cuatro factores inéditos, propios del Antropoceno: cambio climático global, acumulación de contaminantes tóxicos, agotamiento de fuentes energéticas y pérdida de capacidad fotosintética planetaria. La interacción entre estos doce factores genera una crisis sin precedentes, no solo por la velocidad y profundidad del deterioro, sino porque, a diferencia de civilizaciones anteriores, la nuestra es global y no existen ya espacios vírgenes donde refugiarse. La humanidad se encuentra atrapada en una trampa civilizatoria: nunca dispuso de tanta capacidad productiva, y nunca fue tan evidente la insostenibilidad del modelo que la sostiene.
La globalización de las crisis ecológicas se combina con la profundización de las desigualdades sociales, revelando una contradicción estructural: el modelo de desarrollo dominante no solo devora naturaleza, sino que también concentra riqueza y poder. Este modelo responde a una matriz común que atraviesa tanto al capitalismo neoliberal, como al socialismo industrial y al progresismo neodesarrollista: el productivismo.
El productivismo es más que una estrategia económica; constituye lo que Robert Bellah denominaría una “religión civil”: un sistema simbólico que organiza creencias, valores y rituales. Sus dogmas son el crecimiento infinito y la acumulación material; sus promesas, el progreso y la felicidad mediada por el consumo; sus rituales, la innovación tecnológica, la obsolescencia planificada y la expansión del PIB como indicador supremo de bienestar. Bajo esta fe secular, la economía se emancipa de la ética y se convierte en una fuerza autónoma, presentada como natural e incuestionable.
Sin embargo, el crecimiento ilimitado en un planeta finito es una ilusión termodinámica (Georgescu-Roegen, Daly). El colapso no es una hipótesis remota, sino una tendencia observable.
Ante esta crisis civilizatoria, surge una pregunta decisiva: ¿quiénes son los sujetos históricos capaces de impulsar una transformación ecosocial que sustituya al imaginario productivista?
Durante el siglo XIX, Karl Marx identificó en el proletariado industrial al sujeto revolucionario por excelencia, portador de la promesa emancipadora. Organizada en sindicatos y partidos, esta clase encarnaba la esperanza de una sociedad justa basada en la socialización de los medios de producción. Sin embargo, la dinámica del capitalismo tardío —caracterizada por automatización, terciarización, financiarización y digitalización— erosionó la centralidad del trabajo asalariado y disolvió la identidad colectiva del proletariado clásico.
André Gorz anticipó este cambio en Adiós al proletariado (1980), advirtiendo que la emancipación ya no podía depender del control del aparato productivo ni de la expansión del empleo industrial. Hoy, el antagonismo fundamental se desplaza: de la contradicción capital-trabajo hacia la contradicción capital-naturaleza. La disputa central ya no es solo por la plusvalía, sino por la habitabilidad del planeta.
Como subraya Iván Illich (1978), las crisis radicales no generan automáticamente sujetos transformadores, sino que debilitan a los poderes hegemónicos, abriendo espacio a actores antes periféricos para redefinir el orden social. En este contexto emerge un bloque ecosocial plural cuya cohesión no se basa en la pertenencia de clase, sino en la defensa de la vida frente al productivismo.
Este bloque ecosocial no es homogéneo ni responde a un sujeto histórico único, sino a una constelación de actores que convergen en la crítica al crecimiento ilimitado y en la defensa de la suficiencia, entre otros:
- Las diferentes vertientes del ecologismo, tales como el ecologismo político, ecosocialismo, ecologismo social y ecologismo profundo.
- Trabajadores precarizados y desempleados, impulsores de la renta básica universal, el reparto del trabajo y las economías solidarias.
- Movimientos feministas y de cuidados, que visibilizan el trabajo reproductivo y cuestionan la subordinación de la vida al capital.
- Redes de economía solidaria, decrecimiento y relocalización, orientadas a la suficiencia y la desmercantilización.
- Pueblos originarios y comunidades campesinas, guardianes de bienes comunes y portadores de cosmovisiones del Buen Vivir.
- Juventudes climáticas, que enfrentan la crisis ecológica como un problema existencial y deslegitiman culturalmente el mito del crecimiento.
- Intelectuales críticos y productores de conocimiento emancipador, fundamentales para disputar sentidos frente a la hegemonía tecnocrática.
- Todos aquellos que levantan los valores, principios y acciones contenidas en la Carta Encíclica Laudato si´.
- Quienes integran las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
- Quienes militan en las corrientes de pensamiento progresistas, movimientos de izquierda y del nacionalismo popular que objetan sus raíces productivistas.
Pero no todo actor antiproductivista se convierte automáticamente en sujeto transformador. La condición para ello implica:
- Ruptura cultural con el imaginario dominante, abandonando la fe en consumo y crecimiento.
- Capacidad de articulación colectiva orientada a proyectos de justicia ecosocial.
- Evitar salidas regresivas como el autoritarismo o el ecofascismo.
El bloque ecosocial no puede reproducir las lógicas jerárquicas y centralizadas de la modernidad política. Necesita formatos inclusivos, movimientistas y deliberativos, donde primen la cooperación, la democracia directa y la interseccionalidad. Redes de alianzas, plataformas ciudadanas y articulaciones transnacionales son indispensables para enfrentar una crisis global que ningún Estado-nación puede resolver en soledad.
La revolución ecosocial no busca conquistar fábricas ni aumentar la producción, sino reorganizar la vida económica y social, reducir la presión sobre los ecosistemas, redistribuir el trabajo, ampliar los espacios de autonomía y construir una economía de la suficiencia. Su horizonte es la justicia intra e intergeneracional, la equidad y la sostenibilidad.
En el siglo XIX, la consigna fue “Proletarios del mundo, uníos”. Hoy, en un planeta exhausto, la consigna debe ser: “Antiproductivistas del mundo, uníos”.
Porque sin adiós al proletariado como sujeto exclusivo y sin adiós al productivismo como religión civil, no habrá emancipación ni futuro habitable.
El desafío es doble: desmantelar el imaginario de la abundancia sin límites y construir colectivamente una sociabilidad convivencial y un desarrollo verdaderamente sostenible.
La opción es clara: evolución ecosocial o colapso civilizatorio.
-----------------------------------------------------------------------------------------
[1] Diamond, J. (2005). Colapso: Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Debate
[2] Ejemplos de tales sociedades citados por Jared Diamond (2005) son: los anasazi y los Cahokia dentro de las fronteras del actual Estados Unidos; las ciudades mayas de América Central; las culturas Moche (o Mochica) y Tiahuanaco de América del Sur; la Grecia micénica y la Creta minoica en Europa; el Gran Zimbabwe y Meroe en África; Angkor Vat y las ciudades Harappa del valle del Indo en Asia y la isla de Pascua en el océano Pacífico.
___________________________________________________________________________________________
(*) Merenson fue Secretario de Ambiente de la Nación. Es Ing. Forestal y de la planta profesional del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En Editorial Fundación La Hendija de Paraná publico El camino de la transición. Del productivismo a la convivencialidad.