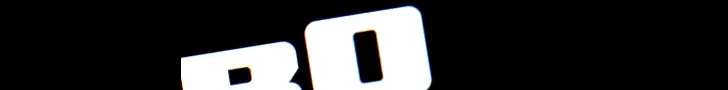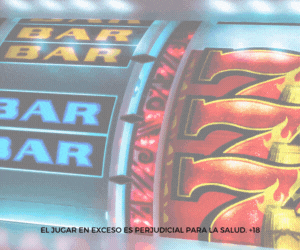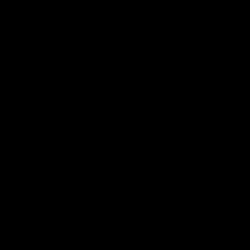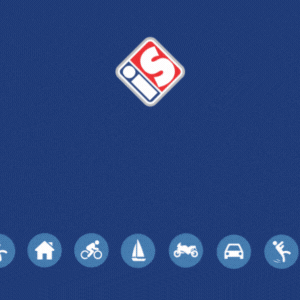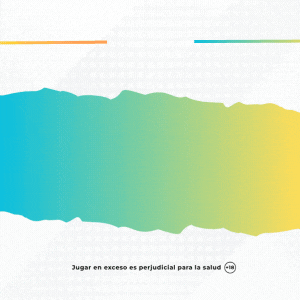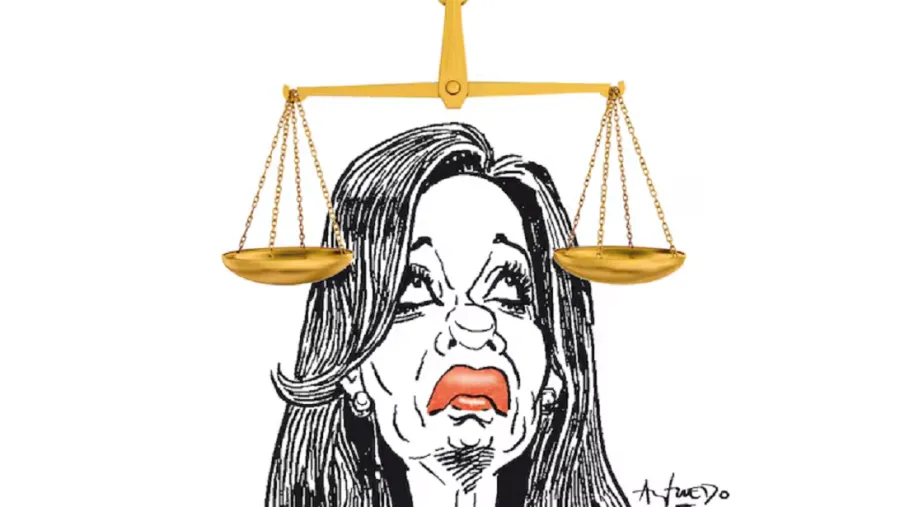
Por Carlos Pagni (*)
Hay dos motivos que convierten a la sentencia que la Cámara de Casación Penal dictó este miércoles contra Cristina Kirchner en una novedad relevante. Uno es jurídico. Por primera vez se confirma en la última instancia penal una denuncia de corrupción contra la expresidenta. Nada menos que la del sistema de apropiación de recursos públicos a través de licitaciones orientadas en favor de Lázaro Báez, quien tiene todo el aspecto de haber sido el testaferro de Néstor Kirchner.
El otro es político. Tampoco hay antecedentes, desde 1983, de un proceso judicial con consecuencias tan relevantes para la distribución del poder: un líder importantísimo para la competencia electoral podría quedar despojado del derecho a postularse como candidato. Ni siquiera el encarcelamiento de Carlos Menem en 2001 fue tan determinante. La Argentina adquiere así un llamativo parecido con Brasil, donde a Lula da Silva, primero, y a Jair Bolsonaro, ahora, se les prohibió competir en las elecciones. Es evidente que, con independencia del sentimiento de catarsis, o de arbitrariedad, que despierte en uno u otro sector de la vida pública, la decisión de este miércoles obliga a observar con detenimiento la grave distorsión que introduce la persistencia de la corrupción en la vida democrática. Más allá de lo económico, más allá de lo moral.
La señora de Kirchner quedó a merced de la Corte Suprema. Es decir, del tribunal al que ella promovió juicio político a través de los diputados que le obedecen. El ritual indica que las partes tienen 10 días hábiles para objetar el pronunciamiento de Casación y requerir el recurso extraordinario ante la Corte. Después deben correr otros 10 días hábiles para que todos estén informados de esos reparos. Si la Cámara concede el recurso, puede elevar el expediente de inmediato.
Es muy probable que lo conceda, por la sencilla razón de que el fallo no fue unánime. Gustavo Hornos consideró que la expresidenta encabezaba una asociación ilícita, lo que exige una sanción más dura, que para él debería ser de 12 años. Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña no coincidieron: para ellos los funcionarios en Santa Cruz cometieron un solo crimen de manera continua. Es decir, no se comportaron como una asociación ilícita, cuya característica principal es incurrir en muchos delitos.
Si la Cámara negara el recurso extraordinario, las partes tienen cinco días hábiles para presentarse en queja ante la Corte. Mientras tanto, la sanción impuesta a la expresidenta, que incluye la inhibición para ocupar cargos públicos, quedaría en suspenso.
Quiere decir que la Corte tendrá en sus manos la biografía política de Cristina Kirchner y, en consecuencia, un aspecto muy destacado de la suerte electoral del peronismo. Por esta razón, la discusión sobre la composición del tribunal adquiere otra densidad. Discusión en la que la condenada tiene una voz poderosísima porque controla la bancada más numerosa del Senado.
En la práctica, la flamante presidenta del PJ podrá postularse el año próximo como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Una regla no escrita indica que los jueces de la Corte demoran por lo menos dos años en tratar expedientes referidos a expresidentes o exvicepresidentes. Gravita sobre ellos la “doctrina Pichetto”, según la cual quienes estuvieron al frente del Estado deben gozar de algún tipo de inmunidad, aunque más no sea de facto. La pretensión de Pichetto gana popularidad en los Estados Unidos, donde sería inminente un fallo de la Corte disponiendo que los actos administrativos de los presidentes no sean susceptibles de ser judicializados. No hace falta recordar que seis de los nueve miembros de ese tribunal son conservadores.
La extensísima sentencia emitida ayer por la Cámara de Casación intenta, entre otras cosas, refutar el principal argumento defensivo de la señora de Kirchner: la teoría del lawfare. Es decir, la presunción de que ella es víctima de una persecución política, orquestada a través de los tribunales por poderosísimos actores que no osan dar la cara. La propia expresidenta expuso estos argumentos ayer en las redes sociales, repitiendo consignas que ya había expuesto en una larga y exaltada disertación realizada en YouTube cuando se conoció la condena del Tribunal Oral Federal. En aquella oportunidad anunció que no sería candidata, es decir, no buscaría la protección de los fueros parlamentarios, y sintetizó su alegato en una frase: “Magnetto, si quiere, métame presa”.
Esta interpretación de la peripecia judicial del kirchnerismo adquiere en estos días una defensa académica: el penalista Maximiliano Rusconi acaba de publicar el libro La Justicia prófuga, en el que desarrolla la tesis de que en América Latina se ha desplegado una guerra judicial para evitar que prosperen los “gobiernos de centroizquierda o de impronta popular”. La lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, o la identificación de asociaciones ilícitas, son, para esta doctrina, “excusas” de esa cruzada ideológica. ¿Esta lectura incluye a Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña al que se le suspendió el derecho a postularse como candidato, igual que a la señora de Kirchner? ¿En qué lugar queda el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien desde 2018 está siendo investigado por una presunta incompatibilidad en un contrato de obra pública, sin que haya siquiera un solo pronunciamiento judicial? Ninguno milita en la centroizquierda.
Con distintas modulaciones, los camaristas ayer rechazaron la presunción de un complot. El que más se extendió fue Hornos. Sostuvo que es imposible imaginar que más de 15 magistrados, que son los que intervinieron en el caso, se confabularon para condenar a un inocente. Recordó que existen pruebas en los expedientes que explican las conclusiones de los jueces mejor que cualquier conspiración.
Es posible que, más que una patraña, lo que perjudicó a Cristina Kirchner ante el Tribunal Oral y ante la Cámara de Casación es la incomprensible torpeza de sus abogados defensores. La sentencia de ayer demostró que esos letrados no advirtieron que el fiscal Diego Luciani había incorporado como prueba los intercambios de WhatsApp que constaban en otra causa: la que investigaba la conducta de José López, el secretario de Obras Públicas que, víctima de una persecución por sus inclinaciones progresistas, revoleó 9 millones de dólares en un convento durante la madrugada del 14 de junio de 2016. El valor probatorio de esos documentos consiste en que contienen detalles que involucrarían a la señora de Kirchner en persona en las fechorías realizadas en su antigua provincia.
Si se observa con espíritu crítico, hay aspectos del procedimiento penal al que ha sido sometida la expresidenta que juegan muy a su favor. El más obvio es la desarticulación de los hechos en varios expedientes desconectados entre sí. La manipulación de las licitaciones en favor de Báez; las contrataciones que Báez hacía de los hoteles de la familia Kirchner, en El Calafate, para alojar allí a sus empleados: y la emisión de facturas adulteradas que se investigaban en Bahía Blanca, son tramos del mismo negociado. Pero se examinan en causas penales distintas por magistrados que no se relacionan entre sí. Esta peculiaridad, la desarticulación judicial de la investigación, ha permitido a los tribunales prestar a Cristina Kirchner un servicio inigualable. Un lawfare a la menos uno.
Junto a la trama judicial que envuelve a la señora de Kirchner se expande un problema de gran magnitud para la vida democrática. La persistencia de la corrupción lleva a la política al inconveniente terreno de los tribunales. Esa judicialización tiene, a la larga, un efecto inevitable: como las decisiones de los magistrados tienen derivaciones políticas, es fácil presentarlas como pronunciamientos facciosos. Aunque no lo sean. Este inconveniente se vuelve mucho más grave cuando los jueces aplican sanciones con consecuencias directas en el campo electoral.
El caso más evidente fue el de Lula en Brasil. El juez Sergio Moro lo sacó de la competencia. El PT, que debió ir detrás de la gris candidatura de Fernando Haddad, quedó muy debilitado. Es muy difícil imaginar que Bolsonaro hubiera llegado al poder sin esa exclusión de Lula. La torpeza hizo después lo suyo para que todo pareciera una maniobra: Bolsonaro designó a Moro como ministro de Justicia. En un esfuerzo notable para enrarecer el proceso, los mismos magistrados que colaboraron en la exclusión del candidato del PT se golpean el pecho ahora, cuando ese candidato volvió a la Presidencia, diciendo que su encarcelamiento fue uno de los peores pecados de la historia judicial del país. Si se pretende que la sociedad desconfíe de sus instituciones, han encontrado un método infalible.
En el enredo brasileño aparece un fenómeno importantísimo: Lula volvió al poder a pesar de las condenas, que lo tuvieron 508 días en prisión. Esa tolerancia del electorado se podrá explicar con el prejuicio de que se trata de una sociedad latina, iberoamericana. Y, encima, tropical. Sin embargo, un caso similar aparece ahora en los Estados Unidos, la república modélica. Donald Trump vuelve a la Presidencia después de estar expuesto a cuatro causas judiciales, un procesamiento y dos juicios políticos iniciados en el Congreso. Más todavía: regresa después de haber sido acusado de promover el asalto al Capitolio. Esto sucede en una sociedad anglosajona, que se supone puritana.
El historiador Niall Ferguson acaba de comparar ese retorno, tan dificultoso, con la resurrección de Jesucristo. Ferguson denuncia sin matices un caso de lawfare. Se puede discutir hasta el infinito. Pero en el fondo del planteo de este prestigioso profesor de Harvard palpita una incógnita: ¿qué efecto tiene en la sociedad actual la percepción de que un líder es corrupto?
Es un interrogante atractivo, porque en el extremo de las acusaciones morales aparecen con mucha nitidez algunos de los rasgos que está adquiriendo la democracia contemporánea. Movilizados por emociones mucho más que por ideas, quienes veneran a un candidato pueden ver en la condena penal contra él una señal más de su legitimidad. El que es corrupto en los expedientes, funciona como un mártir frente a las urnas. Para escándalo de quienes lo censuran, muchos de los cuales son los que lo odian, que advierten cómo, a pesar del vapuleo judicial, no pierde un solo voto. Al contrario, en un contexto favorable, hasta puede ganar alguno. Ferguson da un paso más largo. Cita el libro de Nassim Taleb, Antifrágil, donde se describe a personas que ante la adversidad no sólo resisten: mejoran sus posibilidades, se fortalecen.
La conclusión no es novedosa. En sociedades fracturadas, donde el intercambio de mensajes entre personas con puntos de vista diferentes se ha suspendido, en las que el odio y el fanatismo cancelan la posibilidad de un argumento, el rol que la sanción penal podría cumplir en la política ha sufrido una radical modificación. Para formularlo de modo irónico: se está imponiendo un nuevo “ethos”.
Advertir este clima es indispensable para interpretar movimientos importantes de la política. Por ejemplo, que un presidente que venía a combatir a la casta corrupta postule a Ariel Lijo para integrar la Corte. En vez de explicar la contradicción, muchos de sus militantes digitales salieron a abrazarla con el hashtag #LijoSí.
Cristina Kirchner parece adoptar un criterio parecido. En julio, frustradas algunas negociaciones, le quedó claro que la Cámara de Casación la condenaría. Entonces comenzó a organizar el despliegue que hoy protagoniza. Cambió los Louboutin por un par de zapatillas, y volvió a recorrer el conurbano. Visita a los que, ella considera, son las víctimas de Milei. El domingo que viene irá, después de bastante tiempo, al interior. Realizará un acto en Santiago del Estero para conmemorar el Día del Militante. Y levantará la condena como bandera.
(*) Periodista, publicado en La Nación