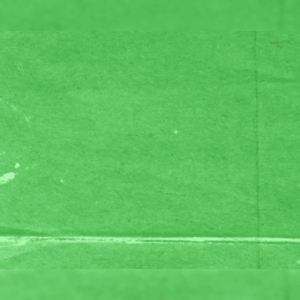Matías Leandro Rodríguez
El caso de una jueza del Superior Tribunal de Entre Ríos, que acumuló ausencias prolongadas, viajes oficiales de dudosa justificación, gastos elevados y directivas inconsistentes hacia su equipo, vuelve a poner sobre la mesa un problema conocido pero pocas veces abordado con honestidad: el funcionamiento real de nuestras estructuras judiciales y la falta de controles internos que permiten que situaciones así se prolonguen en el tiempo.
No se trata solo de la conducta individual de una magistrada que, según consta, pasó más tiempo fuera que dentro de su juzgado. El núcleo del problema es institucional. Porque cuando un cargo tan relevante queda, en los hechos, sin ejercicio efectivo, no se afecta únicamente la eficiencia del tribunal: se lesionan principios constitucionales básicos.
La independencia judicial no es una franquicia para viajar.
Tampoco un permiso para ejercer la función en modo intermitente.
La Constitución establece un modelo de responsabilidad que es incompatible con una magistratura sin presencia, sin conducción y sin continuidad. La función jurisdiccional es indelegable: los jueces no pueden “dejar el juzgado funcionando solo” mientras asumen un rol de embajador permanente en ámbitos que, en muchos casos, poco tienen que ver con la tarea cotidiana.
No hay interpretación doctrinaria posible que convierta una agenda llena de vuelos en una agenda judicial.
Además del impacto práctico – audiencias demoradas, equipos técnicos sin directivas claras, decisiones pospuestas – existe un daño institucional profundo. La ciudadanía percibe, con razón, que hay un sector del Poder Judicial que opera bajo reglas distintas a las de cualquier trabajador estatal. Que puede ausentarse sin consecuencias, gastar recursos públicos sin explicaciones suficientes y sostener una imagen pública que no coincide con el desempeño real.
Esto no es un problema de “estilo personal”.
Es un problema de ética pública y control constitucional.
Cuando una jueza pasa más tiempo representándose a sí misma que representando al Estado, la pregunta no es quién la autorizó a viajar. La pregunta es quién controla que cumpla su función. Y la respuesta – incómoda – es que el Poder Judicial sigue atado a una lógica corporativa que protege más a sus miembros que a la integralidad del servicio que deben prestar.
No puede haber una justicia accesible si hay juzgados que funcionan sin su titular.
No puede haber una justicia eficiente si parte de su dirigencia está concentrada en actividades paralelas.
No puede haber una justicia creíble si la responsabilidad interna es selectiva.
Este caso debería ser el punto de partida para un debate más profundo: ¿qué mecanismos de evaluación real existen para medir desempeño? ¿Qué límites se aplican cuando una magistrada incumple en la práctica su presencia funcional? ¿Cómo se garantiza que la independencia judicial no sea convertida en un privilegio?
El Poder Judicial debe ser el primero en someterse al estándar constitucional que exige al resto. No alcanza con discursos progresistas, ni con paneles internacionales, ni con declaraciones de compromiso. Lo que se exige es trabajo efectivo, conducción institucional y respeto por la función que se ejerce.
Si queremos un Poder Judicial a la altura de una democracia contemporánea, lo primero que hay que desarmar es la tolerancia estructural hacia estas prácticas. La justicia no puede depender de voluntades individuales ni de agendas personales. Necesita controles, transparencia y límites claros.
La magistrada señalada podrá tener su defensa, sus argumentos y sus razones. Pero lo que queda en evidencia es que el sistema que la rodea permitió que todo esto ocurriera sin intervención oportuna. Y esa falla no se resuelve con un descargo: se resuelve revisando las reglas del juego.
Lo que muestra este caso no es excepcionalidad sino estructura: una justicia que todavía cree que la administración pública es un territorio propio, sin controles y sin deberes. Deconstruir a la judicatura significa, precisamente, desarmar esos privilegios que se aceptaron durante décadas sin que nadie se animara a cuestionarlos. Si no lo hacemos ahora, cuando los abusos se vuelven visibles, ¿cuándo?
(*) Abogado, Comunicador / IG matiasleandro09 / Esta columna fue publicada originalmente en el sitio Opinión a Diario.