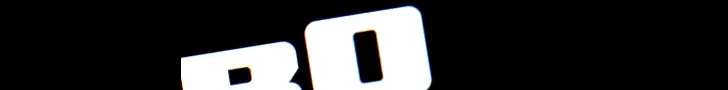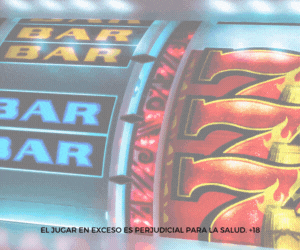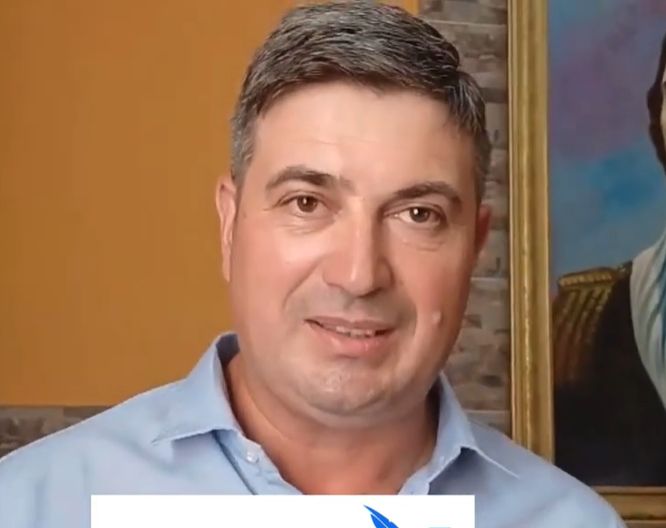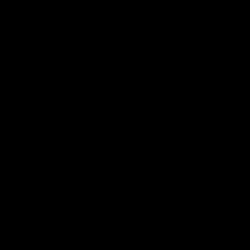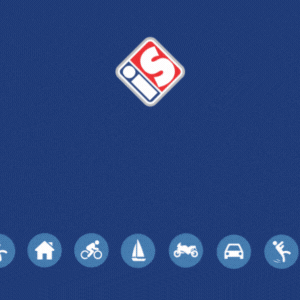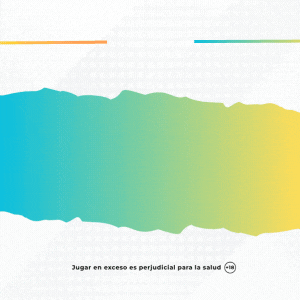Marcos Di Giuseppe
No podemos permitir que, para escapar de la locura de la “corrupción anterior”, terminemos por naturalizar una “nueva corrupción”. El futuro, nuestro futuro, no se construye desde las coartadas ni desde las complicidades, sino con las personas que cada día se levantan, trabajan y hacen su aporte a la comunidad con honestidad, capacidad y coherencia.
No se trata de caer en el “honestismo” como recurso vacío ni de levantar la bandera de “la moralina” solo para atacar adversarios. Se trata si, de sostener una exigencia elemental: la honestidad, una y mil veces. Sin ella la política se convierte en el terreno arrasado de la desconfianza.
Martín Caparrós lo expresó con lucidez: “Es curioso el efecto que produce la prueba del afano (..) pocas cosas parecen haber sido más dañinas que estas evidencias. No hay nada más tranquilizador (…) que comprobar que los enemigos políticos roban.”
Así la corrupción y el “honestismo”, hacen que la política deje de ser un proyecto colectivo para reducirse a una disputa cínica, sin olvidar que, como decía mi abuela “dos no bailan si uno no quiere” sin importar el ropaje ideológico que nos identifique.
Con cada acción; con cada comportamiento; con cada discurso; con cada prueba se naturaliza como práctica social. Y cada vez que se naturaliza, el mensaje es devastador: todo vale, nadie es distinto, nada puede cambiar.
Platón argumenta que cuando los gobernantes actúan en su propio interés y no buscan el bien común de la polis se genera la injusticia, ya que el principio de un buen gobierno se basa en la armonía y el interés colectivo, no en el beneficio personal.
Aristóteles en Política clasifica los regímenes en formas "sanas" o justas y formas "degeneradas" o corrompidas. La diferencia fundamental es el fin para el que gobiernan: las formas sanas, buscan el bien común y la felicidad de los ciudadanos, mientras que las formas degeneradas buscan el provecho propio de los gobernantes.
Más cerca en el tiempo, Hannah Arendt advirtió que la política solo cobra sentido cuando crea y preserva un espacio común. La corrupción niega ese espacio porque lo reduce a botín privado. Max Weber planteó que todo político debe guiarse por una “ética de la responsabilidad”, sabiendo que sus actos marcan la vida de otros: nada se opone más a esa ética que la corrupción.
Rousseau, en su Contrato Social, sostiene que la virtud cívica (la abnegación del interés particular por el bien común) es el cimiento de la república y su pérdida por el vicio o el saqueo del Estado corroe la democracia misma, pues debilita el pacto social y la voluntad general que lo sustenta.
La corrupción es siempre una decisión consciente de usar el poder como privilegio y no como servicio, de confundir lo común con lo propio. Como señala Mario Riorda, politólogo y activista de la comunicación política, no es un error ni un tropiezo, sino una elección deliberada que conlleva una responsabilidad ética y política aún mayor.
De allí la necesidad de diferenciar entre “el honestismo” como discurso hipócrita y “la honestidad” como práctica vital. El primero levanta la bandera de la pureza únicamente para señalar al otro, como un recurso retórico. La honestidad, en cambio, es una condición de la vida en común: implica integridad, probidad, rectitud.
No debería, por lo tanto, la honestidad ser una virtud excepcional ni una bandera oportunista. Debe ser la condición mínima para ejercer lo público, el punto de partida de toda vida política.
En otros países, la corrupción es castigada como el peor de los crímenes porque se entiende que corroe la confianza, destruye la igualdad de oportunidades y, en última instancia, mata: mata el futuro, mata la credibilidad y mata la esperanza. Argentina, en cambio, demasiadas veces (sobran los ejemplos) se ha refugiado en el consuelo cínico de que “los otros también roban”.
Si queremos quebrar esa inercia, debemos asumir que no todo es lo mismo y que no todos somos lo mismo. Hay un deber moral y político de diferenciarse, de construir desde la probidad y la coherencia, de ejercer el poder como responsabilidad y no como botín.
No alcanza con indignarse coyunturalmente. Se trata de preguntarnos qué clase de sociedad queremos construir y qué valores sostienen nuestro pacto democrático.
Por eso, hay que repetirlo una, mil y un millón de veces: no robar, no coimear, no aprovecharse de las posiciones de poder. Hasta que la honestidad sea la forma natural de vivir, de gobernar y al fin de nuestra vida pública.
*Integrante del Ateneo Crisólogo Larralde y Presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay.