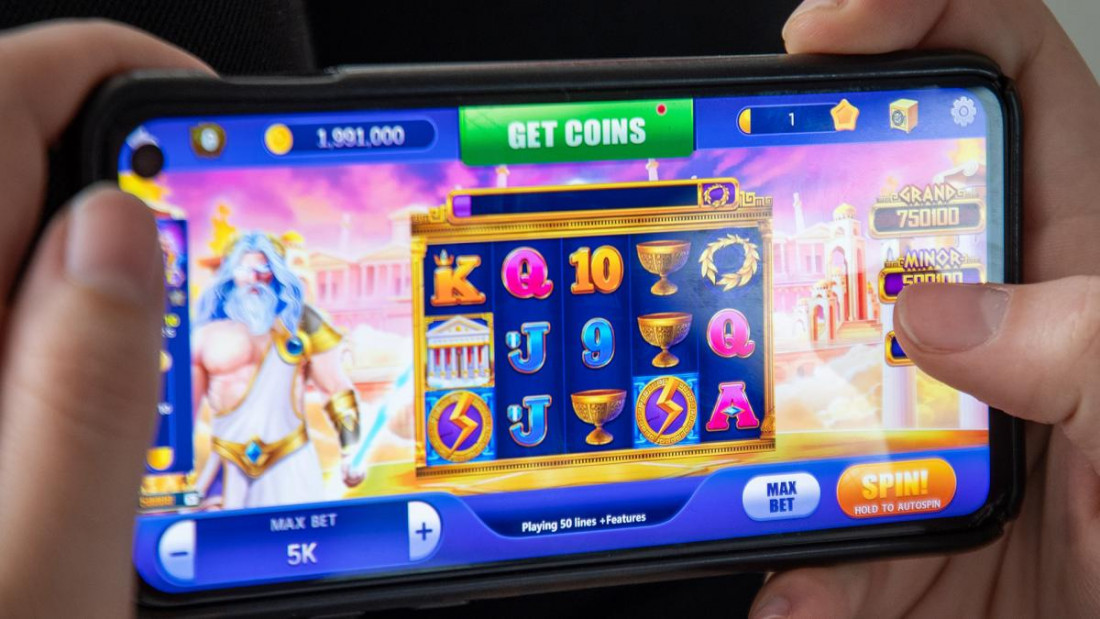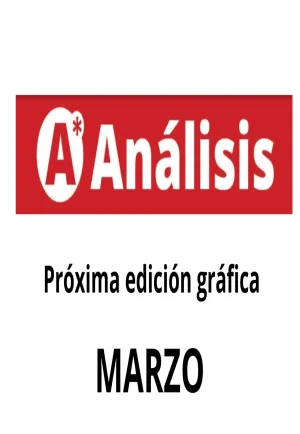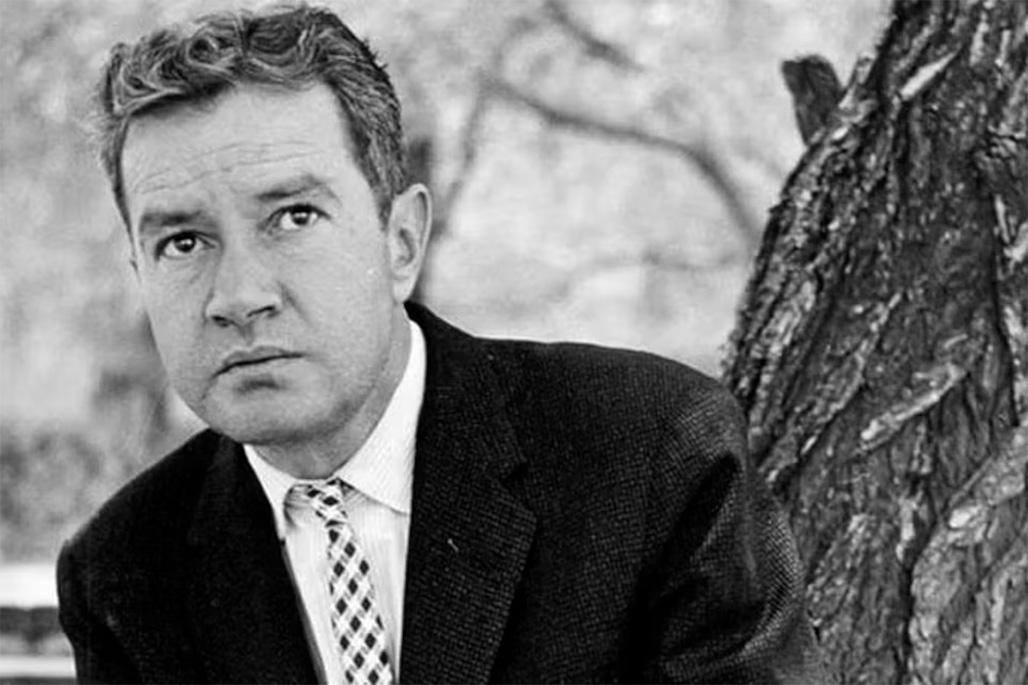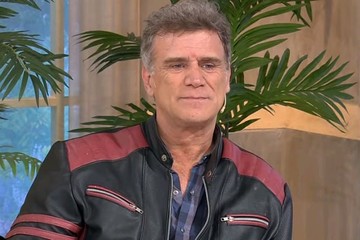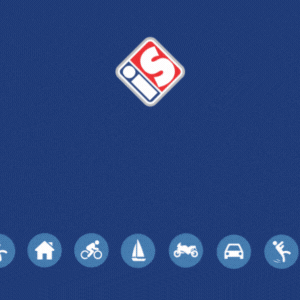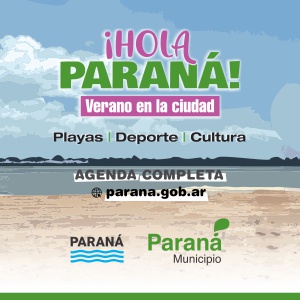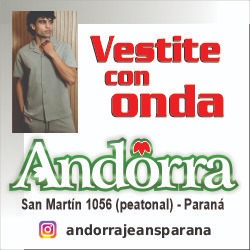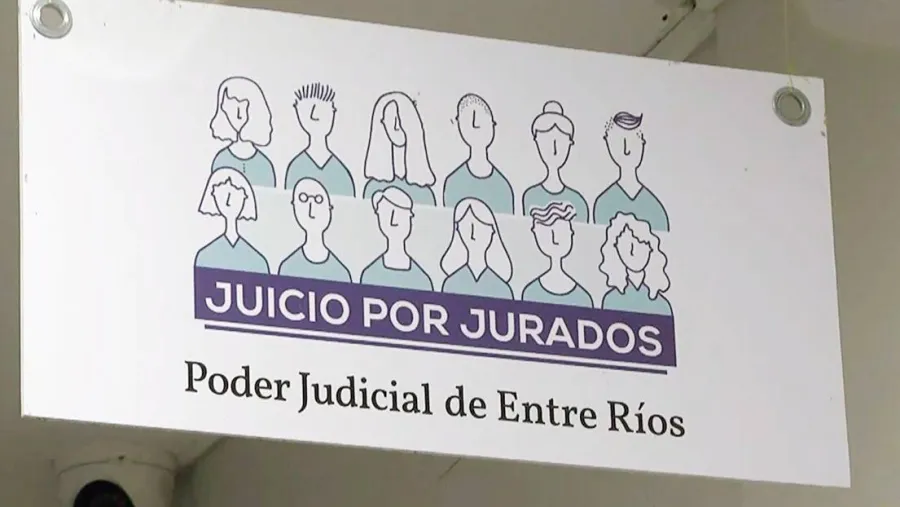
Jorge Gamal Taleb
Hace un tiempo, en una magnífica obra colectiva dirigida por el filósofo Slavoj Zizek, este definía a la ideología no sólo en el tradicional sentido marxista de falsa conciencia sino que además le añadía otros componentes: el “en sí” de la ideología, dice aquel pensador, consiste en “una doctrina, un conjunto de ideas, creencias, conceptos y demás, destinados a convencernos de su ‘verdad’, y sin embargo al servicio de algún interés de poder inconfeso” (Ideología, p. 17). Ahora bien, cuando la ideología deviene en fanatismo secular, en un ritual espectral, se produce un antagonismo irreconciliable, que obtura y dificulta la convivencia social. La política agonal reemplaza al pluralismo y a la deliberación pública democrática. Esta última, en cambio, exige que el diálogo en la esfera pública se asiente en la táctica admisión de la falibilidad de nuestras creencias - aún cuando las tengamos por ciertas-; y en la idea de que al otro, en su visión distinta, lo movilizan e impulsan intereses racionales, generalizables y universales; sólo es admisible aquí una única coacción: la del mejor argumento.
Esas son algunas de las condiciones de un diálogo racional en derredor de la verdad de las afirmaciones fácticas y de la corrección de los enunciados normativos o morales. No podemos tratar al otro como enemigo que representa el mal y cuyos propósitos son oscuros o egoístas. Breve excurso: en el tema del juicio por jurado, hay algunos aspectos que no dejan de sorprenderme en el mencionado plano de la ideología. Primero, la coincidencia - para decirlo en un léxico ya viejo, cada vez menos cargado de sentido y significado - entre izquierda y derecha sobre la defensa axiológica del jurado (dicho grosso modo: pueden coincidir aquí, y de hecho lo hacen, un militante de Milei y uno kirchnerista o del Frente de Izquierda). La única explicación plausible que le encuentro a ello es la deriva populista. Y segundo, que quienes se autoperciben progresistas pasen por alto lo que Langer ha llamado el efecto de “americanización” del proceso penal, al “traducir” a nuestro sistema sus institutos más relevantes, entre ellos el jurado popular. Este, ciertamente, no proviene de los sóviets de la revolución rusa de 1917; adviene de Estados Unidos y, por efecto transitivo, de Inglaterra, y fue recepcionado por la Constitución liberal de 1853, mediante un auténtico ejercicio de trasplante legal.
Por eso, hacer del necesario debate público acerca del modo más óptimo en que debemos organizar el juicio por jurados una cuestión de trincheras ideológicas (una lucha de trincheras en términos gramscianos), mientras se sostiene en la mano y exhibe a modo de carta argumental de triunfo parte del sistema constitucional y convencional, me resulta, cuanto menos, curioso. Segunda digresión: dada la cantidad de falacias ad hominem que he leído y escuchado en esta disputa (propia de estos tiempos oscuros, para valerme de la expresión del filósofo Gabriel Markus), todo un síntoma de la negación y reconocimiento del otro, quiero aclarar que no soy antijuradista. Más bien, lo contrario: en un artículo que tiene ya unos años, sostuve la posición de que la interpretación sistemática de la Constitución entrerriana ha menester de una rigurosa labor de síntesis dialéctica de dos normas constitucionales que tienen similar valor axiológico: la que establece el juicio por jurados, por un lado, y, por el otro, la que prescribe que las sentencias judiciales tienen que estar fundadas (art. 65). Me cuesta entender que una persona que se define garantista niegue al imputado el derecho a conocer las razones por las cuales va a pasar gran parte de su vida preso.
Hace poco, uno de los más notables filósofos contemporáneos, Rainer Forst, comenzó a hablar del derecho humano a la justificación, según el cual los individuos tenemos el derecho a escuchar los motivos en que se sustenta una norma de justicia que nos concierne. Por mi parte, y a diferencia de los juradistas clásicos, estoy convencido que los ciudadanos legos no sólo pueden valorar la prueba y dictar el veredicto, sino que además ellos tienen la aptitud intelectual (forjada en el saber del mundo de la vida) de comunicar al imputado y a la sociedad los fundamentos de su decisión. Desde esta posición, haré dos observaciones críticas sobre la forma en que fue instaurado el jurado en nuestra provincia y los errores legales y de funcionamiento que he observado en la práctica y que necesitan ser corregidos. Dicha mezcla de ideología e interpretación sesgada de la Constitución, se observa en la deliberación pública desatada en torno tanto de la reforma de la ley de juicios por jurados (a), como de la crítica descalificadora de recientes fallos judiciales que han entendido que negar la vía recursiva a la acusación tras el dictado de un veredicto absolutorio del jurado es contrario a las Convenciones internacionales de derechos humanos que nuestro país ha suscrito y que, por tanto, forman parte de nuestro Estado de Derecho (b).
A- La primera de estas reflexiones tiene por objeto el universo de casos que son abarcados por la ley. Es sabido que en la sanción originaria se incluyó dentro de la esfera de juzgamiento del juicio por jurados a los delitos sexuales más graves, es decir, los abusos sexuales calificados por determinadas circunstancias. El 1 de octubre la legislatura de la Provincia de Entre Ríos ha dado sanción definitiva a una ley de reforma que, en lo sustancial, excluye del tratamiento por Jurados las causas de abuso sexual, que serán por ende enjuiciadas por un Tribunal de Juicio Los argumentos que justifican la reforma de la ley de jurado son de orden principalistas- convencionales y consecuencialistas- pragmáticos. En el segundo sentido se aducen razones presupuestarias y de - considerable - demora o atraso en la realización de los juicios, situación que deniega el acceso a una justicia rápida a imputados y víctimas. Este es un fundamento empírico que tiene que ser considerado en el debate; pienso que no alcanza como refutación suficiente la mera especulación antinómica de que ello cambiaría si se destinasen más recursos al sistema. Pero me interesa más analizar aquí el primer tipo de razonamiento, el principialista y convencional.
Nuestro estado asumió en el ámbito internacional deberes de debida diligencia reforzada en la investigación y sanción de los hechos de violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará); asimismo, se comprometió a brindar a los niños una protección especial dentro de su ordenamiento jurídico (Convención de los derechos del Niño). Tanto el texto de la Convención de Belém do Pará, como su Comité de Expertas (MESECVI), han hecho explícito que el deber de debida diligencia se incumple cuando se juzga los casos con estereotipos de género. Entiendo que la Corte IDH se ha hecho eco de esta posición. Veamos de manera breve este derrotero.
En el “CASO V.R.P., V.P.C.* Y OTROS VS. NICARAGUA”, sentencia del 8 de marzo de 2018, la Corte IDH analizó las implicancias que el juicio por jurados tiene sobre el debido proceso. En lo que así interesa, cabe destacar que mientras se llevaba adelante la causa ante la Corte IDH, Nicaragua modificó su legislación interna y los delitos sexuales quedaron reservados a la competencia de los jueces técnicos. En el capítulo titulado “Adecuación de la legislación interna a los estándares mínimos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de juicios por jurado”, dijo al respecto la Corte IDH: “La Corte comprueba que la Ley N° 779, ‘Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley N° 641, ‘Código Penal’, aprobada en el mes de enero del año 2012 y publicada el 22 de febrero de 2012, implementa un sistema de enjuiciamiento de casos de violencia de género y, en particular, casos de violencia sexual, distinto al vigente en la época de los hechos del presente caso. Dicha ley dispone la creación de tribunales de primera y segunda instancia especializados en la materia, integrados por una jueza o un juez técnico. Se excluye así la posibilidad de que un caso de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes sea juzgado por un jurado popular. De este modo, la Corte considera que no es necesario ordenar una medida de reparación adicional a este respecto, ya que con base en el cambio legislativo indicado, los delitos de violencia sexual, incluidos los de violación sexual cometidos en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, ya no son juzgados por un jurado popular, sino por un juez especializado” (párrafo 399).
Una interpretación de buena fe de este tramo de la sentencia sólo lleva a una conclusión posible: el hecho de que Nicaragua haya cambiado el sistema de juzgamiento hizo que no fuera necesario disponer medidas adicionales de adecuación y reparación. Con posterioridad, la Corte IDH en el “CASO ANGULO LOSADA VS. BOLIVIA” (sentencia del 18 de noviembre de 2022), valoró de forma “positiva” las adecuaciones llevadas a cabo por Bolivia en su legislación interna, entre ellas, precisamente, que sean jueces técnicos los que intervengan en delitos sexuales (párrafo 196).
Por mi parte, pienso que el fundamento de esta evaluación favorable acerca de los mentados cambios normativos radica no sólo en la especialización y capacitación de los jueces técnicos, sino, y sobre todo, en el hecho de que la exteriorización de las razones que justifican una decisión judicial permite detectar si el caso fue juzgado o no con inadmisibles estereotipos de género. Sentado entonces que hay valederos argumentos de principio que justifican la intervención de jueces técnicos en el juzgamiento de delitos sexuales, cabe indagar en el mismo tipo de razones que esgrimen los defensores a tout court del Jurado. El argumento de los críticos de la reforma legal se basa en una concepción de las garantías, principios y derechos fundamentales ya superada por su carácter regresivo. En efecto, tras sostenerse de forma previsible y acertada que el juicio por jurados tiene reconocimiento constitucional y legal, explican la histórica demora que tuvo su implementación en base a la idea de cláusulas programáticas. Afirman a continuación que una vez establecido el juicio por jurados para una determinada categoría de delitos, ya no puede volverse atrás. Piensan que el imputado tiene derecho a ser juzgado de este modo, aunque esta postura no es unánime entre los juradistas. La fundamentación es endeble y errónea.
En primer lugar, sea desde vertientes neoconstitucionalistas que atienden a la diferenciación entre principios y reglas, sea desde corrientes iuspositivistas como la de Ferrajoli, en la actualidad existe un extendido consenso en torno a que las normas constitucionales que fundan la existencia de un derecho fundamental, o que establecen una determinada institución, tienen que ser cumplidas. Asimismo, el entendimiento de que existen categorías de delitos que indefectiblemente tienen que ser juzgados por Jurados y otros que no, no tiene respaldo en la letra de la Constitución provincial y nacional. Además, la idea de que la implementación es gradualista (primero unos delitos, luego otros) tampoco encuentra sustento en una interpretación literal. Por último, el enunciado de que se trata de un derecho del imputado tiene seria objeciones desde la perspectiva del mandato de trato igual: ¿acaso algunos imputados tienen más y mejores derechos que otros? (parafraseando al Orwell de Rebelión en la granja, podríamos decir que, según una compresión semejante, todos los inculpados son iguales, pero algunos son más iguales que otros).
Es claro, por tanto, que la afirmación principialista de que sólo el juzgamiento por jurados es lo que debe ser ya siempre en el plano constitucional, entra en tensión con la realidad. Son los mismos juradistas (clásicos) quienes entonces introducen diferenciaciones de acuerdo con la gravedad del delito, sin hacer explícito el giro pragmático. Se esconde la asunción del consecuencialismo realista bajo la ilusión de la gradualidad que se aproxima al ideal en forma paulatina (esto es: de manera ideológica). Ahora bien, una vez que admitimos este tipo de gradaciones en función de la facticidad, cobra una fuerza decisiva el argumento de principios que juega en sentido contrario: en materia de delitos sexuales, el enjuiciamiento debe ser hecho sin estereotipos de género, bajo la premisa del deber de debida diligencia. Si, por ende, es posible pensar al juicio por jurados como una forma de juzgar que coexiste con otras, el siguiente paso del razonamiento es evaluar qué tipo de delitos conviene enjuiciar bajo un sistema o el otro. Y ya dimos suficientes razones por las cuales es preferible que en los delitos sexuales entiendan jueces técnicos. Como lo dije antes, esta no es una posición antijuradista.
De hecho, pienso que tiene que ser ampliada la competencia de los Jurados Populares para que ellos juzguen los delitos de corrupción o contra la administración pública, puesto que en estos se traiciona la confianza de la sociedad en sus representantes. Es aquí donde los ciudadanos independientes, depositarios de la soberanía popular, pueden restablecer la validez de las normas cuya transgresión constituye un menoscabo de las instituciones democráticas.
B- El otro tema de mi análisis aparece motivado por las descalificadoras críticas que distintos partidarios acérrimos del juicio por jurados han hecho al reciente fallo de la Cámara de Casación, Sala I (de Paraná), en la causa “Alvarez” (justamente de mi jurisdicción; aclaro que impartí la directiva de interponer el recurso de casación). Voy a decir al respecto sólo dos cosas. En primer lugar, y dada la falacia ad hominem que he visto repetir por al menos tres personas, vale decir, que el fallo fue dictado para conservar “cuotas de poder”, a lo dicho más arriba respecto de los presupuestos del diálogo racional, sólo habré de añadir lo siguiente: ¿qué tipo de razonamiento que no sea el imaginario puede llevar a aducir que las Juezas adoptaron la decisión en base a tales intereses espurios, mismos que funcionaron - por tanto- al modo de razones solapadas? Y además: ¿dispusieron acaso del “punto de vista del ojo de Dios” (para decirlo con Rorty) al acceder al mundo subjetivo de la mente y del espíritu de las Juezas? Lo cierto es que lo contrario es verdad: bien o mal (está claro que yo pienso que bien), aunque ello sea discutible, y estemos incluso equivocados quienes compartimos la tesis de la Cámara de Casación, a las Juezas objeto de una crítica injusta, no las mueve más que el apego a reglas y principios convencionales, y el intento de llevarlo a la práctica mediante un uso sofisticado de la razón, que es visible en sus sentencias.
Y con esto termino: en mi parecer que quienes niegan la posibilidad de recurrir la sentencia absolutoria del Jurado en los delitos de violencia de género, o con víctimas menores de edad, llegan a tal conclusión como consecuencia de una comprensión esencialista del Jurado. Se cree que este existe como institución trascendente en el mundo de las ideas, y que no puede ser modificado porque siempre y en todo lugar fue y es así. Esta tesis viene de la mano con otra: la alegación de que el acusado absuelto con sentencia no firme goza de la garantía que veda una persecución penal múltiple (ne bis in idem). Vale lo dicho antes con respecto a la garantía del trato igual: ¿por qué motivo valedero la sentencia de algunos imputados absueltos (los juzgados por Jurados) no puede ser recurrida, mientras que los fallos absolutorios dictados por jueces técnicos sí pueden ser impugnados? Este es el - a todas luces inequitativo- estado actual de la legislación procesal entrerriana en este punto. Por mi parte, estoy convencido que el Jurado es una institución contingente, construida democráticamente por personas falibles, y que se halla por esto mismo sometida a continuas reflexiones críticas, a los fines de su evolución y mejora. El progreso moral de la modernidad, como bien sostiene Habermas, es una tarea inacabada.
Demasiadas veces el espíritu de los tiempos creyó que una institución determinada debía ser de una forma específica, y recién cuando el búho de minerva ya hubo de levantar su vuelo a la caída del crepúsculo (para usar la bella metáfora de Hegel), vimos el dolor y la injusticia que ellas portaban. Tal y como lo dije en el recurso extraordinario federal que la Fiscalía interpuso en la causa de “Wagner- Pavón”, la falibilidad que nos define como personas, en conexión con el deber de debida diligencia reforzada que rige la investigación y sanción de delitos de violencia contra la mujer, fundan el recurso de víctimas mujeres y de niñas o niños. Que el hecho sea juzgado por ciudadanos legos o jueces técnicos es una circunstancia que nada dice al momento de conceder el recurso a unas y negarlo a otras. Se daría incluso la paradoja injustificable de que quienes sufrieron el delito más leve pueden recurrir la decisión, pero no así quienes padecieron el delito más grave.
Sea cual fuere el sentido que se le dé al fallo “Mohamed” de la Corte IDH, es indiscutible que este tribunal regional de derechos humanos en tal causa explicó que el alcance de la garantía del ne bis in idem (de acuerdo con el art. 8.4 de la Convención Americana de derechos Humanos), consiste “en la prohibición de un nuevo juicio sobre los mismos hechos que han sido materia de la sentencia dotada con autoridad de cosa juzgada” (párrafo 125). Esto no sucede cuando la sentencia aún no firme es anulada y se hace un reenvío para que se lleve a cabo un nuevo juicio. Pienso que todas estas cuestiones tienen que ser debatidas públicamente.
La legislatura de la Provincia de Entre Ríos actuó con prudencia y responsabilidad en este caso. Es mi convicción más íntima que la confrontación de razones nos hace progresar; en cambio, el apasionamiento ofuscado, en cuanto nos lleva a la falta de reconocimiento del otro, es una regresión en la convivencia democrática, propia de estos tiempos.
(*) El fiscal coordinador de la jurisdicción Gualeguay, Nogoyá y Victoria