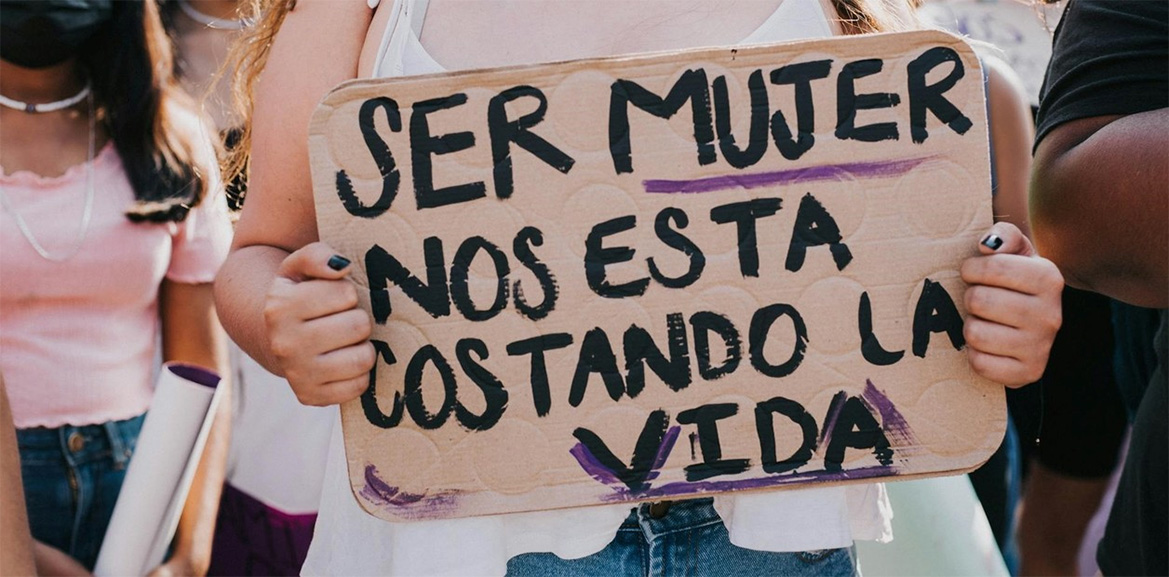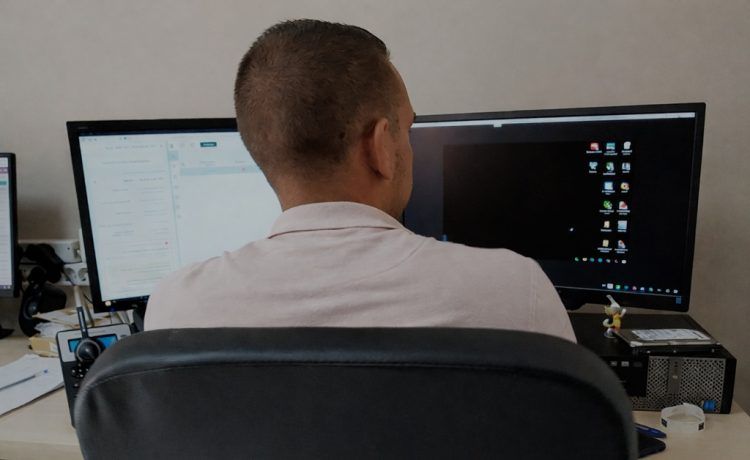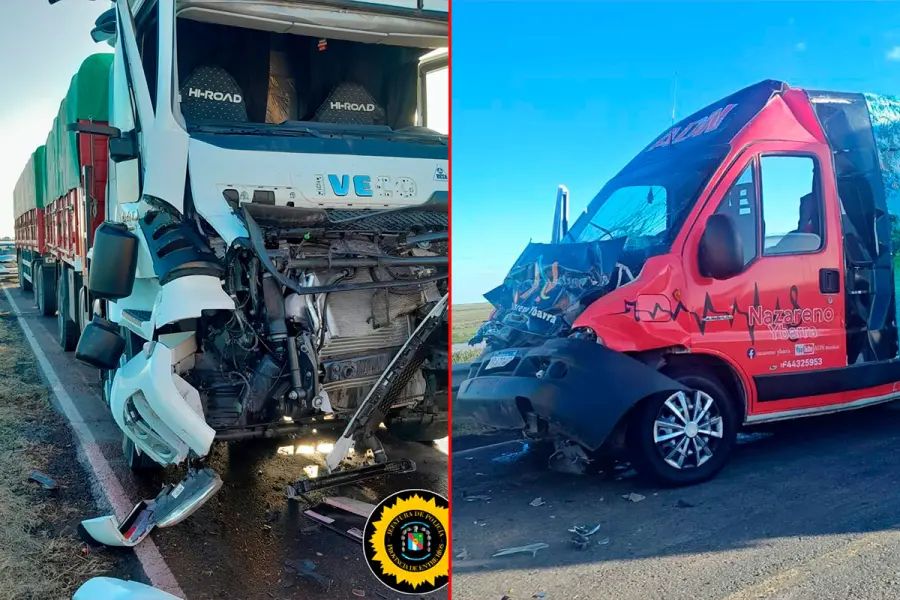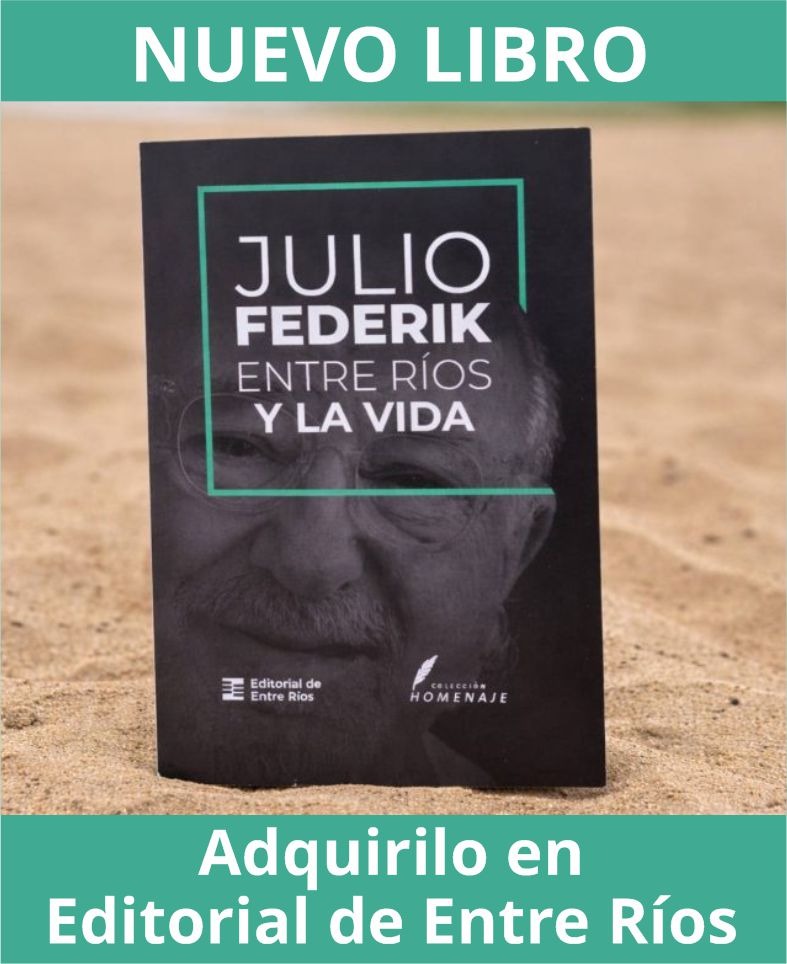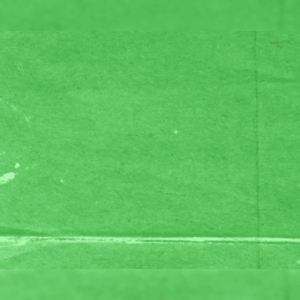Hay verdades que, por evidentes, suelen incomodar. En el plano teórico, la gestión del Estado moderno está sólidamente diseñada: división de poderes, controles cruzados, legalidad, transparencia, responsabilidad de los funcionarios y supremacía del interés público. Todo está escrito. Todo está dicho. Todo está normado. Sin embargo, en la provincia de Entre Ríos -como en otros distritos del país- esa arquitectura conceptual choca una y otra vez contra una realidad que la desmiente: la persistencia de la corrupción como fenómeno estructural. Y no por ausencia de herramientas, sino por la decisión política de no utilizarlas hasta sus últimas consecuencias.
Durante años se ha intentado explicar esta brecha apelando a la ineficiencia estatal. Se habla de lentitud judicial, de burocracia, de falta de recursos, de déficit de capacitación o de fallas de coordinación entre organismos. Es una narrativa cómoda. Exculpa. Excusa. Disimula. Pero, resulta jurídicamente insostenible y políticamente ingenua. Porque el Estado -aun con todas sus imperfecciones- es infinitamente más poderoso que cualquier organización corrupta que opere en su interior.
Desde el punto de vista constitucional, el Estado no es un actor débil. Por el contrario, concentra el monopolio de la fuerza legítima, dispone de potestades normativas, controla el sistema tributario, maneja el presupuesto, administra la información pública y ejerce el poder punitivo. Ninguna red delictiva privada -por sofisticada que sea- cuenta con semejante acumulación de recursos materiales, simbólicos y coercitivos.
Cuando la corrupción no retrocede, entonces, no estamos frente a un problema de capacidad: estamos frente a una elección.
La Constitución de Entre Ríos, al igual que la Constitución Nacional, no concibe al poder como un privilegio sino como una carga, es decir, una obligación. Gobernar implica responder. Juzgar implica decidir. Controlar implica incomodar.
Cuando los tres Poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- fallan de manera simultánea y casi sistemática o prolongada en el combate contra la corrupción, no puede hablarse de un accidente institucional. Se trata de una forma de complicidad, activa o por inercia, pero complicidad al fin.
La complicidad activa es evidente: normas que no se reglamentan, organismos de control vaciados, auditorías que no avanzan, sumarios administrativos que duermen años en un cajón, investigaciones que se fragmentan hasta volverse inofensivas. Pero existe también una complicidad más sutil, quizá más dañina: la complicidad por inacción. Aquella que se disfraza de prudencia, de garantismo mal entendido o de respeto formal de los procedimientos, mientras en los hechos se garantiza la impunidad.
En este punto conviene ser claros: el garantismo constitucional no es sinónimo de parálisis. El debido proceso no exige que las causas por corrupción se eternicen. La independencia judicial no justifica la ausencia de resultados. La división de poderes no implica neutralidad moral frente al saqueo del erario. Al contrario: el diseño republicano existe precisamente para evitar que el poder se convierta en botín.
Cuando no se ven resultados elementales -no hablamos de condenas ejemplares sino de señales mínimas de eficacia- la sociedad percibe que el sistema no está roto, sino capturado. Y esa percepción erosiona algo mucho más grave que las arcas públicas: erosiona la confianza. Sin confianza no hay contrato social posible. Sin confianza, la ley deja de ser un pacto y se transforma en una imposición selectiva.
En Entre Ríos, la reiteración de escándalos, causas judiciales inconclusas, denuncias que se reciclan y discursos moralizantes vacíos ha generado un clima de escepticismo profundo. El ciudadano común ya no se pregunta si hay corrupción, sino hasta dónde llega y quiénes la protegen. Esa es la verdadera derrota del Estado de Derecho: cuando la sospecha se vuelve razonable y la indignación se transforma en resignación.
Frente a ese escenario, el recurso al “pan y circo” resulta funcional. Se anuncian reformas, se crean comisiones, se multiplican los discursos épicos sobre la transparencia, mientras la estructura real del poder permanece intacta. El espectáculo reemplaza a la política pública. La indignación administrada sustituye a la acción concreta. Se ofrece distracción para evitar transformación.
Pero, el derecho constitucional enseña algo básico: la omisión también es una forma de ejercicio del poder. No decidir es decidir. No investigar es proteger. No sancionar es habilitar la repetición. El Estado que mira para otro lado no es neutral; toma partido por el statu quo. Y cuando ese statu quo está atravesado por prácticas corruptas, la neutralidad se convierte en connivencia.
No se trata de desconocer la complejidad del fenómeno ni de reclamar soluciones mágicas. Combatir la corrupción exige tiempo, voluntad política sostenida y costos institucionales. Implica enfrentar intereses, romper lealtades y asumir conflictos. Pero, precisamente por eso el argumento de la incapacidad resulta endeble: el problema no es que no se pueda, sino que no se quiere pagar el precio de hacerlo. La consecuencia es un círculo vicioso: la corrupción debilita al Estado, y un Estado debilitado es el argumento perfecto para justificar la continuidad de la corrupción. Romper ese círculo no es una cuestión técnica, sino ética y política. Exige redefinir prioridades, asumir responsabilidades y, sobre todo, aceptar que el poder existe para ser controlado, no para protegerse a sí mismo.
En definitiva, hay conceptos que son básicos, casi escolares, pero que en la práctica parecen imposibles de aplicar. Que el Estado es más fuerte que cualquier organización delictiva. Que la ley debe ser igual para todos. Que gobernar no es administrar silencios sino garantizar justicia. En Entre Ríos, cuando la gestión estatal no logra hacer retroceder la corrupción, no estamos frente a un fracaso operativo. Estamos frente a una decisión. Y las decisiones, en democracia, siempre tienen responsables.