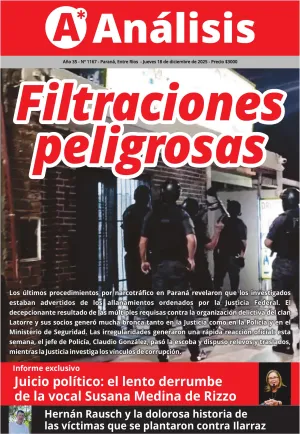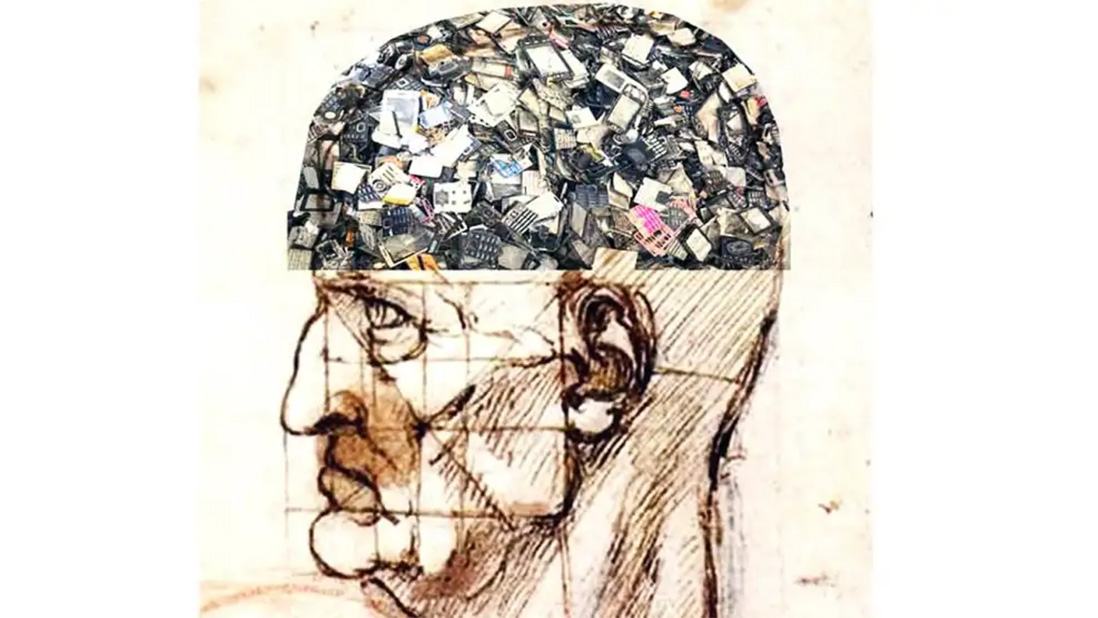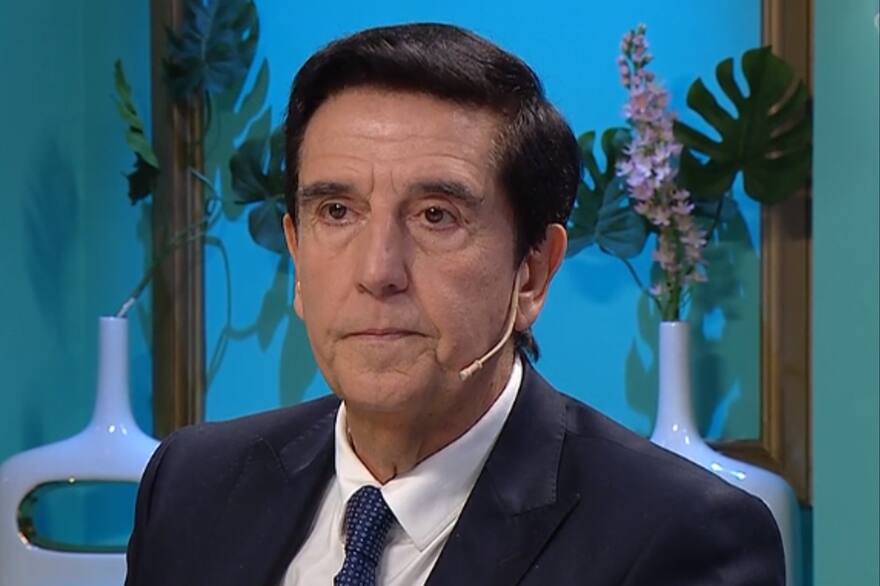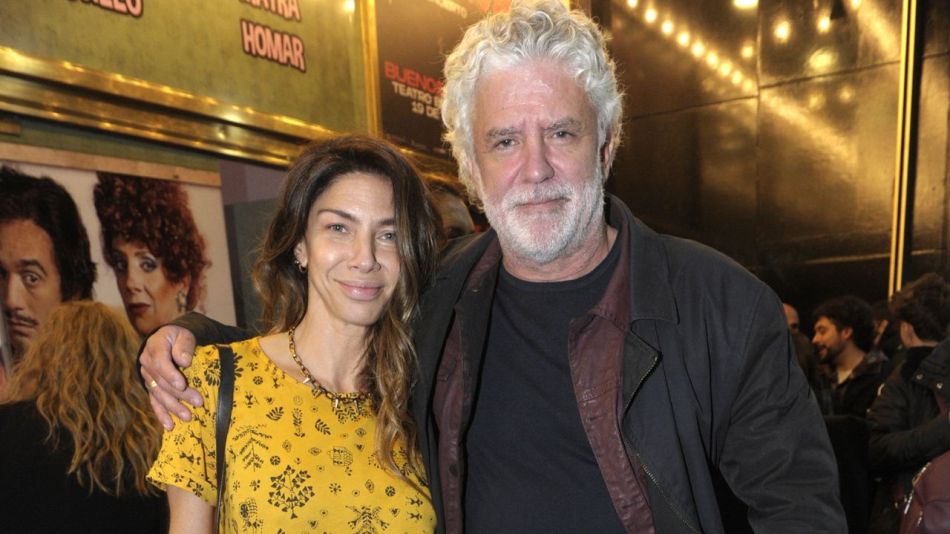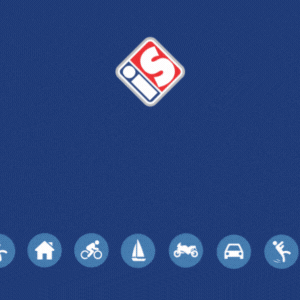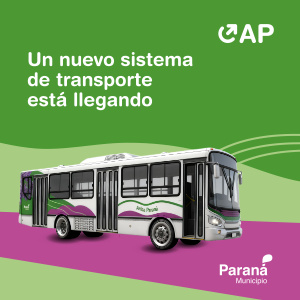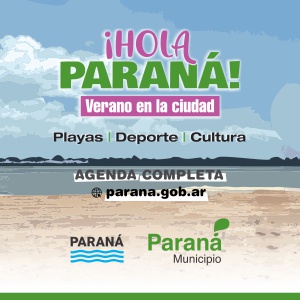Por Sergio Delleppiane (*)
La primera afirmación es de Perogrullo. El Estado nacional tiene, como una de sus funciones indelegables, la responsabilidad de brindar educación no arancelada a todas las personas de buena voluntad que habiten el suelo patrio en todos los niveles establecidos.
Lo que no debe olvidarse, antes de cualquier defensa sesgada de lo irrestricto, es que nada es gratis en Economía, pues alguien/algunos terminan pagando, de un modo u otro, lo que reciben varios, sin erogación aparente.
La segunda afirmación, también cumple con el axioma de lo evidente. Para alcanzar los niveles superiores de educación se deben haber superado adecuadamente las instancias previas establecidas. Inicial y media entre nosotros.
La tercera afirmación, tiene que ver con algo relativo, se hace ineludible responder a la cuestión acerca de cuál debe ser el nivel mínimo exigido a todo sujeto educado, en cada etapa, para poder dar por superada la misma, y que, al mismo tiempo, le habilite el acceso a la siguiente con las herramientas necesarias para poder atravesarla satisfactoriamente.
Todo esto, independientemente de las formas que enmarquen el sistema, incluyendo al ámbito educativo, horas de permanencia/asistencia, materias y contenidos, trabajos extra aúlicos, etc. Tiene que proporcionar definiciones claras y consistentes en cuanto a si debe o no haber repitencia; si es un estigma o no la pertenencia al mismo grupo humano con el cual se inicia y se finaliza una determinada instancia formativa; debe evaluar la validez y relevancia de la calificación, numérica o conceptual, de los conocimientos adquiridos; y, sobre todo la utilidad, tanto de habilidades adquiridas como de competencias desarrolladas a lo largo del proceso.
La cuarta afirmación, no menos importante, es que cada fase del desarrollo debe poder ser medido con relación a estándares globalmente aceptados, no para estigmatizar a nadie (docentes y alumnos), sino, por el contrario, para corregir posibles desviaciones según los resultados/niveles alcanzados individualmente, con el único fin de mejorar la calidad del sistema (educadores y educandos) y adecuarlo a las demandas internacionales, cada vez más dinámicas y diversas.
Una cosa es que el Estado produzca educación superior y la regale a todo el mundo. Otra muy diferente es que el Estado garantice que todo ciudadano o residente, demostrando un mínimo de conocimientos y capacidades exigidas según la orientación (carrera) elegida, tenga acceso a la educación superior en áreas que son socialmente necesarias para la nación según la época.
¿Quiénes deciden lo que es socialmente necesario? Lo deciden los ciudadanos con su voto, a través de sus representantes, que no dejan de ser servidores públicos administrando dineros que aportan, no sin esfuerzo, los contribuyentes.
Llegado hasta aquí, debemos desmitificar y enfrentar la impiadosa realidad. Las personas realmente pobres, en su enorme mayoría no van a la Universidad porque no completan el nivel previo y, lo peor de todo es que, una cantidad mucho mayor de conciudadanos, ni siquiera finalizan los estudios primarios. El relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (Agosto 2024) muestra con crudeza que el 93,2% de los indigentes no ingresa a la Universidad. El 87,5% de los pobres no indigentes no ingresa al Universidad. El 67,2% de quienes no son pobres, es decir están englobados en la denominada clase media, tampoco accede a la Universidad. De esta estratificación, sí ingresa el 24,2%, aunque la terminan sólo el 2,8%. Lo evidente y relevante de todo este recuento estadístico es que quienes más usan el servicio de estudios superiores que ofrece el Estado son personas que pertenecen al decil más rico de la población del país.
Sin embargo, el árbol no debe tapar el bosque. Según las pruebas PISA, el rendimiento escolar promedio en Argentina es deficiente y el nivel educativo del quintil más pudiente es similar al del quintil más pobre de países como Vietnam o Turquía. (Argentina Poverty Assessment, B.M.- Oct.2024)
En las conclusiones del ERCE 2019 puede leerse que “el tercil de mayores ingresos argentino equivale al segundo tercil peruano…el país al que más nos parecemos (en retroceso educativo) es El Salvador”. La disonancia cognitiva que nos inunda aparenta protegernos de la dura realidad a la que nos enfrentamos, aunque lo evidente se manifieste a cada paso; independientemente de si la negamos para mantenerla, impávidos ante la debacle, o la asumimos responsablemente, con cargos y culpas, para modificarla.
Ninguna instancia de aprendizaje debe prohibirse, pero no todas pueden subsidiarse en su totalidad mientras existan las cotas actuales de pobreza e indigencia. Sin embargo, podemos inferir que la educación inicial, universal y no arancelada, quizás hasta con algún aliciente económico para favorecer la participación de todos los menores de 16 años en el proceso formativo (Alimentos, transporte, vestimenta, calzado, útiles, conectividad), debería ser el enfoque primordial para la educación pública pues, a no dudarlo, aportará bastante más a la movilidad social de los estamentos menos favorecidos, que lo que proporcionan “per se” los propios estudios superiores. Reflotar los “oficios” de las escuelas industriales que otorgaban una salida laboral inmediata, para un país empobrecido como el nuestro, aparece como una alternativa necesariamente válida ante la urgencia.
Bien sabemos que la vida misma de las personas hace de “filtro natural” para muchas instancias de su existencia y por ello, no toda la población que comienza por el nivel escolar inicial alcanza siquiera a ingresar a la universidad. Lo evidente es que los ciudadanos de menores ingresos son los que menos acceden a las instancias de los estudios superiores; entonces cabe preguntarnos: ¿Incrementar el presupuesto del nivel universitario implica igualar oportunidades y fomentar el progreso o, por el contrario, sólo se trata de una transferencia de recursos escasos hacia la población más pudiente?
A la par, deberíamos destinar parte del tiempo dedicado a la reflexión para la transformación del sistema educativo, a restructurar orientaciones (carreras, contenidos, duración, títulos intermedios) en función de las exigencias que, de algún modo, nos impone la modernidad. Distribuir mejor los recursos escasos disponibles y concentrar los gastos en las carreras duras que la sociedad necesita y el mundo demanda. Como muestra, vale destacar que en algunos países europeos existen los “cupos” para el estudio de determinadas disciplinas cuya oferta de profesionales aparece como excesiva para la demanda existente. La revisión se realiza año por año y el ingreso se establece por mérito académico previo y evaluación de selección, además de las habilidades interpersonales de los postulantes. Los sistemas de becas (subsidios a la demanda) están ampliamente difundidos y desarrollados en varias partes del globo. Imitar lo bueno es una forma de avanzar en la dirección correcta.
Para revertir el estado de situación, primero debemos reconocer el fracaso generalizado del sistema. El problema es estructural. Se precisa una exigente revolución pedagógica y didáctica, a la que hay que sumarle recursos suficientes, pero por sobre todo, la reconstrucción del contrato tácito que existió, no hace tanto tiempo, entre familia/escuela, docentes/padres, docentes/educandos.
Si no es ahora, ¿cuándo?
“La educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y el futuro de la sociedad” – María Montessori (1870 – 1952).
(*) Docente.