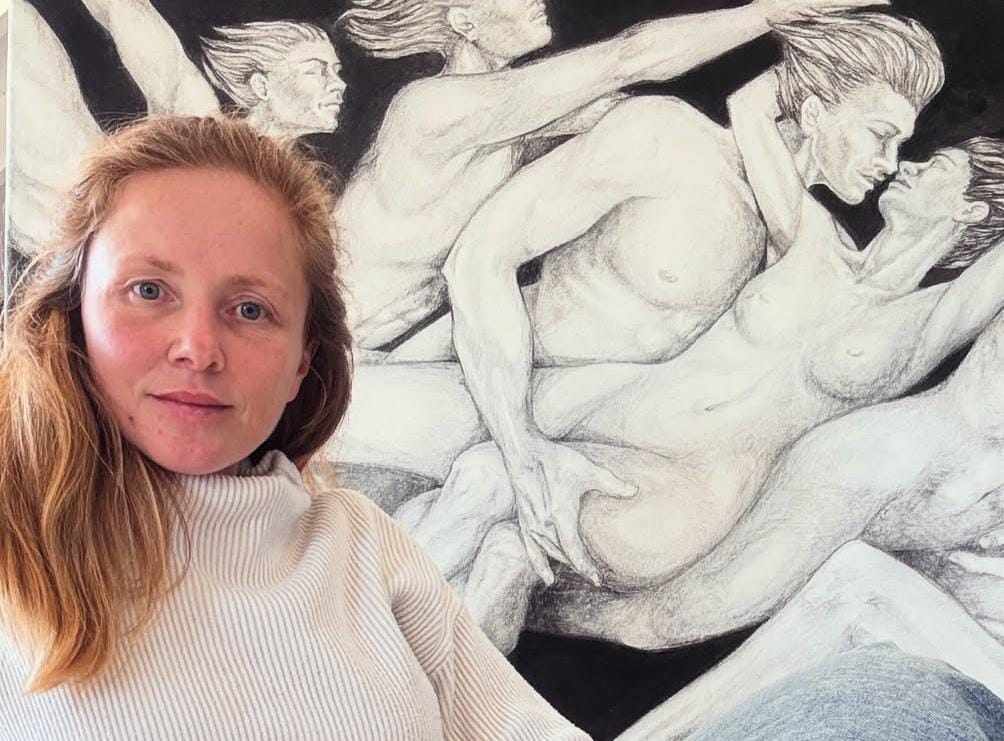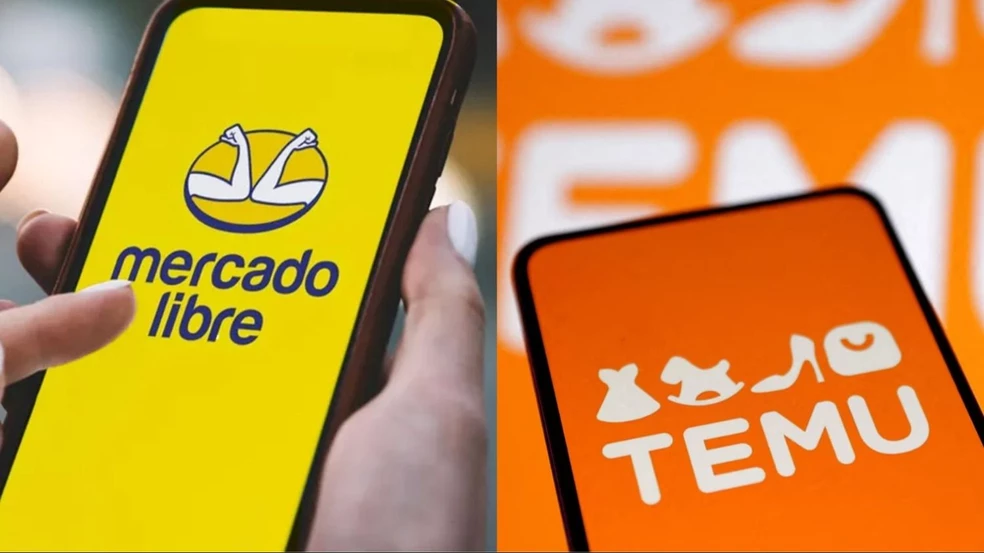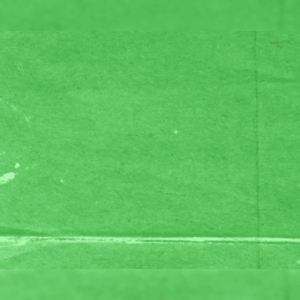Imagen de archivo de un Ford T.
Rafael Bielsa
Para mi tío Tilio, los malos eran “bellacos”, los robos “latrocinios”, los ladrones “salteadores” y los buenos “mansos”. Esas palabras tenían la virtud cinematográfica de estar muy próximas a alguna foto de sí mismas, rara vez aburrida, siempre sorprendente. Tal vez, el fenómeno se debiera a que mi tío las usaba intercalándolas en cuentos rellenos de hipnotismos, catetos, titubeos e hipotenusas.
Para él, la columna vertebral era la “espina dorsal”, nadie se atragantaba, sino que se “atoraba”, y los hermanos mayores que abusaban de sus hermanitos, merecían la expresión perturbadora de “¡Caín de un Caín!”. En aquellos años refulgentes, esas palabras eran saltarinas; en estos postreros, sobreviven sus significados y los ecos.
El patio de la casa del tío Tilio tenía una parra: tallos flexibles, hojas de bordes redondeados, uvas verdes en racimo y un carácter hospitalario que la hacía cordial. Para él, aquella sombra era “gustosa”, y debajo de ella el mate era “santo remedio”. Un segmento de estalactitas para uso infantil colgaba de la pérgola a la que se aferraba la planta: eran frascos, relicarios y ampollas cosechadas por mi tío (de las mesas de luz de su mujer y de sus hijas, o de cajas de desechos), vidrios multicolores soplados u opalinos o cristal de plomo, que colgaban de hilos de lino tratados químicamente (“mercerizados”) para mejorar la resistencia y el brillo.
Les había fabricado unas tapas de chapa a rosca con agujeros hechos con punzón, llenado con agua (“líquidos”), y según iba pasando el tiempo crecían hongos en el fondo, gotas minerales, algas viscosas y compuestos de condensación. Cuando faltaban algunos minutos para el almuerzo y volvíamos de jugar al fútbol, las enroscaba sobre sí mismas y las hacía girar, mientras emitía unos clamores de lo más preocupantes. Los chicos corríamos como si llovieran embrujos; él le prestaba mucha atención al cuidado de su dispositivo. El patio de ladrillos se llenaba de lágrimas alentadoras, mientras se oía el monólogo de un ruiseñor en moción de cortejo.
En Morteros, nosotros éramos seis: el Huevo, el Chupete, Melón, Bizcocho, el Muela y yo. Jefe de todos era el Huevo: angosto en los hombros, esparcido en el anca, el único que a veces usaba pantalones largos. Tenía mal carácter, y era ingenioso y temerario. El Muela —en cambio— se escondía detrás de la custodia de sus incisivos centrales, unas paletas aserradas que le ofrecían un blindaje reparador.
Para el tío Tilio todo eso eran chucherías. El Huevo era “Honorable”, Chupete era “Comisionado”, “Consejero” el Melón, Bizcocho era “Agregado” y el Muela era “su Excelencia”. Yo era el diminutivo de mi nombre propio; me sentía un reyecito estival. Nos trataba de “usted” sin premeditación, y al Huevo le decía “Honorable señor”. Aunque no lo expresáramos, nos dábamos cuenta de que sus apodos eran una forma de ordenar los fardos, y en consecuencia de justicia. El Huevo lideraba, porque se merecía ser el jefe, y el Muela precisaba ser valorado, así era la cosa. Todos, íbamos urdiendo una idea del mundo con succión de bomba de palanca e iluminación con subrepticios trapos de sol.
Sus cuentos tenían tres capas, como una lasaña. La primera consistía en el modo como los desarrollaba en su taller, donde se forjaban por igual pasado y futuro: nos prestaba una atención dolorosa al relatarlos; no había soliloquios, ni interpelaciones, ni llamadas al orden. Abreviaba el entrecejo y los iris se anegaban de asteroides. La segunda eran los contenidos, con los que formaba un menjunje entre lo prosaico y lo fantástico: jueces patriarcales (“togados”), faroles de cristal biselado, escarabajos estercoleros, vientos de traslado y de paso. La tercera consistía en que los cuentos aparecían de la acumulación (“acervo”), de él, nuestra, de todos y de cualquiera. Jamás dijo que no eran “más que relatos”, porque formaban parte de otra realidad. Todavía están ahí.
Le gustaba esperarnos al horario de la última tarde. Por la mañana jugábamos a la pelota en un campito que estaba en frente de su casa, cruzando las vías. Al atardecer, a tres cuadras; entrábamos por la reja del fondo. Nos recibía en silencioso arrebato, de pantalón azul y camisa blanca (“muda”), el pelo ordenado con dulce de membrillo, el cinturón con la hebilla en falsa escuadra (“cincha”), y un esplendor geométrico y votivo que rodaba desde afuera. Por las horas siguientes, un sudario extasiado secaría nuestras frentes.
El tío Tilio tenía un Ford T, al que apodaba “el Ford a bigotes”, por dos palancas bajo el volante, una a la izquierda —para adelantar o retrasar el encendido del motor—, y otra a la derecha —para controlar la aceleración—. Las ruedas tenían radios de madera, las cubiertas banda blanca, el auto dos asientos dobles que parecían divanes capitoné de estilo victoriano, techo plegable de tela engomada, velocímetro y amperímetro. Lo usaba los fines de semana y se detenía durante sus paseos para hablar con vecinos, que lo respetaban mucho porque siempre tenía tiempo para todo. Lo guardaba en el galpón (“depósito”) junto con sus zapatos de vestir; desde allí volvía hacia la casa en pantuflas (“chinelas”).
En aquel mundo pausado prosperaban los hábitos; uno era dormir la siesta. Los más chicos combatíamos la costumbre, pero Tilio le rendía pleitesía: dos horas de reloj, reclamaba. Como era zurdo, agitaba de un costado al otro su mano izquierda (“siniestra”). Una de aquellas tardes, al Huevo se le ocurrió la idea de que le robáramos el auto y nos fuéramos hasta Brinkmann, un pueblo que quedaba cerca. Manejaría él; sólo había que girar la manivela frontal, teniendo cuidado porque “pateaba”, y arrancar llevándonos la “máquina” y los zapatos. Los otros cinco lo miramos; estoy seguro de que repetíamos en silencio “Honorable señor”. El Muela se le tiró encima con los ojos cerrados y los puños abruptos; los demás los separamos, tratando de no hacer barullo, porque la siesta era estatutaria. Aquella anochecida no lo visitamos para montar leyendas y mitos.
El Tío Atilio nunca se enteró, lo que no quiere decir que no lo supiera. Nosotros nos volvimos más sombríos, como si la estructura de las cosas hubiese estado perdiendo el rumbo y desintegrándose en nuestro interior. La primavera se había fundido en el verano, el calor empezaba a derretirse y nada empezó de nuevo. Algo incógnito teníamos en nuestras cabezas (“testas”). No volví a ver a mis amigos, y muchos años después supe que el Huevo estaba preso, y que el Muela se había casado, tenía tres hijos y seguía viviendo en el pueblo. La vida es tormentosa; todo parece empañado, pero cuando lo recreo vuelve a suceder. Como si lo estuviera escribiendo, como si fuera uno de los cuentos de Tilio.
(*) Esta columna de Opinión de Rafael Bielsa fue publicada originalmente en el diario Página/12.