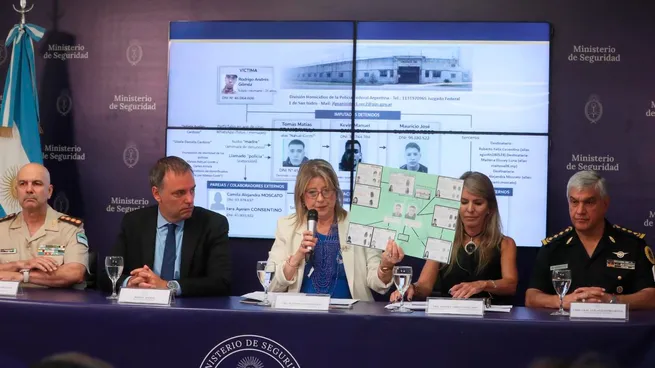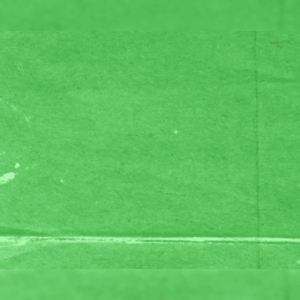María Fernanda de la Quintana
Este miércoles 11, el Senado podría convertirse en el escenario donde se institucionalice una reforma laboral presentada bajo el rótulo de “modernización”, que implica un retroceso histórico en materia de derechos sociales. Es la convergencia entre una estrategia económica interna, presiones de poder concentrado y un clima político que relativiza la protección del trabajo.
El derecho del trabajo es un instrumento de protección de la dignidad humana. La reforma tensiona el principio de progresividad de derechos y el espíritu del artículo 14 bis. El trabajador deja de ser sujeto de tutela para volver a ocupar el lugar de mercancía intercambiable. El eje se desplaza hacia la lógica del mercado y el capital, y no hacia la vida de quienes trabajan. Para entender hacia dónde nos dirigimos, hay que mirar hacia atrás. La propuesta actual de Milei, Caputo y Sturzenegger es la profundización de ciclos históricos que ya demostraron su fracaso en términos de bienestar social.
-La dictadura cívico-militar (1976-1983): Fue el primer gran desmantelamiento del sistema protector. Se eliminaron artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) de 1974 y se persiguió a los cuadros sindicales. El objetivo fue disciplinar la fuerza de trabajo mediante la persecución política y sindical y la pérdida de poder adquisitivo, sentando las bases de la deuda externa y la desindustrialización.
-El decenio menemista (Leyes 24.013 y 24.467): Bajo el discurso de la “competitividad”, se introdujeron los llamados “contratos basura” (pasantías, contratos de aprendizaje, períodos de prueba extendidos). Prometieron que bajar el “costo laboral” generaría empleo. El resultado fue el opuesto: la precarización se disparó y el ciclo terminó con una tasa de desocupación récord en la crisis de 2001.
-La Ley de Reforma Laboral de 2000 (Ley “Banelco”): Recordada por el escándalo de sobornos en el Senado, esta ley buscaba “descentralizar los convenios colectivos” para que cada empresa negociara por separado, debilitando la fuerza de los sindicatos nacionales. La historia demostró que no modernizó nada; solo profundizó la recesión que desembocó en el estallido social.
Históricamente, cada reducción de derechos ha sido presentada bajo el marketing de la “modernización” o la “actualización”. Sin embargo, la historia demuestra que estos procesos son, en realidad, transferencias de ingresos desde los que trabajan hacia los dueños del capital, sin que se traduzca en una mejora de la matriz productiva.
En la política contemporánea muchas decisiones ya no se evalúan por su capacidad de resolver problemas estructurales —empleo genuino, educación o desarrollo productivo— sino por su impacto inmediato en indicadores de corto plazo: encuestas, riesgo país, reacción de los mercados o clima mediático. El resultado es una gestión orientada a mejorar números antes que a transformar realidades, donde la urgencia estadística reemplaza al debate de fondo.
El contexto global y la lógica de prioridades
¿Por qué ahora? Parte de la respuesta puede encontrarse en la lectura geopolítica más amplia: en un mundo atravesado por disputas por recursos, tecnología y cadenas de valor, los Estados redefinen sus prioridades internas. La competitividad económica pasa a ocupar un lugar central, muchas veces en tensión con la protección social tradicional.
En ese marco, sindicatos fuertes, estatutos profesionales y convenios colectivos extensos dejan de ser reconocidos como garantías de equilibrio social y pasan a ser señalados como distorsiones a corregir. La reforma se presenta entonces como un intento de reordenar el mundo del trabajo bajo una lógica donde la reducción de costos prevalece sobre la protección de derechos.
El problema parece ser la creciente subordinación de la política a agendas externas. Gobiernos y oposiciones reaccionan a encuestas y titulares con mayor rapidez que a diagnósticos propios. Así, la política deja de anticipar escenarios y pasa a correr detrás de la coyuntura.
La trampa de la informalidad
Presentar la reforma como un beneficio para el trabajador informal constituye uno de los núcleos retóricos más engañosos del proyecto. La quita de indemnizaciones, horas extra y garantías colectivas no amplía derechos: reduce el único estándar jurídico al que quienes trabajan en negro pueden aspirar.
La flexibilización no integra automáticamente a quienes están fuera del sistema; puede, en cambio, ampliar la zona gris donde la precariedad se vuelve norma. El riesgo es la naturalización de condiciones laborales mínimas como techo en lugar de piso.
En este esquema, el Senado y las provincias adquieren un peso determinante porque concentran herramientas institucionales y territoriales capaces de frenar, modificar o habilitar leyes. Mientras la discusión pública se mide en encuestas, la definición concreta se juega en mayorías parlamentarias y acuerdos federales, donde la capacidad de articulación vale más que la exposición mediática.
La modernización del mundo del trabajo exige actualizar el escudo protector frente a las nuevas formas de explotación digital. El avance de plataformas y algoritmos, desde repartidores de aplicaciones hasta servicios tercerizados en línea, redefine el vínculo laboral, pero no elimina la necesidad de tutela jurídica. Trasladar los principios de dignidad y protección a la economía de plataformas es la condición para que la innovación tecnológica amplíe derechos en lugar de diluir responsabilidades.
El debate sobre la verdad y la representación
El conflicto excede lo laboral y se proyecta sobre instituciones clave de la vida democrática: universidad, ciencia y periodismo. Son ámbitos que producen conocimiento, información y debate público. Cuando estos espacios se debilitan o se deslegitiman, la discusión social pierde densidad crítica y se empobrece el horizonte de deliberación.
En este punto, el debate sobre estatutos profesionales —como el del periodista— adquiere una dimensión que va más allá de lo corporativo: se vincula con la pluralidad informativa y con la autonomía de quienes investigan, enseñan o comunican.
La discusión del miércoles concentra preguntas de fondo:
-¿qué modelo de desarrollo se busca?,
-¿qué lugar ocupa el trabajo en ese modelo?,
-¿qué equilibrio se establece entre eficiencia económica y justicia social?
Lo que se debate es la orientación del contrato social contemporáneo. Entre modernización y regresión, entre competitividad y protección, la Argentina vuelve a discutir qué entiende por dignidad laboral y qué papel le asigna al Estado en su garantía.
A su vez, el escenario argentino expresa una dinámica regional donde la flexibilización laboral reaparece como mecanismo de competencia entre economías periféricas. Esta carrera descendente en derechos convierte a América Latina en territorio de ajuste permanente, debilitando su soberanía productiva y fragmentando su tejido social.
La discusión excede una ley puntual: define el tipo de modernización que la región acepta y el lugar que el trabajo ocupará en su proyecto histórico.
Cuando una sociedad discute exclusivamente en los términos impuestos por indicadores económicos —“costo laboral”, “competitividad”, “riesgo país”— corre el riesgo de reducir el debate. Aceptar esas métricas como única vara implica también aceptar su marco de juego, donde variables como dignidad del trabajo, protección social o sostenibilidad previsional quedan desplazadas. La discusión deja de ser sobre derechos y pasa a ser sobre porcentajes, invisibilizando el impacto humano de las decisiones. Y cuando los números reemplazan a las personas, la política deja de proyectar futuro y comienza administrar ajuste.
(*) María Fernanda de la Quintana es periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Máster en Bioética. Especializada en “Bioética y Derechos Humanos en América Latina”, Universidad de Buenos Aires. Esta columna de Opinión fue publicada originalmente en el diario Página/12.