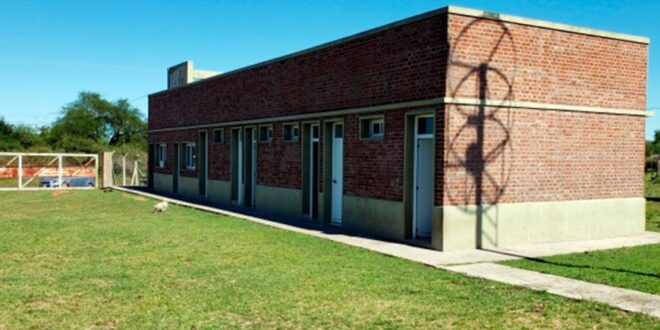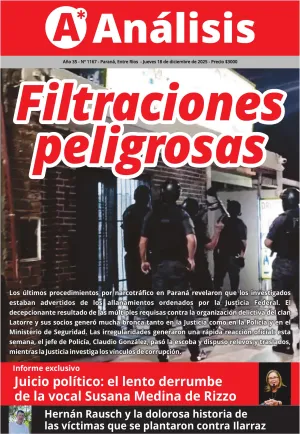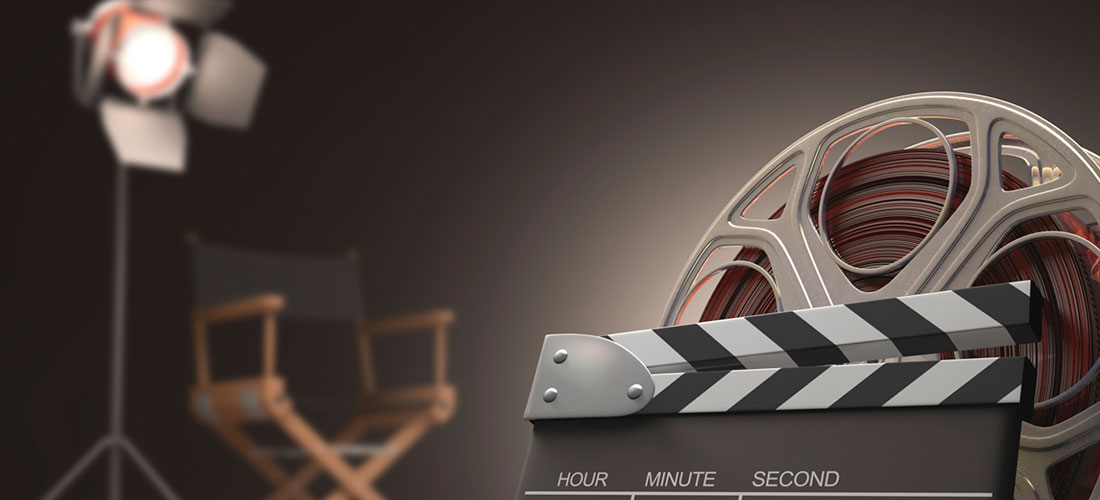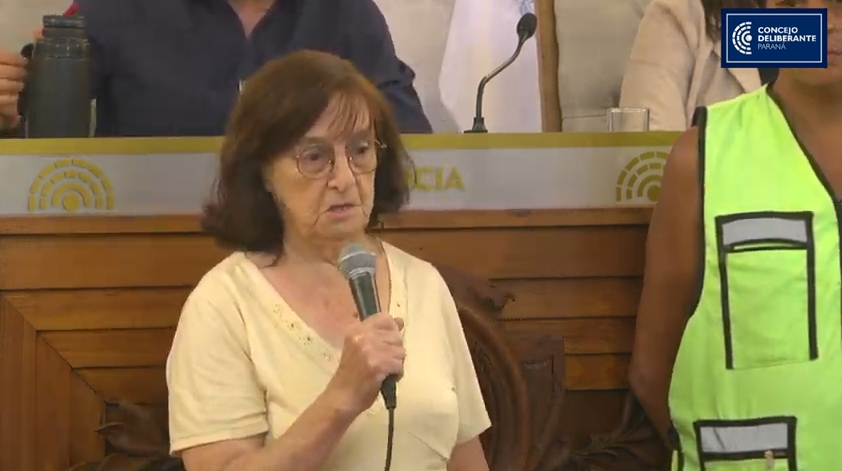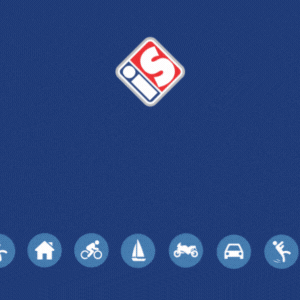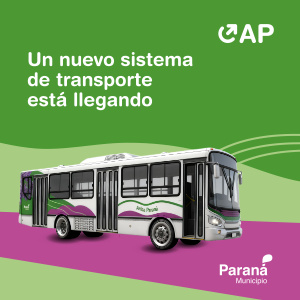30 de julio, Día mundial contra la trata de personas.
(*) Por María Angélica Pivas
Los días mundiales son propuestos por instituciones especializadas de Naciones Unidas, a diferencia de los internacionales que lo son, a instancia de sus Estados miembros. La propia ONU se encarga de aclarar que tienden al cumplimiento de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas. En este punto, baste recordar, que en su Preámbulo reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Por su parte, en su primer artículo, confirma que, uno de los objetivos principales de las Naciones Unidas, es el de desarrollar y promover el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
En este contexto, Naciones Unidas dentro del marco de medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de personas, dicta -votación mediante- en el pleno de la Asamblea General del 18 de diciembre de 2013, la resolución (A/RES/68/192) y “decide también, ante la necesidad de crear mayor conciencia de la situación de las víctimas de la trata de personas y de promover y proteger sus derechos, designar el 30 de julio Día Mundial contra la Trata de Personas, que se celebrará todos los años a partir de 2014, invita a todos los Estados Miembros, los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, a que celebren el Día Mundial”.
Dicho esto, si continuamos indagando motivos y propósitos de la conmemoración de un día mundial, tal este caso, encontramos además del dirigido a la comunidad internacional, otro objetivo: sensibilizar al público en general acerca de temas relacionados -como sucede con la trata de personas-, con flagrantes violaciones a los derechos humanos. A un mismo tiempo, aspiran a que los medios de comunicación se hagan eco y señalen a la opinión pública que existe un problema sin resolver.
El objetivo entonces tiene una doble finalidad: por un lado, que los gobiernos tomen medidas, y por otro que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus representantes que actúen.
Cumpliendo con alguno de sus propósitos, consideramos propicio puntualizar, aunque sea brevemente, que la trata de personas es definida por el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, conocido como Protocolo de Palermo (hasta el día de hoy, el compromiso internacional más importante e influyente en la materia que nos ocupa). El mismo, complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional.
Fue aprobado en noviembre de 2000 por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificado por Argentina, dos años después, mediante Ley 25.632 (B.O. 30/08/2002), comprometiéndose así, ante el concierto de naciones y sus ciudadanos, a tipificar en su legislación doméstica a la trata como delito. El instrumento internacional dice: “Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
Va de suyo entonces, que la trata de personas, no se agota en la que tiene como fin la explotación sexual, si bien sea quizás la más visible, en tanto existe y cada vez con mayor presencia, la que tiene como objetivo la laboral, entre otras. En definitiva, y para decirlo de un modo simple y llano: trata es comercio de seres humanos, trata es la esclavitud del nuevo siglo, trata es la violación de los derechos humanos más mortificante de ésta época pues constituye, como lo venimos sosteniendo, una forma contemporánea de esclavitud: mediante este accionar delictivo se vulneran los derechos humanos básicos de las víctimas: a no ser esclavizado; a estar libres de explotación; a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a estar libre de la discriminación basada en el género, a estar libre de violencia,) el derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad de las personas, el derecho a la libertad de circulación, a una vida digna.
En definitiva, un flagelo que afecta los derechos humanos de la víctima, cosificándola, echando por tierra su proyecto de vida.
Seis años tardaría el Estado Argentino en salvar su omisión -de tipificar la trata de personas-, con la sanción en el año 2008 de la Ley Nº 26.364, cubriendo -a medias-, un vacío legal en la lucha contra los nuevos delitos y las nuevas formas que adquieren las vulneraciones de los derechos humanos, especialmente de mujeres, niñas y niños. Estamos ante la Ley de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia de las víctimas que incorpora al Código Penal los arts. 145 bis y 145 ter, creando un desacertado distingo entre trata de mayores y menores de 18 años, e introduciendo “el consentimiento” de la víctima como si fuera un disponible que el ser humano sufra ser explotado y la consecuente atipicidad del injusto que llevaba inexorablemente a la impunidad de los tratantes, entre otras desafortunadas valoraciones, sumadas a las exiguas sanciones penales.
Tomado por caso, y al solo fin de graficar, que, el robo de un animal conllevaba una pena mayor a la sistemática violación de los derechos humanos de una persona. Que no es otra cosa que advertir, que se le asignaba a la propiedad de una cosa superior valía, en términos de protección de bienes jurídicos, que a la libertad y dignidad de la persona misma. Normativa que, finalmente por Ley 26.842 (B.O. 27/12/12), le introdujo una serie de modificaciones en forma sustancial al delito de trata de personas y, sin bien festejamos alguna de las mismas, tal como el cese de la distinción entre trata de mayores y menores de 18 años, derogación del consentimiento de la víctima y su consecuente atipicidad e impunidad, agilización de los procedimientos judiciales, aumento de penas; el momento de euforia no nos dejó ver cuánto nos alejábamos del Protocolo de Palermo.
En este día, como aporte que también promueve este artículo, de cara a la futura reforma del Código Penal, advertimos que la temática no se encuentra, hasta donde sabemos, en agenda.
Dirigimos, por este medio, a nuestros legisladores nacionales, especialmente los que se hallan o a los que se encontraran próximamente en ejercicio, de cara a la modificación, nuestra preocupación señalando que, la figura básica del delito de trata de personas, como la prevé el actual art. 145 bis del Código Penal (reformado por Ley 26842), se encuentra alejada del compromiso que asumiéramos como Estado al suscribir el Protocolo de Palermo.
Punto que daría para todo un artículo. Porque se trata de una reforma que introdujo una ley penal en blanco, tal la técnica legislativa que entonces se utilizó; vació el tipo penal de contenido, llevó a los medios comisivos que sí contemplaba la primigenia ley, a tipos agravados. Una reforma constitucionalmente dudosa que, en definitiva, beneficia a los tratantes con su consecuente impunidad. Es una de las tantas razones por las que no comprendemos, el informe anual de la Oficina para el Monitoreo y Lucha Contra la Trata de Personas publicado el pasado mes de junio, que nos “eleva” a Categoría 1: “El gobierno de Argentina cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas. Durante el período que abarca el presente informe, el gobierno tuvo logros claves en este sentido y consecuentemente, la Argentina fue ascendida a la Categoría 1. Dichos logros incluyeron el procesamiento y condena de funcionarios cómplices, la identificación y asistencia de una mayor cantidad de víctimas, el establecimiento de protecciones legales adicionales para las víctimas, el aumento en el número de procesamientos, el ofrecimiento de más capacitación para funcionarios de gobierno y miembros de la sociedad civil y la mejora en el relevamiento de datos. Si bien el gobierno cumple con los estándares mínimos, la cantidad de investigaciones y condenas disminuyeron; la asistencia brindada a las víctimas en el mediano y largo plazo, incluido el alojamiento para víctimas del sexo masculino, siguieron siendo inadecuados; y la identificación de víctimas en las poblaciones vulnerables continuó siendo insuficiente. A pesar de los esfuerzos por hacer penalmente responsables a los funcionarios cómplices, la complicidad oficial en materia de delitos relacionados con la trata de personas continuó coartando los esfuerzos en materia de aplicación de la ley”.
Como tenemos dicho, ante la trata, nos enfrentamos a un enemigo sin igual, no nos entreguemos a la indiferencia porque le estaremos dando al crimen organizado un siglo más de ventaja. Esta es una lucha del día a día, hemos avanzado mucho, pero mientras sigan pululando prostíbulos en Argentina (vulnerando las disposiciones de la ley 12331 y su art. 15, normativa que data del año 1936 y se encuentra en plena vigencia: “Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella” (A excepción de nuestra Provincia, que promulgó la Ley Nº 10.186, que los prohíbe); la Trata de Personas seguirá robando, en los sectores más vulnerables, el proyecto de vida de sus víctimas.
En este contexto, nos gustaría finalizar, de cara al el día mundial de lucha contra la trata de personas, con un interrogante: ¿podríamos afirmar, sinceramente, que Argentina se encuentra cumpliendo plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, ante la existencia de explotación sexual de mujeres, en su mayoría adolescentes y niñas; de talleres clandestinos que remiten a la trata laboral; la mendicidad; la explotación de niños y adolescentes como “soldaditos narco”, entre tantas explotaciones…?
(*) Ex Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay - Docente Derechos Humanos de Universidad de Concepción del Uruguay