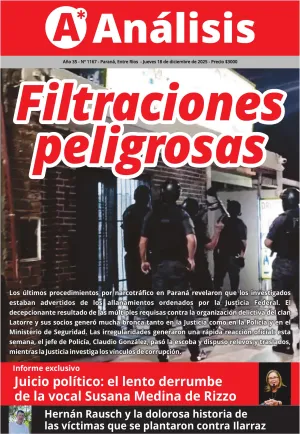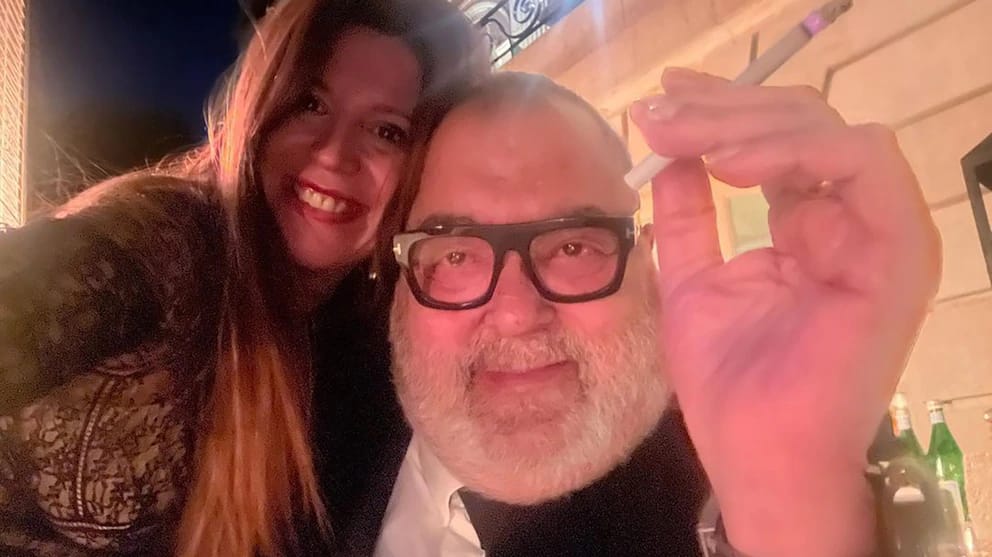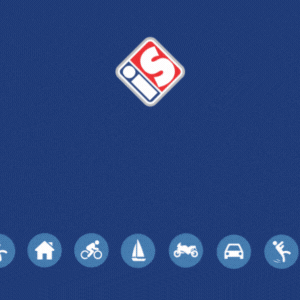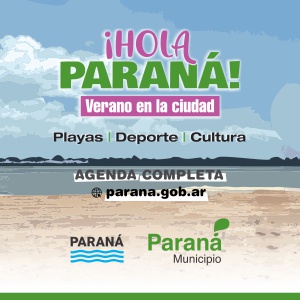Por Antonio Tardelli (*)
En los países de democracia afianzada, la alternancia es una señal de buena salud. No es más que la rutina del Estado de Derecho. Una fuerza política se impone en las elecciones y gobierna. A ella le sucede otra, producto a su vez de la soberanía popular, y a su turno también gobierna dotada de legitimidad.
La Argentina presenta particularidades. Para la Argentina moderna es noticia una sucesión de gobiernos constitucionales como la que se vive desde 1983. Pero además, como en otros países, ahora se han roto los partidos políticos. Han estallado en pedazos. Por el piso andan sus fragmentos.
Así que lo que de alternancia tiene el sistema (existe en la Argentina un movimiento hegemónico que es el peronismo) se configura a partir de alianzas de partidos o de corrientes internas de esas disgregadas fuerzas. El frente electoral que casi siempre se impone (en el orden nacional y en la mayoría de las provincias) tiene como eje al justicialismo o a alguna de sus líneas predominantes.
Tres gobiernos no peronistas (dos de ellos, en rigor, con cuotas también de peronismo en su interior) han administrado el país desde 1983 hasta hoy. El primero fue la gestión de un partido: la UCR de Raúl Alfonsín. Los dos otros dos fueron el resultado de pactos. De coaliciones que entre sí presentan puntos de contacto y aspectos diferenciados.
La UCR, socio principal, se unió con el Frepaso en la Alianza que se impuso en las presidenciales de 1999. Era un frente de centroizquierda. Juntos por el Cambio, en 2015, fue un espacio de centroderecha. La otra distinción es que el radicalismo, uno de los tradicionales partidos del bipartidismo nacional, ya no era entonces el eje de la unión. Ofició de acompañante.
Lo notable es que en la Argentina la alternancia, lejos de ser una rutina asumida, y el desenvolvimiento normal de la actividad política, es una señal inequívoca de fracaso. No la única expresión del fracaso (sobre todo en el plano económico) de un gobierno pero sí su correlato político más evidente. Excepción a la regla son los gobiernos también fracasados pero que, por habilidad propia o impericia ajena, pueden asegurarse la continuidad en el poder. Hay también de esos casos.
El peronismo de Menem accedió al poder tras el fracaso económico de Alfonsin. La Alianza lo hizo después del fracaso económico de Menem (sobre todo el de su segundo gobierno, que presentó indicadores más pobres que el primero). Las variantes justicialistas que sucedieron a la Alianza fueron el producto del fracaso (en rigor del estallido) del gobierno de Fernando De la Rúa. Después de tres kirchnerismos, y de su agotamiento o de su fracaso final, se le abrieron las puertas al macrismo. Y el macrismo, objetivamente un producto del fracaso kirchnerista, con su propio fracaso le terminó devolviendo el gobierno a los peronistas patagónicos.
Cada uno de esos fracasos fue también una desilusión colectiva. Los gobiernos fracasados decepcionan sobre todo a sus sus simpatizantes, que en ellos proyectan sus aspiraciones, pero también a quienes simplemente se ilusionan con una mejoría de la situación general. Las decepciones alcanzan a todos. El malestar general se vuelve unánime.
La política institucionalizada de la Argentina nos lleva de una decepción a otra. A un fracaso, sino nacional, le sobreviene otro.
Es probable que este tiempo excepcional, marcado por los extraordinarios cambios que experimentó la existencia humana en clave de pandemia, disimule en alguna medida la posibilidad de que se manifieste más abiertamente una nueva sensación de fracaso. Hay una desánimo palpable, que podría expresarse con mayor fuerza aún, en situaciones mas normales. Ese clima puede ser fácilmente asociado a los pobres resultados económicos alcanzados hasta acá por el presidente Alberto Fernández.
Poco a poco el gobierno nacional se va constituyendo (al menos por ahora) en la decepción del momento. En un nuevo fracaso. Es el fracaso de turno. Ciertamente, a diferencia de sus antecesores, puede anotar la pandemia, un obstáculo muy objetivo, en su lista de atenuantes.
En todo caso las decepciones se acumulan y sucesivamente, por turnos, las esperanzas se evaporan. La desazón se explica no sólo por los presentes grises y por la certeza del daño que hicieron los pasados aciagos. También por la falta de perspectivas. Por la falta de futuro y por la pobreza de los horizontes.
Con la grieta infinita como telón de fondo, la discusión de estas horas, que tiene de un lado al gobierno nacional kirchnerista y del otro al gobierno porteño macrista, parece adelantar el futuro. Anticipa las futuras disputas. Con sus acciones, con sus discursos, el enfrentamiento de hoy adelanta los calendarios de las ofertas que vendrán.
Nos acerca a los nuevos clivajes. O a los viejos que se reiteran.
La pregunta es si las opciones –las de hoy que son las de ayer y pueden ser las de mañana– abren algún espacio para el entusiasmo. Algún margen para la esperanza.
Porque el desgaste del gobierno, si se mantiene o se profundiza, sólo podría ser capitalizado en las próximas elecciones por Juntos por el Cambio (o como se termine denominando la alianza que gobernó el país hasta diciembre de 2015). Es improbable que el eventual rechazo al gobierno reporte grandes beneficios a la derecha libertaria o a la izquierda trotskista.
Es un tiempo difícil, que no convoca a la ilusión. Dan ganas de pedirle al futuro, como rogaba el bueno de Juan José Castelli, que no venga. Venimos del desastre y seguimos en él. No lo abandonamos. Tal vez nos hayamos acostumbrados a convivir con él.
Nada parecido a la esperanza o al cambio se dibuja hacia el futuro. No un nuevo tiempo. Ni siquiera un desafío novedoso.
Eso que falta, eso que no está, vuelve más gris este presente de penuria.
(*) Especial para ANÁLISIS