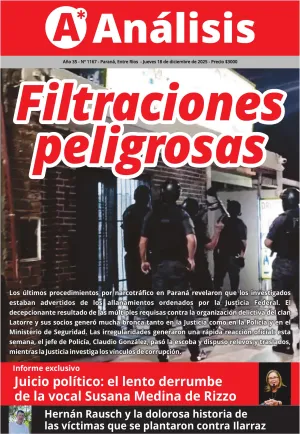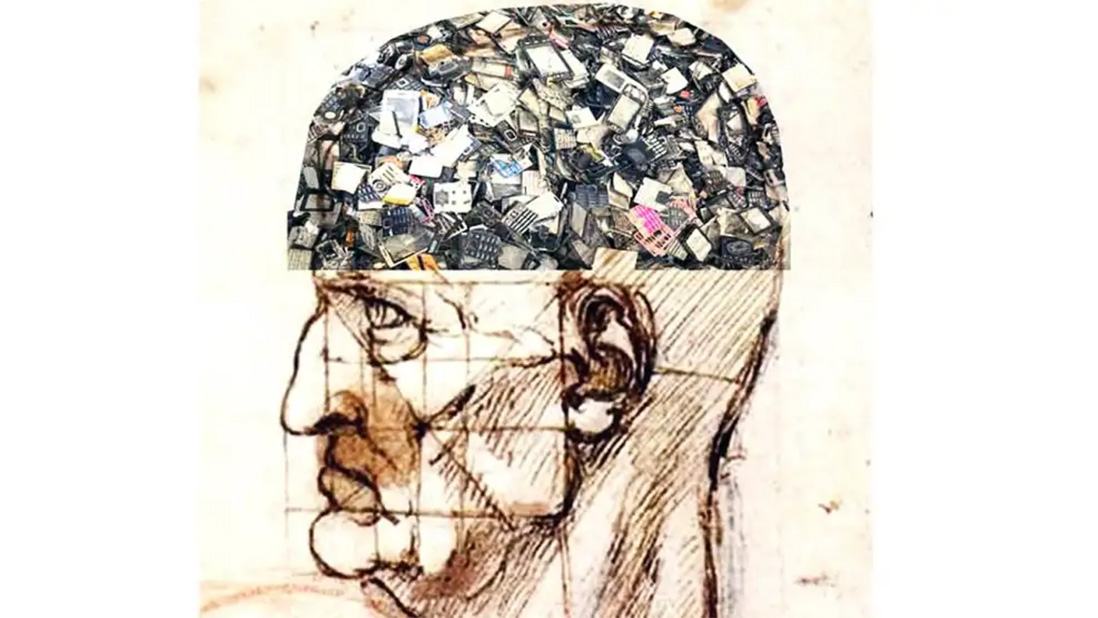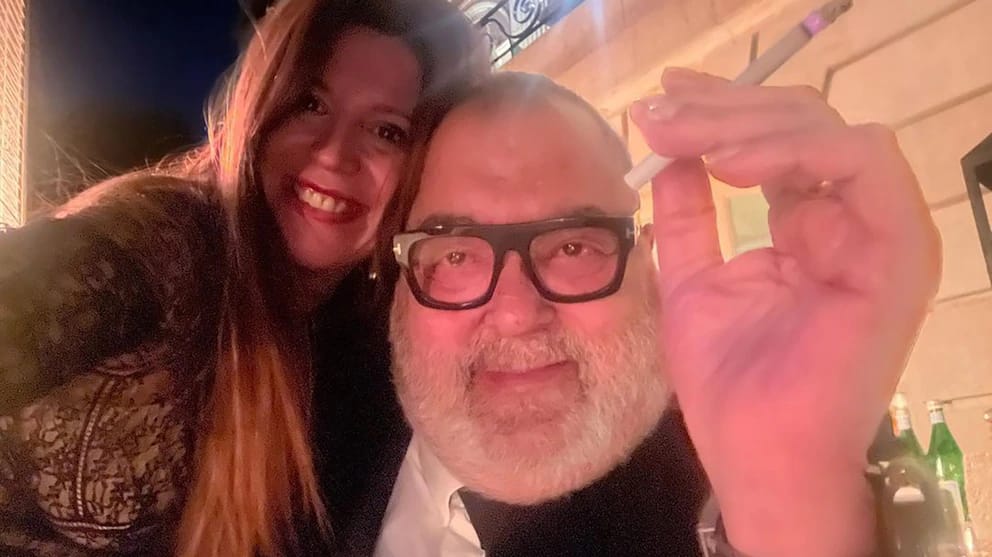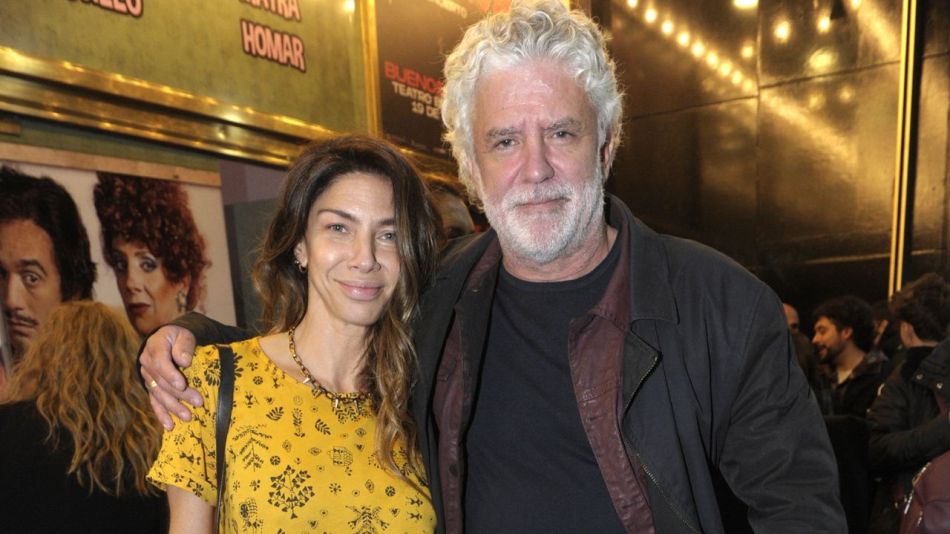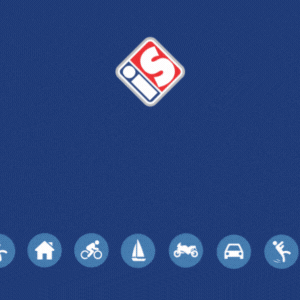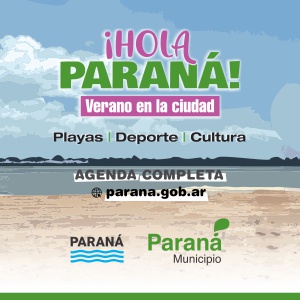Daniel Tirso Fiorotto
Hemos visto arroyos negros, rojos, blancos y aquí explicamos por qué, desde uno de los libros argentinos esclarecedores que leímos hace poco y se titula “Con el río al cuello”, con referencias a una región del país, la nuestra.
En esa obra de la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos -Eduner-, el escritor César Pibernus pone en cuestión una tendencia errónea a considerar lo que vemos hoy como natural. Y nos revela otra geografía aún vigente para muchos, pero oculta bajo las fronteras actuales, harto engañosas.
“Entre Ríos no existe desde siempre, tiene un origen muy reciente y bien identificable”, dice Pibernus, doctor en ciencias sociales. El autor concordiense no desconoce el territorio actual, claro. En este libro que es una vuelta de tuerca sobre su tesis doctoral nos muestra que, si nos ceñimos a las nuevas fronteras estatales, podemos caer en la ignorancia de nuestra condición, o mejor, de otros aspectos de nuestra identidad; podemos perdernos el 98 por ciento de nuestra historia regional; podemos aceptar como natural un encierro.
Pibernus toca un tema que nos alumbra y nos interpela. Ahí recuerda que hay muchos “Entre Ríos” y “Entrerrianos” en el mundo, sea en Colombia, Brasil, Bolivia, España, etc. Y que ha habido en nuestra propia historia, también, varios “Entre Ríos”, distintos del actual.
El mapa de hoy, que solemos considerar natural, con la creencia de que los ríos y las selvas nos regalaron esta forma de medallita, es en verdad un invento, adecuado a una circunstancia histórica, a una conveniencia europea. Así como la horqueta de un río y un arroyo podía arrinconar las vacas, para las faenas ganaderas, también nosotros quedamos arrinconados. Dice el autor: “es tan vano buscar en nuestra historia profunda una entidad como Entre Ríos, como interpretar aquellos procesos milenarios (de nuestra historia) según las fronteras modernas”.

Espuma blanca en el río Crespo, contaminado, rumbo al Paraná.
El río fue el eje
Para llamarnos a revisar creencias, en el centro de la problemática abordada por César Pibernus está el río. ¿Frontera o médula? Por miles de años el río fue el eje. Hace menos de tres siglos se convirtió en límite. Como se ha dicho en la Junta Abya yala por los Pueblos Libres, el río pasó de plaza a pared, de lugar de encuentro a aduana. (La entidad llamó a convertir las aduanas en centros culturales). Y eso no ocurre sólo con el Uruguay y el Paraná.
Por un lado, el río-frontera es de todos y de nadie, lo cual vendría al pelo si el río recuperara su condición propia, de cuenca, sin dueños; pero he aquí que, como frontera, lo usamos y no lo cuidamos. Por ahí lo reducimos a hidrovía.
Lo que es un convite pasa a ser un muro. Lo que es el aceite de las relaciones, pasa a ser un obstáculo. El canal de la vida pasa a ser la cloaca.
Todos nuestros pueblos se relacionaron en canoas durante miles de años. Los mismos europeos pintaron sus primeros mapas, hace cinco siglos, con ríos tan anchos como la tierra firme. Así veían, así organizaban. Una serie de cambios en Europa derivó en otros intereses, otra geopolítica, y los territorios cruzados por ríos fueron encerrados en ríos. Se desplazó el eje. Por eso Pibernus nos explica y nos invita, a la vez, a desnaturalizar los esquemas fijos.
Entre las muchas consecuencias del cambio hay una ecológica: los ríos y arroyos pasaron a ser algo ajeno. El menosprecio se tradujo en abandono, el abandono en destrucción. Y lo que era la cara pasó a ser el c…ontraste.
Así es como algunos industriales de Paraná dan al traste con la biodiversidad del arroyo Las Tunas, algunos de Crespo dan al traste con el arroyo Espinillo, y algunos de María Luisa con el arroyo Sauce. Todos tributarios del arroyo Las Conchas, que da vida al bello parque natural San Martín. Producción industrial y agropecuaria, y cloacas domiciliarias, apuntando contra la biodiversidad. ¿Qué nos pasó?
Cadena de desidias
Esta semana recorrimos los tres arroyos. Uno está rojo, como oxidado, pero muy rojo. Otro está blanco de espumas. Otro negro de cloacas. Por colorida que parezca la cuenca, preferimos el agua transparente y sin olores de ayer, de anteayer, en la que desfilaban los cardúmenes ante nuestros ojos.
Algunos vecinos de La Picada pintaron un cartel en el Espinillo que reza, en rojo: “Crespo, me estás matando”.
Industriales, productores, políticos, periodistas, de espaldas. El agua ha quedado en la periferia, en un segundo plano. No es prioridad. Y eso genera conflictos de todo tipo, incluso en los Tribunales, porque durante muchos años se han dictado leyes y se ha dejado para después la planificación; entonces saltan problemas aquí y allá, como resultado de la política de los hechos consumados. Si hacemos un parque industrial o un grupo de viviendas sin el plan adecuado, cuando las improvisaciones revienten será difícil encontrar una solución.

En las nacientes del arroyo Sauce predomina el rojo, cerca de un frigorífico de María Luisa.
Las piletas sanitarias resultan insuficientes, algunas están saturadas como en Crespo, algunas colapsadas como en Paraná. No pocos generan derivas por cañadones para disimular, pero el resultado se hace evidente más adelante. San Benito y Colonia Avellaneda están a la espera de nuevas obras para rehabilitar piletas que se rompieron hace muchos años… Pero el problema no se circunscribe a las obras: lo que falla aquí es la conciencia. Esto es medular. Vivimos en un sistema que endiosa la utilidad, que menosprecia el símbolo. Si el arroyo pierde su condición de venerable, si deja de ser el emblema que nos atraviesa, que nos genera orgullo de vivir en sus costas, de pertenecer, de ser quien nos hermana por encima de diferencias del momento, entonces de ahí a la ruina habrá un paso. Si contamos industriales, productores, familias residentes, caños mal puestos, minibasurales, somos miles los responsables. Y peor aún, como bien dice el investigador del Conicet Rafael Lajmanovich: de un lado del Paraná y del otro, en Entre Ríos y en Santa Fe, los problemas se espejan. Gestiones del Pro, libertarias, radicales, peronistas, socialistas, como eslabones de una misma cadena de desidia con la biodiversidad, en sintonía con colegios de profesionales, corporaciones empresarias, universidades, medios masivos…
Arroyos como banderas
Es la cuenca del Paraná-Uruguay la que nos convoca. Y veamos esto: cuando nombramos la cuenca nos referimos a nuestras fronteras. Cuando hablamos de la cuenca del arroyo Las Tunas hablamos del límite entre Paraná, Colonia Avellaneda y San Benito. Eso ha permitido que cada jurisdicción se excuse un poco en la responsabilidad del vecino.
Si los argentinos no recuperamos a la cuenca, no la elevamos a la altura del símbolo, la solución que encontremos será transitoria. No es una presunción: ya nos está pasando.
La cuenca de Las Conchas no existe si no es con los arroyitos, como el Paraná no existe si no es con sus afluentes. Las Tunas es el Paraná, como el Perucho Verna y el Gualeguaychú son el río Uruguay.
Desde fines del siglo XVIII esta provincia se llama Entre Ríos. Un nombre bienvenido para el mundo de la ecología. Pero antes se supo llamar sencillamente Paraná, y también Provincia del Uruguay, con el Uruguay como eje.
La mirada de cuenca puede volver a izar a los ríos y los arroyos como banderas que son. Los ejes, claro, de ayer, que bien nos explica Pibernus, y también los símbolos venerables.
Así, cualquiera que pisotee la bandera, cualquiera que la escupa, no necesitará que lo señalen de al lado, porque lamentará la falta en su propio corazón. La educación, el diálogo, la conciencia, han sido ninguneados por demasiado tiempo.
Es por aquí, es por la recuperación de una cosmovisión extraviada, por la veneración del agua. Todos, sin excepción, podemos despertar. ¿Mostraremos disposición para ese diálogo imprescindible, o nos enojaremos?
(*) Artículo publicado en diario UNO.