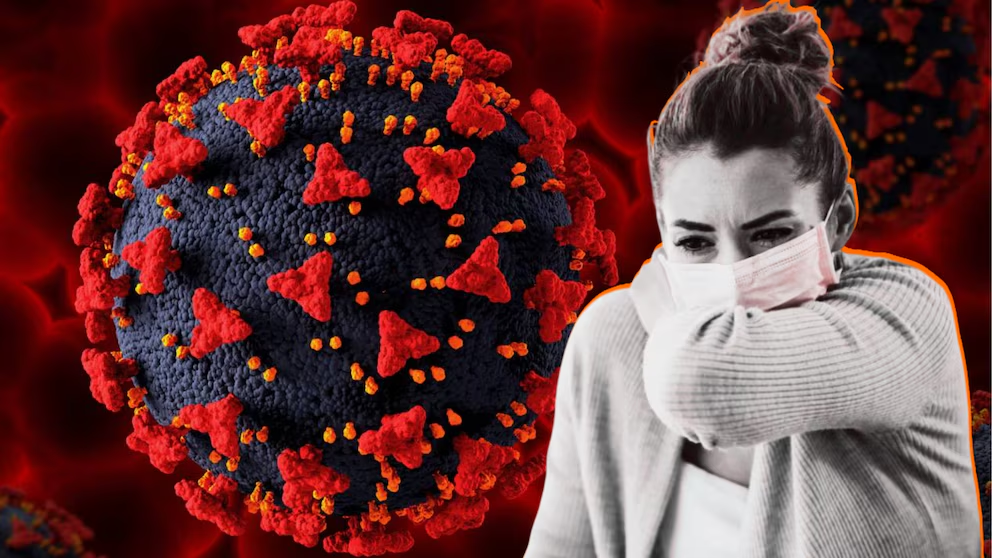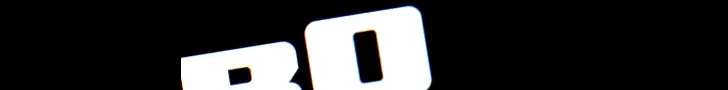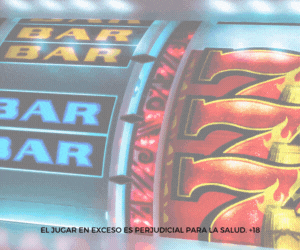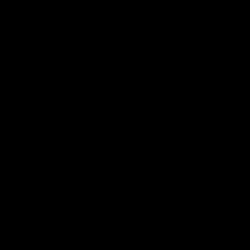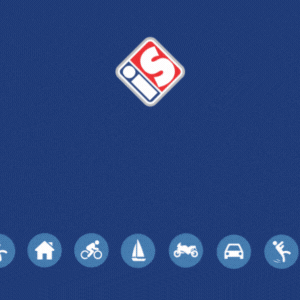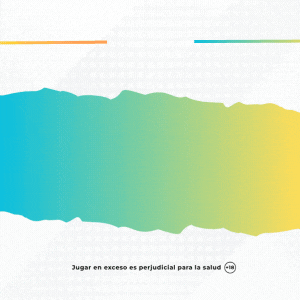Elina Malamud
Si usted, lego lector, en algún momento de su vida racional, política y adulta ha tenido la pretensión de hebraizar su espíritu y sus creencias para pasar por judío y conocedor de la Torá -aunque no se haya decidido a poner en juego su pitilín, pequeño favorcito necesario para concretar su preferencia religiosa- debería de tener en cuenta la vigencia inmaterial de algunos preceptos bíblicos. Más aún, si a esa pretensión ha sumado el deseo de tener una vida pública y hasta de dirigir los destinos de un país del Hemisferio Occidental, le sería necesario conocer los mandatos que habrían de respaldar sus acciones.
Mi abuelo Mótele, por ejemplo, que desde chiquito había recorrido el Deuteronomio de atrás para delante, de delante para atrás y de arriba para abajo, no dejaba de consultar con su propio abuelo los vericuetos a veces inasibles, a veces sinuosos o conceptuosos, con que el Señor nuestro Dios, desde hace dos o tres mil años, organizó su pacto social con el pueblo de los judíos, mediado por los dichos de Moisés o de los profetas. Siempre leyendo desde la derecha hacia la izquierda, como se hace en las antiguas lenguas semitas, me contaba de los derechos y las obligaciones de las gentes que compartían con los patriarcas la vida trashumante.
En aquellos tiempos bíblicos, aunque usted no me lo crea, desconsiderado lector, no se le habría permitido amarrocar alimentos en un galpón para impedir que llegaran a los comedores populares sino todo lo contrario. En la terneza bíblica, si alguien anduviera a quién sabe dónde, llevando mieses en su carro y se le cayeran espigas en el camino, tenía prohibido recogerlas. Debían quedar ahí en el camino para que, en la conciencia divina de que no todos tenían lo suficiente para saciar su hambre, un pobre, una viuda, un huérfano o un forastero que las encontraran tuvieran la oportunidad de recogerlas. Más aún, quedaba refeo que fuera tan avaricioso de cosechar hasta el último rincón de su terreno. Lo que hubiera madurado en los bordes o en los recovecos de la tierra cultivada se dejaba para que lo recogieran y se lo llevaran los que no tenían o tenían poco para comer.
El viejo abuelo de mi abuelo pasaba la mano por las páginas gastadas del Libro, mientras golpeteaba los dientes en un murmullo reflexivo y le recordaba que no se podía despedir a un siervo así como así porque dice el Deuteronomio que, pasados seis años, los siervos eran libres y, si cumplido ese lapso, al tal siervo le daba la gana de irse, no podía emprender una vida así nomás, como recién llegado al mundo, así que el patrón tenía la obligación de munirlo con parte de sus ovejas, del trigo que habían cosechado y trillado juntos, con uvas y aceitunas; en pocas palabras, con una parte de todo aquello con lo que el Señor lo había beneficiado gracias al trabajo del siervo; ni más ni menos que la participación obrera en las ganancias de la patronal. Porque no te olvides, les advertía el Señor a todos los judíos, que a su tiempo también fuiste esclavo en Egipto y si Moisés y Yo no te sacábamos de ahí, todavía estarías yugando con las piedras y construyendo pirámides para dioses imperfectos, con un banco de horas que se extendía de sol a sol y sin vacaciones ni licencia por enfermedad.
Cada siete años se condonaban todas las deudas y, aunque usted se me asombre, descreído lector, no estaba permitido recibir intereses sobre lo que se prestaba, ya fuera a un vecino de al lado, a un pastor exportador de cabras o a un reino de ultramar. Le cuento estas historias remanentes de aquellas enseñanzas porque mi abuelo Mótele me las habrá transmitido con tal soplo atávico que pasé mi larga infancia convencida de que todos los judíos eran socialistas...
En los tiempos en que las leyes morales se relajaron y los poderosos, repantigados en sus riquezas, se olvidaban de los derechos cívicos, falseando el oro de sus criptomonedas y sobornando a los sanedrines, surgía el profeta de entre el barro, para reclamar ante los reyes impíos los derechos de los jubilados, de los enfermos y discapacitados, y de los desocupados que debido a la sequía habían quedado sin trabajo.
Claro que, si a usted le gustó eso de sentirse judío para parecerse a Bibi Netanyahu, a Bezalel Smotrich, a Itamar Ben Gvir o al sonriente milmillonario Jared Kushner, tan yerno de Trump, mejor búsquese otra religión, porque esos ya mutaron hasta el punto de poner en duda sus sentimientos humanos, si me permite tan costosa irreverencia.
Mejor salga a la calle, enarbolando su báculo como un profeta indignado, a reclamar la justicia social que envenena los sentimientos de los soberanos pecadores, unido a todo un mar de profetas descontentos, muy contrariados ante la puesta en cuestión de sus derechos laborales.
Fin.
(*) Esta columna de Opinión de Elina Malamud fue publicada originalmente en el diario Página/12.