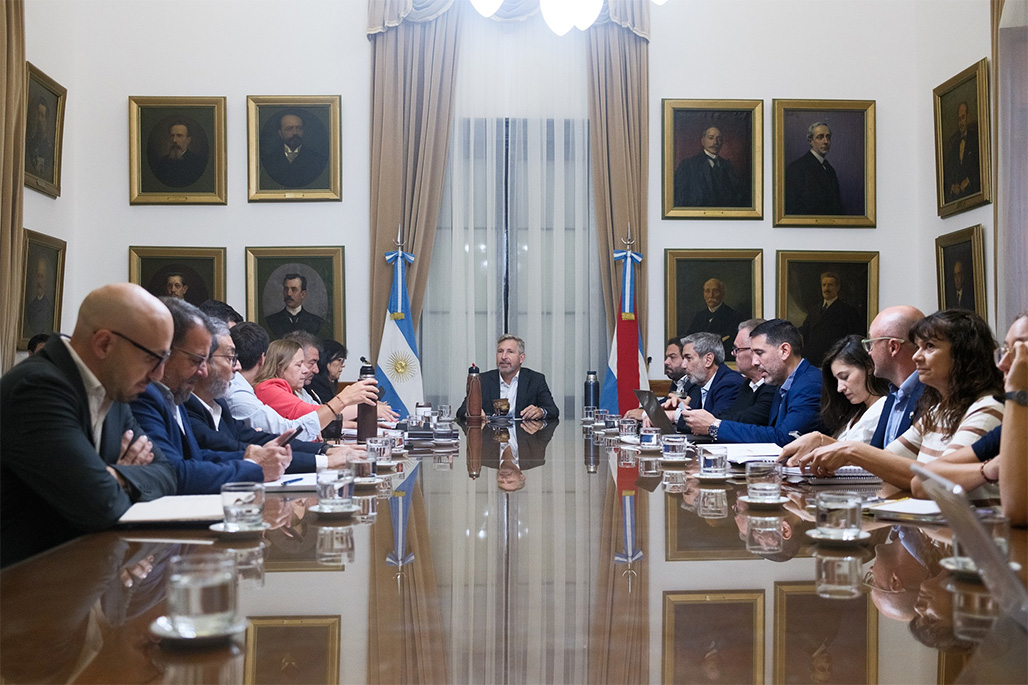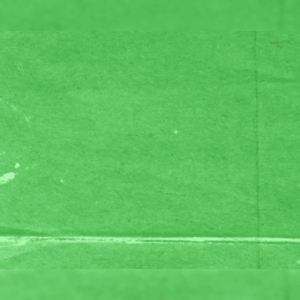Carlos Merenson
Donald Trump se dispone a derogar la llamada “Determinación de Peligrosidad” adoptada en 2009 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el acto administrativo que estableció que seis gases de efecto invernadero —entre ellos el dióxido de carbono y el metano— constituyen una amenaza para la salud pública y el bienestar bajo la Ley de Aire Limpio. Aquella resolución no fue una declaración simbólica: convirtió el consenso científico sobre el cambio climático en obligación regulatoria, al habilitar y exigir que el Estado federal limite las emisiones de esos gases. Al eliminarla, la Casa Blanca no solo desmonta una norma específica, sino que desactiva el fundamento jurídico que permitió a Estados Unidos tratar al carbono como contaminante y, por tanto, regularlo.
No se trata, por tanto, de un ajuste técnico ni de una simple reorientación regulatoria. Es un gesto fundacional. La “Determinación de Peligrosidad” constituyó la piedra angular del andamiaje jurídico que sostuvo durante más de una década la política climática federal: al reconocer a esos gases como amenaza bajo la Ley de Aire Limpio, habilitó estándares de emisiones para vehículos, restricciones a centrales eléctricas y regulaciones en sectores estratégicos. Su derogación no elimina solo una pieza normativa, sino que compromete la arquitectura completa que permitió traducir la evidencia científica en política pública vinculante.
Su revocación no solo desmantela ese edificio. Cuestiona el principio mismo de que el Estado tenga autoridad para regular el carbono como contaminante. Si el dióxido de carbono deja de ser jurídicamente “peligroso”, el cambio climático deja de ser, en los hechos, un problema de salud pública. Y si deja de serlo, la arquitectura federal de mitigación pierde su fundamento legal.
La argumentación oficial apela a la “mayor desregulación de la historia” y a un supuesto ahorro de 1,3 billones de dólares en “regulaciones asfixiantes”. El lenguaje no es nuevo: reaparece la vieja narrativa según la cual toda norma ambiental es un obstáculo al crecimiento y toda restricción a los combustibles fósiles es una agresión a la libertad económica. Lo que sí es nuevo es la radicalidad del movimiento: ya no se trata de ralentizar la transición, sino de desautorizar la base científica que la justifica.
El negacionismo climático ha sido históricamente un componente estructural de las derechas más conservadoras, especialmente en Estados Unidos. Durante décadas operó como una estrategia de duda: sembrar incertidumbre sobre el consenso científico para bloquear regulaciones. Hoy, bajo la constelación ideológica de la Nueva Derecha —que combina nacionalismo económico, anti-institucionalismo y una retórica de guerra cultural— ese negacionismo adopta una forma más frontal. No se limita a relativizar los datos; impugna la legitimidad de la ciencia como insumo de la política pública.
El ataque a la “Determinación de Peligrosidad” es coherente con ese giro. No se discute un estándar, sino el estatuto mismo del conocimiento científico en la toma de decisiones. Más de mil expertos han recordado que la evidencia sobre el origen antropogénico del calentamiento global no solo era concluyente en 2009, sino que se ha vuelto más robusta y alarmante desde entonces. La respuesta política, sin embargo, no es reforzar la acción, sino desmontarla.
En este punto, el espejo argentino resulta inquietantemente familiar. El actual gobierno ha incorporado a su discurso una crítica sistemática a la “agenda climática”, presentada como imposición ideológica global que amenaza la soberanía y la competitividad. La retórica contra el “ambientalismo extremo” y la exaltación irrestricta de los hidrocarburos reproducen el mismo marco conceptual: el ambiente como obstáculo, la regulación como enemigo, la transición como lujo.
La convergencia no es casual. La Nueva Derecha global comparte un diagnóstico: el orden multilateral construido en las últimas décadas —incluido el régimen climático— constituye una camisa de fuerza para los Estados nacionales y para el capital fósil. En ese sentido, la decisión de Trump no solo tiene implicancias domésticas. Interpela directamente al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a todo el entramado posterior: Protocolo de Kioto, Acuerdo de París y las sucesivas COP.
¿Estamos ante el acta de defunción de ese régimen?
Formalmente, no. El Convenio y sus acuerdos no dependen jurídicamente de la “Determinación de Peligrosidad” estadounidense. Pero políticamente, el impacto puede ser devastador. Estados Unidos no es un actor cualquiera: es el principal emisor histórico de gases de efecto invernadero y una potencia económica cuya señal regula expectativas globales. Si la primera economía del mundo desmantela su marco interno de acción climática, el mensaje para otros gobiernos es inequívoco: la transición puede esperar; el carbono vuelve a ser negocio.
El régimen climático internacional siempre fue frágil, apoyado en compromisos voluntarios y en una arquitectura de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” tensionada por intereses divergentes. Sin el liderazgo —o al menos la cooperación— de las grandes potencias, ese régimen corre el riesgo de convertirse en un ritual diplomático desconectado de las trayectorias reales de emisiones.
Sin embargo, hablar de defunción implica asumir que el proceso estaba vivo y en pleno vigor. La realidad es más ambigua. Aun con el Acuerdo de París en marcha, las emisiones globales no han seguido una trayectoria compatible con los objetivos de 1,5 °C o 2 °C. El sistema ya estaba en crisis de eficacia. La decisión de Trump no crea esa crisis, pero la profundiza y la hace explícita.
El futuro que se dibuja es el de una fragmentación acelerada: bloques que avanzan en descarbonización —por razones climáticas o estratégicas— y otros que redoblan la apuesta fósil. En ese escenario, la gobernanza climática deja de ser universal para convertirse en un campo de disputa geopolítica. El clima, lejos de constituir un espacio de cooperación global, pasa a ser otro frente de la competencia.
La pregunta de fondo es si la política puede seguir ignorando los límites biofísicos sin pagar costos sistémicos. El carbono no responde a decretos. La atmósfera no negocia ideologías. Derogar una norma no altera la concentración de CO₂ ni la dinámica del sistema climático. Solo redefine quién asume —y quién difiere— los costos.
Si la medida prospera, no será el fin automático del Convenio sobre Cambio Climático. Pero sí puede marcar el fin de una ilusión: la de que la transición ecológica sería lineal, acumulativa e irreversible. La historia reciente demuestra lo contrario. Los avances pueden desandarse. Los consensos pueden erosionarse. Y la inercia fósil conserva un poder político formidable.
El anuncio de Trump no es un episodio aislado. Es una señal de época. Frente a ella, la acción climática deberá abandonar la complacencia tecnocrática y asumir que se enfrenta a un conflicto político de alta intensidad. La alternativa no es entre regulación o crecimiento, sino entre adaptación planificada o desorden climático.
Lo que está en juego no es solo un texto de 2009. Es la capacidad de las sociedades para reconocer que la estabilidad climática es un bien público global no sustituible. Si esa premisa se erosiona en el corazón del sistema económico mundial, el régimen climático internacional quedará gravemente herido. Y el futuro, más que negociado en cumbres, será impuesto por la física del planeta.
(*) Este artículo de Opinión de Carlos Merenson fue publicado originalmente en el portal de La (Re) Verde.