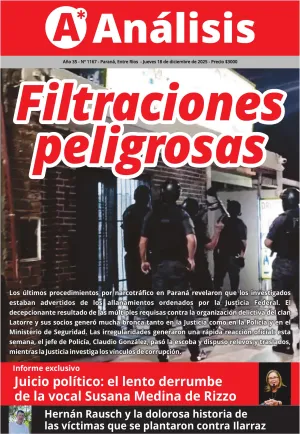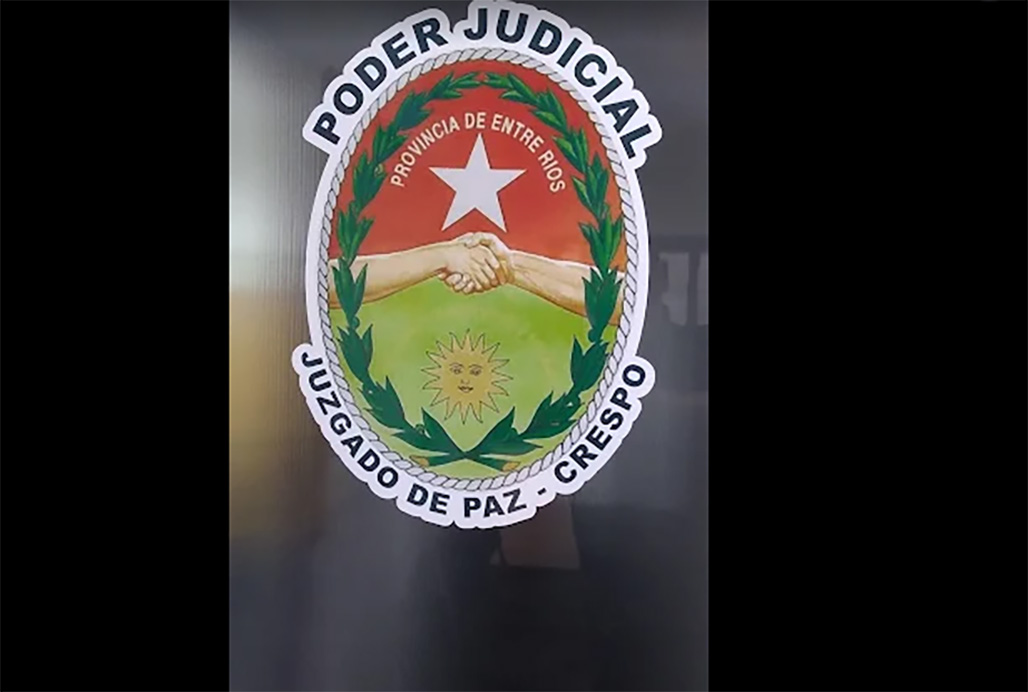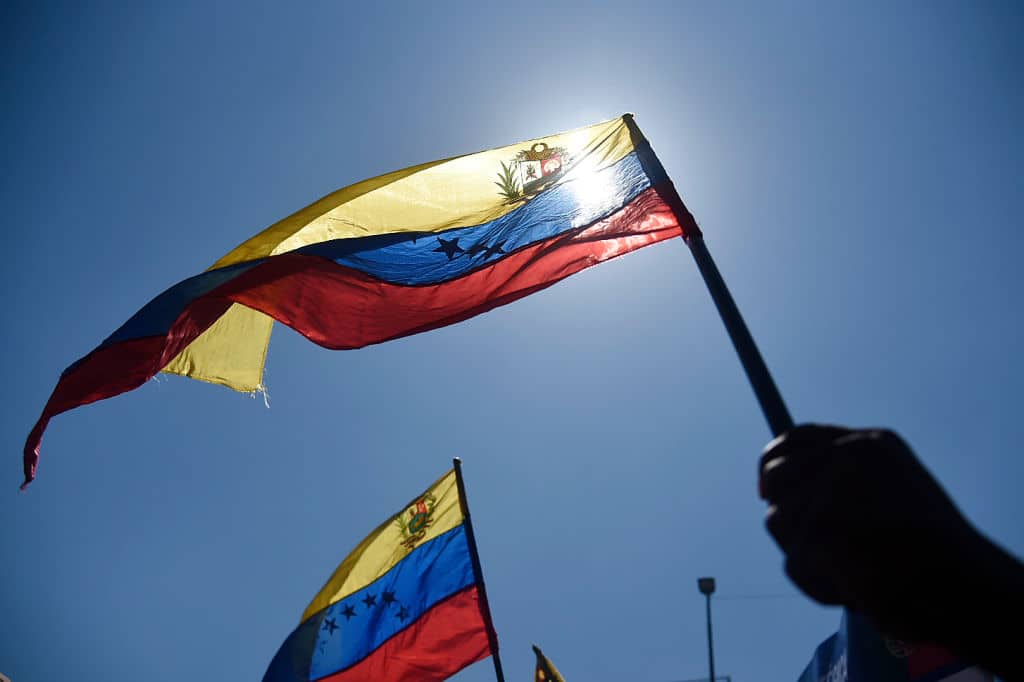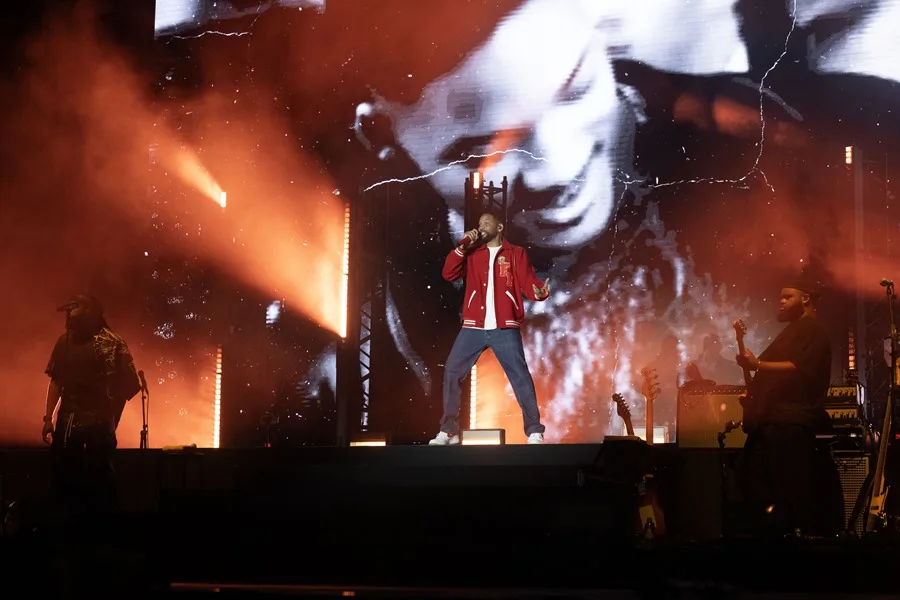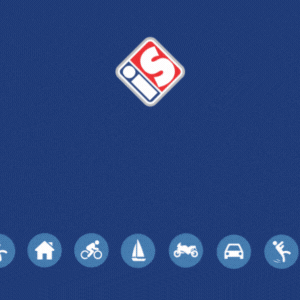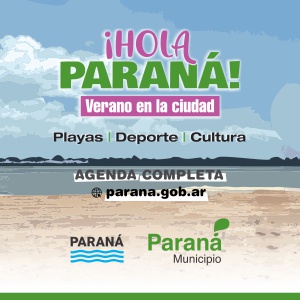Por Carlos Alejandro Belloni (*)
La “Ley de Moore” es, en realidad, un ensayo escrito en 1965 por Gordon Moore, cofundador de Intel. Moore observó que el número de transistores por pulgada cuadrada en un microprocesador se duplicaba cada doce meses mientras que, al mismo tiempo, bajaba su costo de producción a la mitad. Esta “observación” -que no es una “Ley” sino una curiosidad empírica-, se obedece casi a rajatabla y se verifica cual profecía autocumplida.
La importancia de la “Ley de Moore” es que predijo, en ese entonces, que las computadoras -y todas las máquinas basadas en procesadores- iban a ser cada vez más pequeñas y baratas y, al mismo tiempo, más rápidas y poderosas.
Dado que la “Ley de Moore” predice un crecimiento exponencial, no parece posible mantener esta progresión de manera indefinida por lo que se espera que la reducción continua del tamaño de transistores alcance -pronto- limitaciones técnicas y físicas. Estamos hablando de transistores más pequeños que un virus por lo que, a esa escala, las leyes de la física clásica no rigen más e imperan las
leyes de la física cuántica. Así, la respuesta a estas limitaciones es la investigación y el desarrollo de computadoras cuánticas. Cada vez que la tecnología se encuentra con limitaciones, encuentra la manera de sortearlas.
Pensemos en cada una de las industrias; desde 1900 hasta hoy. Cualquiera. Todas han mostrado un crecimiento exponencial. Según un estudio de Kevin Kelly publicado en 2009, la cantidad de meses que transcurren para duplicar la performance varía por industria, siendo la “más rápida” la transmisión por fibra óptica que duplica la cantidad de ancho de banda cada nueve meses y, la más “lenta”, la frecuencia a la que trabajan los microprocesadores que duplica su frecuencia cada 36 meses.
Dado que, en última instancia, todo depende de circuitos integrados, computadoras y componentes electrónicos -que acorde a la ley de Moore aumentan su potencia de manera exponencial-; es bastante probable que todo lo demás quede relacionado. Sin embargo, esto no es así para las baterías eléctricas, por ejemplo, o para el estudio del ADN; ámbito en el que, según Rob Carlson -otro famoso investigador-, el avance en la computación solo contribuyó de manera muy marginal a las velocidades exponenciales alcanzadas por la genética.
Esto muestra que, en realidad, todo el progreso tecnológico se desarrolla y crece de manera exponencial. Es un hecho. Y un fenómeno que, por lo general, escapa a nuestra comprensión.
“El mágico año 2000”
En 1950, mucha gente tenía la misma inquietud que Moore; la percepción de que las cosas se aceleraban a intervalos regulares. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos necesitaba una manera científica de poder realizar pronósticos a largo plazo para poder tomar decisiones sobre qué tecnologías o iniciativas financiar y cuáles no; especialmente en el campo de la ciencia aeroespacial, ámbito donde se verificaba la agotadora competencia con la Unión Soviética.
Es así como, en 1953 -varios años antes de ser enunciada la Ley de Moore-, la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea graficó las velocidades alcanzadas por las máquinas aéreas hasta esa fecha.
Los hermanos Wright habían alcanzado una velocidad de 10 km/h en 1903, velocidad superada a 60 k/h solo dos años más tarde. En 1947, la velocidad máxima era de 1.000 km/h y en 1953 ya se alcanzaba la velocidad de 1.215 km/h. Los investigadores se abstrajeron de los resultados puntuales y “visualizaron” saltos con cierta frecuencia a medida que una tecnología alcanzaba un techo y aparecía otra que rompía con dicha limitación. Así, graficaron lo que dieron en llamar “metacurvas”; extrapolaciones que explicaban los resultados anteriores y que permitían efectuar proyecciones a futuro; obteniendo resultados insólitos. Según estas “metacurvas”, en tan solo cuatro años la humanidad debería ser capaz de obtener máquinas que pudieran orbitar la Tierra; y la llegada a la Luna parecía solo una cuestión de unos pocos años más.
Una de las mentes más visionarias de la época, Arthur C. Clark, vaticinaba que esto recién sucedería en “el mágico año 2000”. Lo único que aseguraba que “debía” suceder antes era un gráfico en una hoja de papel; hoy en el Museo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Contra las predicciones de Clark, en 1957, la URSS lanzó el Sputnik, en perfecta sincronía con estas “metacurvas”. Y, en 1969, los Estados Unidos pusieron al hombre en la Luna, treinta y un años antes de lo vaticinado por Arthur C. Clark y, también, en perfecta sincronía con esta “proyección”.
La idea es anti intuitiva pero lógica: la tecnología se desarrolla y crece a un ritmo exponencial mientras que nuestros sistemas de pensamiento; nuestras sociedades, instituciones y regulaciones y, sobre todo, nuestra idea sobre el futuro; evoluciona a una velocidad lineal.
La brecha crece -lenta- al principio, se acelera pronto y nos deja perplejos, al final. La verdad es que no estamos preparados para cambios que se desarrollen a velocidades exponenciales. El quiebre de nuestros sistemas sociales, políticos, regulatorios y económicos lo muestran día a día. El mundo se va llenando de instituciones obsoletas o muertas; creaciones intersubjetivas que no saben cómo reaccionar ante esta disrupción al “orden normal”.
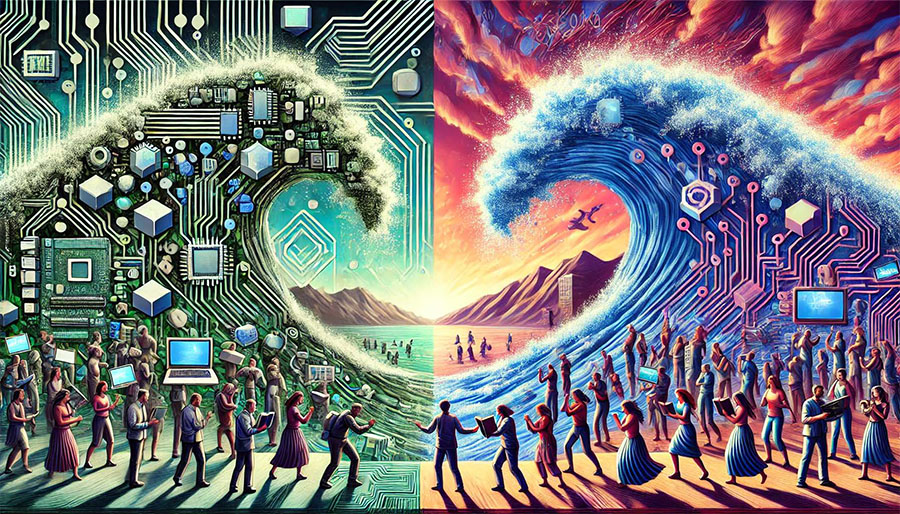
La ira incontenible
Es difícil entender las disrupciones y aberraciones al sistema que encarnan –y que retroalimentan- fenómenos como Donald Trump en Estados Unidos; Viktor Orbán en Hungría; Vladimir Putin en Rusia; Boris Jonhson o el Brexit en Gran Bretaña; los Le Pen en Francia; el ultraderechista y anti islámico Geert Wilders en Holanda; el brutal crecimiento del partido político alemán neonazi AfD, aún en zonas como Turingia y Sajonia; Nayib Bukele en El Salvador; Jair Bolsonaro en Brasil o, incluso Javier Milei en Argentina; sin entender el fenómeno de “la ira creciente” en el seno de la sociedad global.
Peter Sloterdijk, en su libro “Ira y tiempo”, reconstruye la historia política de la ira, pensándola como un factor político y psicológico que ha impulsado a la historia. Según él, la ira recorre a todas las sociedades, alimentada por la voz de aquellos que, con o sin razón, creen ser perjudicados, excluidos, discriminados o no escuchados por “el sistema”.
En la misma línea, Giuliano da Empoli, afirma en “Los ingenieros del caos”: “Hoy no hay nadie que oriente la cólera que la población acumula. Ni la religión católica -que ha tenido que abandonar los tintes apocalípticos, las doctrinas del juicio universal y de la venganza de los perdedores en el más allá para adaptarse a la modernidad-; ni la izquierda que, a grandes rasgos, se ha reconciliado con los principios de la democracia liberal y las reglas del mercado. Como consecuencia, desde inicios del siglo XXI, la ira se ha expresado de manera cada vez más anárquica y desorganizada; desde los movimientos antiglobalización hasta los disturbios de las barriadas populares; desembocando hoy en la furia de los populismos irracionales”.
Detrás de la ira pública hay causas reales. La crisis económica, la implosión de los partidos políticos y la falta de legitimidad política de sus líderes; la muerte de las utopías; la corrupción de las élites; el aumento de la inequidad económica, educativa y social; la falta de movilidad social ascendente de las clases medias y, sobre todo, de los jóvenes; son todos detonadores de este malestar que deviene en sordo y callado resentimiento. Mientras la esperanza es etérea y requiere de una paciencia eterna; la ira, en cambio, es sólida y aglutinante.
Así, como afirma François Dubet, vivimos “la época de las pasiones tristes”: un mundo desigual que lleva a la frustración, la indignación, la ira y el resentimiento; todas pasiones que -paradójico- desalientan la búsqueda de una sociedad mejor. Pasiones que, además, erosionan y destruyen el valor del ser humano; que se ha convertido en un “daño colateral” de la economía; de las guerras; de los cambios tecnológicos; del cambio climático; de todas y de cada situación. Esta pérdida no discurre sin un enorme costo y gasto psicológico social.
“Metacurvas” y vértigo existencial
Por desgracia, la velocidad exponencial de la tecnología rompe los anclajes con lo conocido; aumenta la incertidumbre; acrecienta el desconcierto. Acelera la inequidad económica, educativa, sanitaria, tecnológica y social. Y retroalimenta a las “pasiones tristes” de Dubet. Y sociedades trastornadas producen regímenes enfermizos y líderes desquiciados.
Quizás debiéramos, como los ingenieros de la Fuerza Aérea norteamericana, comenzar a construir “metacurvas” que nos ayuden a predecir hacia dónde nos dirigimos como humanidad. Trabajo riesgoso, asociado a la nigromancia, y plagado de mala prensa. Pero, como bien dice el profesor Jacques Attali, en su “Diccionario del Siglo XXI”: “la previsión en más necesaria que nunca. Cuando un auto acelera, sus faros deben alumbrar más lejos”.
Es un hecho ineludible que el auto acelera quemando combustible a más no poder; mientras nosotros sólo atinamos a asirnos a las puertas con los nudillos blancos de la fuerza y el miedo; con cara de pánico y vértigo. Y no mucho más.
(*) Este artículo de Opinión de Carlos Alejandro Belloni –que es ingeniero y escritor- fue publicado originalmente en el diario El Tribuno de Salta.