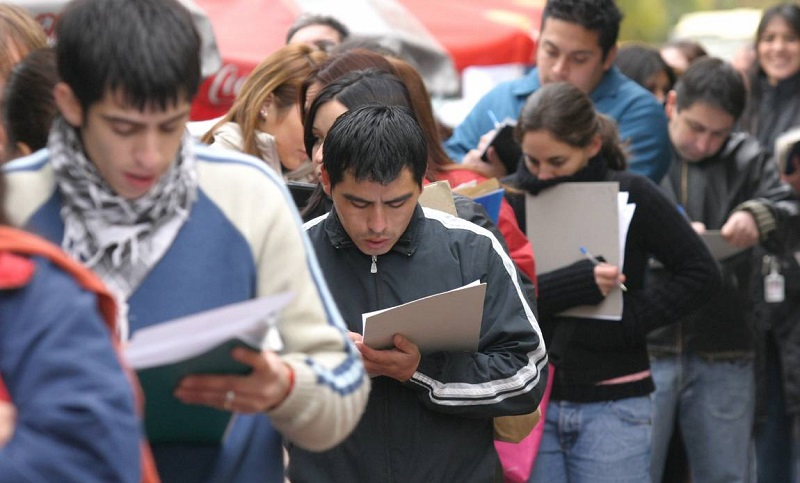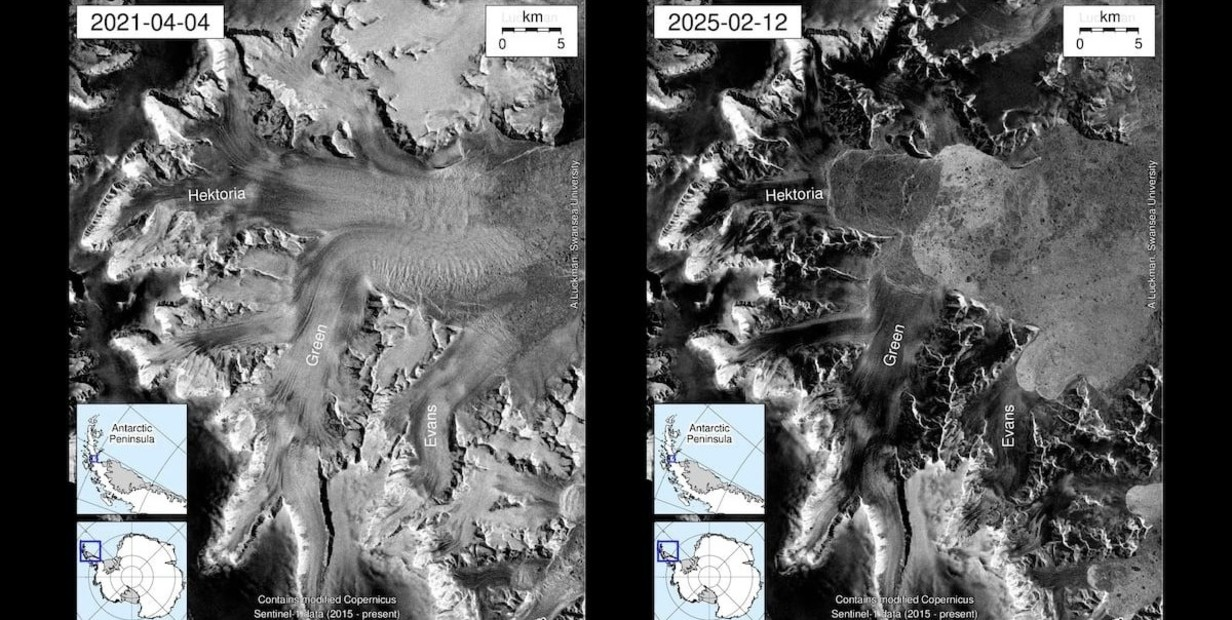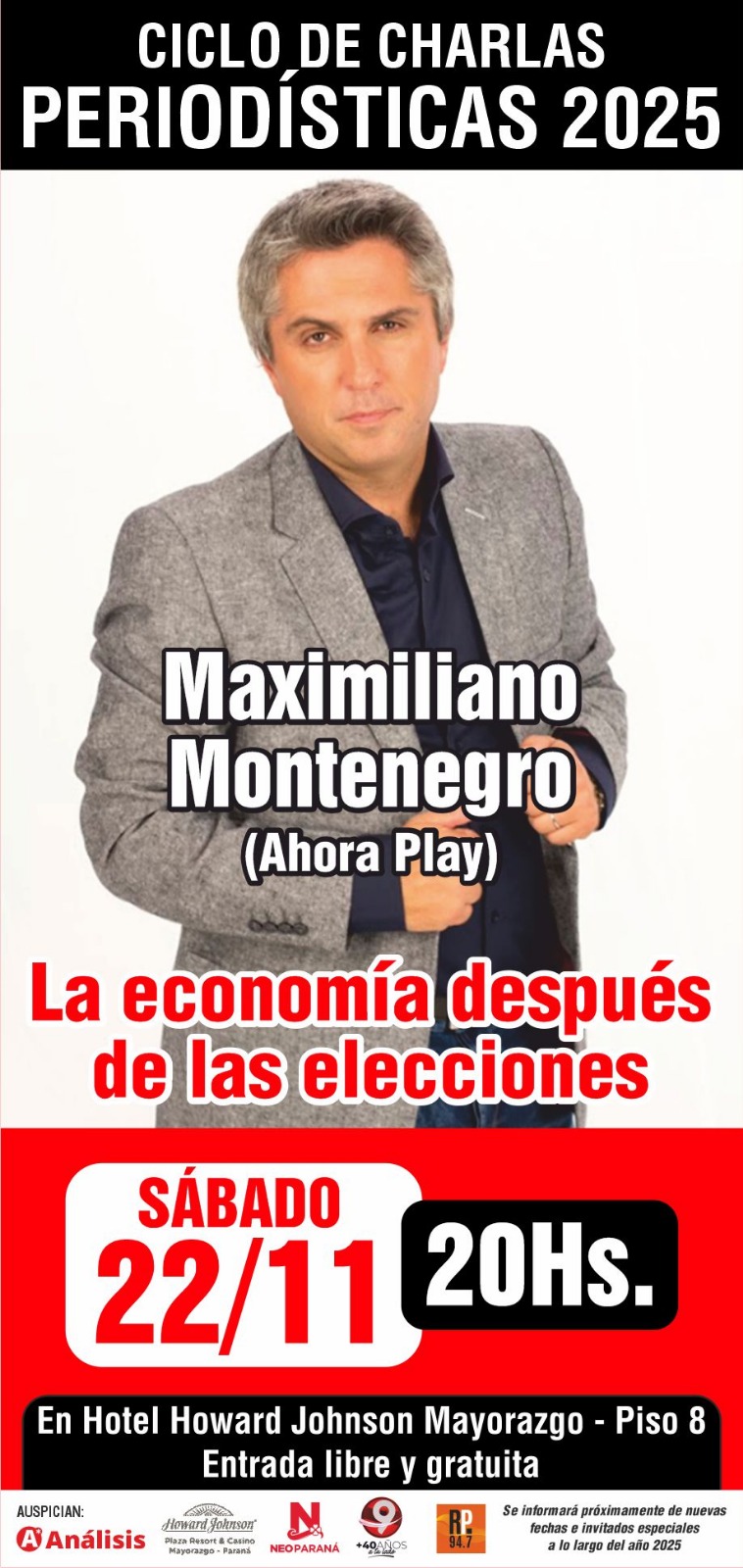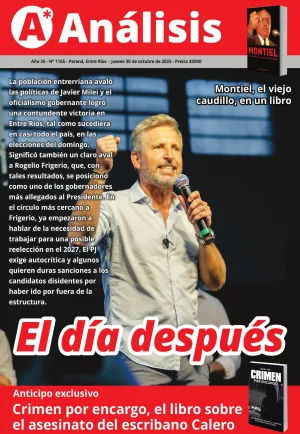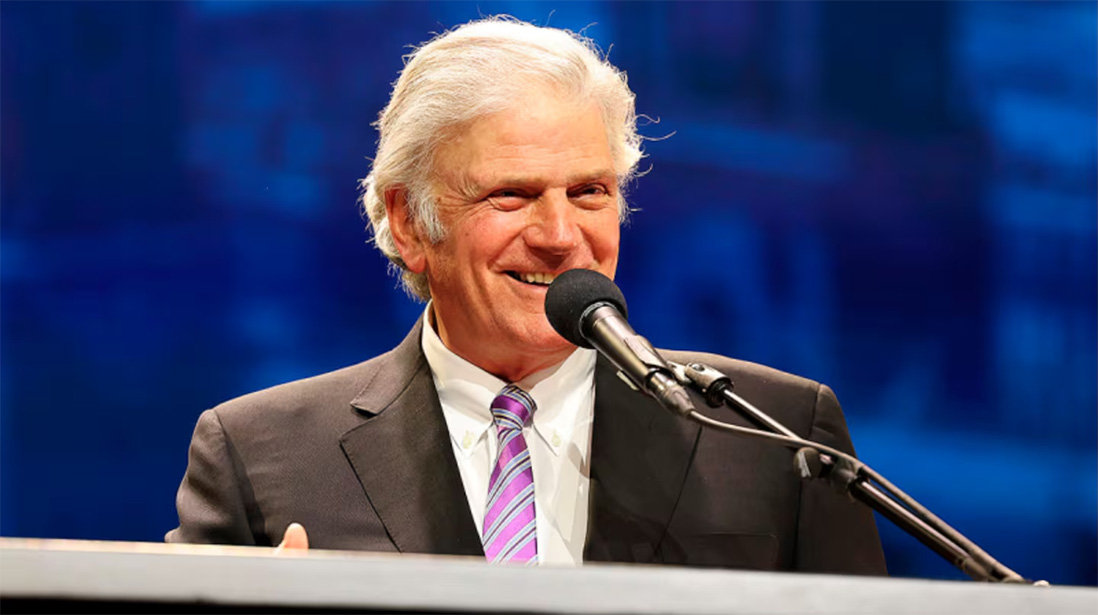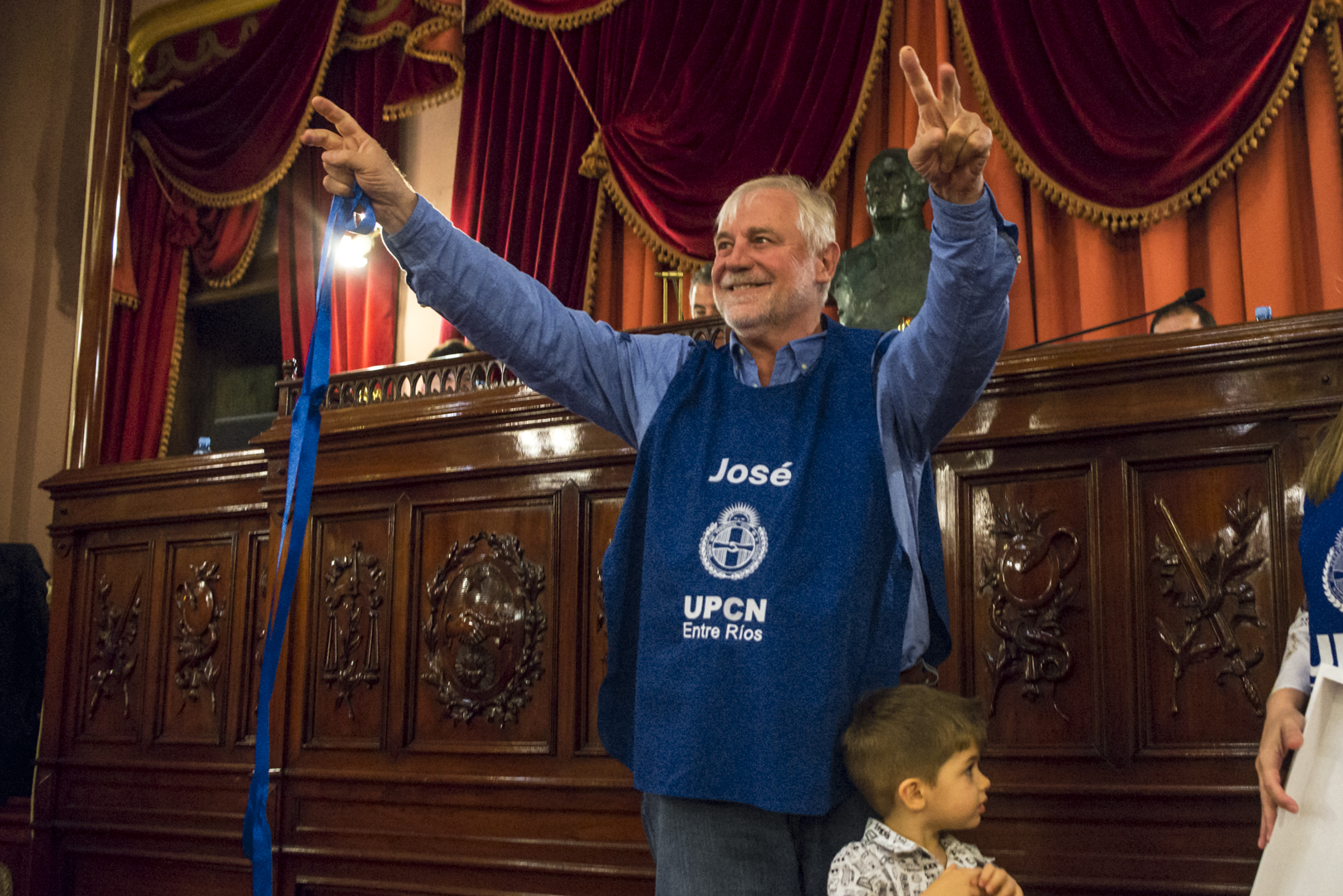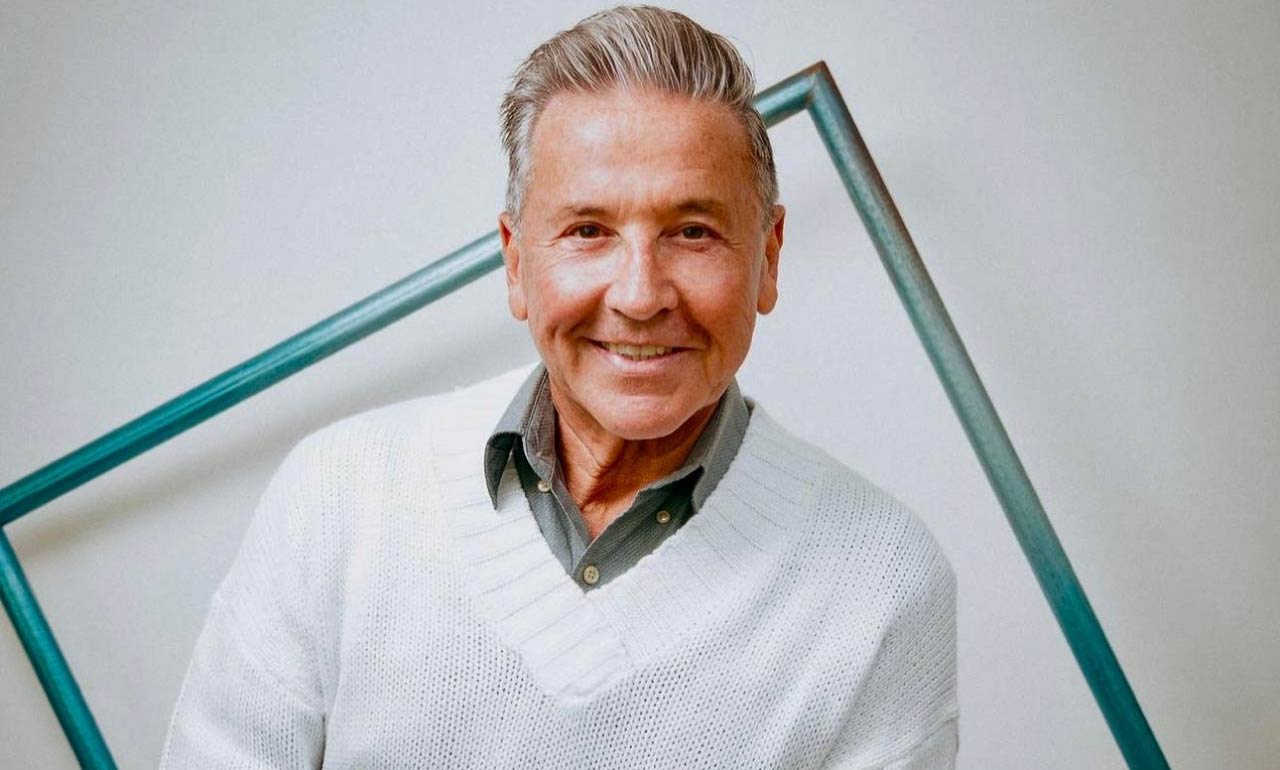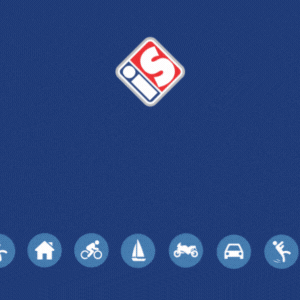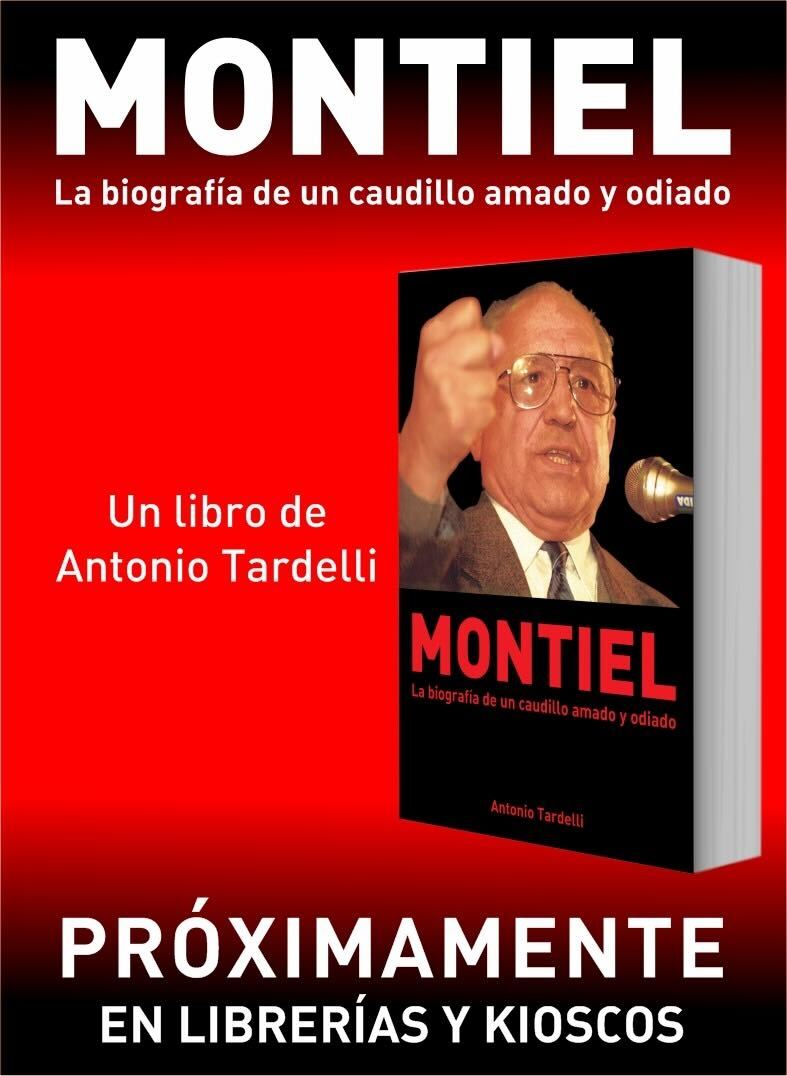Por Betiana Spadillero de ANALISIS DIGITAL
Según los cifras oficiales, entre octubre de 2007 y junio de este año se tramitaron 55 denuncias por violencia laboral, una de ellas se archivó por incompetencia de la Secretaría de Trabajo ya que provenía del sector privado. Antes de esa fecha no se realizaba un seguimiento de los casos: “Los registros los comenzamos a llevar cuando ingresé al área”, indicó a este medio el jefe del Departamento de Relaciones Laborales, Mario Pausich.
Desde una mirada acrítica estos datos podrían resultar tranquilizadores, sin embargo indagando sobre la temática es inevitable preguntarse por qué las estadísticas no coinciden con los hechos. La respuesta más inmediata es que quienes sufren violencia no se atreven a hacer la denuncia o que desconocen el procedimiento para llevarla adelante. También se puede pensar que ciertas formas de hostigamiento están instaladas y que no parecería haber otra opción más que acatar o tomar la puerta de salida.
Todo se resume en una cuestión de derechos, que -tardíamente- están siendo legislados con la especificidad que merecen. Para algunos se trata de agregar mecanismos burocráticos que podrían simplificarse con una investigación sumaria, otros aducen las denuncias a cuestiones gremiales o reclamos de otra índole, pero lo concreto es que muchas personas padecen a diario diferentes tipos de maltrato y eso debería estar por encima de cualquier interés sectorial.
El marco normativo entrerriano
La Ley Nº 9671 fue publicada en el Boletín Oficial el 30 de enero de 2006, cuenta con ocho artículos y considera violencia laboral a “toda acción que atente contra la integridad moral, física, sexual, psicológica o social de los trabajadores estatales o privados”. A tal fin, enumera como tipos de maltrato el psíquico y social, el físico, el acoso y la inequidad salarial.
“La realización de la norma fue un objetivo que trazó UPCN, que ha presentando varios proyectos para que después cada provincia adhiera, pero a nivel nacional no tenemos legislación en la materia”, comentó Figueroa a este medio. Además, si bien remarcó que la iniciativa fue aprobada por unanimidad por ambas cámaras parlamentarias, admitió que en lo que han tenido “un poco de problemas es con la reglamentación”.
“En realidad son dos o tres los artículos que hay que reglamentar”, aclaró la dirigente, y se explayó sobre el artículo quinto. El apartado establece que el victimario “será sancionado con una multa cuyo monto será el equivalente de entre diez a cincuenta salarios mínimos, vital y móvil”. Para la aplicación de la pena, se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, el carácter de reincidente y si tiene como agravante que la violencia fue ejercida por un superior jerárquico.
“Una de las cosas que tuvimos que analizar es qué se hace con el victimario, qué sanción se le aplica. Nosotros consideramos que lo que más le duele a la gente es que le saquen plata del bolsillo, entonces la sanción debía ser un multa de varios sueldos. Pero lo que hay que reglamentar es qué hacemos con esos fondos. Pensamos que el dinero que se llegue a recaudar debería ir a una cuenta de la Secretaría de Trabajo, pero para un fin específico, para hacer prevención, promoción, capacitaciones para abordar esta problemática”, relató. Y añadió que en la reglamentación también solicitan que “se inicie un sumario administrativo, o bien separar preventivamente al victimario de la víctima”.
Otras propuestas son la conformación de observatorios para el seguimiento de los casos en los distintos organismos del Estado; y la creación de una Secretaría de Igualdad de Oportunidades que sea del Estado, la cual tendría un equipo técnico de asistencia a la víctima que incluya psicólogos “para darle contención a los compañeros”.
En ese orden, confió que muchas veces “se llega tarde, porque los compañeros no se animan a denunciar”, y remarcó que esta situación es aún más compleja en el sector privado “porque ante una denuncia de un empleado éste termina siendo despedido”.
Figueroa precisó que el mayor número de casos tienen lugar en el ámbito de salud, porque son los que están las 24 horas. “Tenemos compañeros a los que los han dejado marginados, no les han querido dar las herramientas de trabajo y eso es violencia, porque se le impide cumplir con las funciones que se le han asignado”, relató. De todos modos, manifestó que se han concretado denuncias en “muchos organismos”, y que el maltrato más frecuente es el psicológico.
“También hemos tenido casos de acoso sexual, pero es mucho más difícil de comprobarlo, porque el que acosa no lo hace en presencia de nadie. A veces han empezado con cosas como ‘qué rico perfume que traes hoy’ y después las cosas se fueron sumando. Las miradas y los roces, existen”, añadió.
Igualmente, respecto a la inequidad salarial, comentó que “en los últimos años los salarios para el sector público se dan en forma igualitaria”, por lo que estos casos se presentan con más frecuencia en el ámbito privado. Aún así dijo que se evidencian desigualdades a la hora de distribuir cargos jerárquicos.
Abordaje desde la Comisión Tripartita
Párrafo aparte, Figueroa resaltó la conformación de Comisión para el Trabajo con Igualdad de Oportunidades (CTIO) en la provincia. Se trata de un espacio de interacción entre representantes gubernamentales, sindicales y empresariales, para fortalecer la concertación y el diálogo social en el mundo laboral. Fue creada en octubre de 1998 por iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en Entre Ríos comenzó a funcionar en 2010.
“En agosto del año pasado se firmó el acta de conformación de la Comisión”, contó Figueroa, y detalló que el coordinador General de ese espacio es el titular de Trabajo, Aníbal Brugna. En tanto, la representante estatal es Mónica Escobar -de la Dirección de la Mujer-, por la parte empresarial está la Unión Industrial y por los sindicatos UPCN, que forma parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) aunque la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) también integra la Comisión.
Según indicó al dirigente, hasta el momento “se están haciendo talleres y capacitaciones”, al tiempo que se organiza una reunión ampliada que se desarrollará el 23 de junio. “Del encuentro participarán todas las partes y también estará la secretaria General de la CTIO, que es Olga Hammar”, subrayó.
El proceso de la denuncia
En diálogo con este sitio, Figueroa indicó que los casos de violencia laboral pueden ser llevados a la Justicia, sin embargo lo más frecuente es apostar a la mediación. En esa línea, mencionó que “el trabajador que sufra violencia puede acercarse al sindicato, aunque no esté afiliado”.
“Acá vamos a evaluar si es realmente un caso de violencia, porque tiene que reunir ciertas características como ser consecuente en el tiempo, tanto que se vuelve natural. Los compañeros empiezan a sentir maltrato psicológico y lo dejan pasar, esto se hace natural y el jefe cada vez hace más abuso de poder”, precisó. Enseguida, agregó: “Luego nos dirigimos a Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo de la provincia, donde acompañamos a la víctima, que expone su problemática. Unas 72 horas después se realiza una audiencia donde se cita a las partes. En ese momento comienza la mediación”.
“El primer encuentro intenta ser conciliatorio. En algunos casos el victimario pide disculpas, eso queda labrado en un acta y se hace un seguimiento para ver si cambió su actitud o no, y muchas veces ha cesado el hostigamiento. Cuando esa primera reunión no es conciliatoria, se realiza otra audiencia pero esta vez con testigos, de ambas partes”, continuó. No obstante, cuestionó que en esta instancia se entra en “un juego donde los jefes para salir ilesos también comprometen a compañeros” para que les salgan de testigos. “Si la ley dice que no debe haber represalias (según lo prevé el artículo sexto), nosotros sabemos que las hay. Sobre todo pasa con quienes tienen una situación precaria, por ejemplo los suplentes, contratados, pasantes. Nosotros generalmente preservamos a estos compañeros, porque sabemos que les pueden hacer caer el contrato”, puntualizó.
Además, la dirigente lamentó que “estas denuncias a veces no prosperen porque los testigos empiezan con temores y finalmente no se presentan” ante Trabajo. “Pero también nos hemos dado cuenta que con la promulgación de la ley a cesado un poco la violencia laboral, porque no hay ningún jefe que quiera que le llegue a su casa una citación por una denuncia”, valoró de todas formas.
Finalmente, sobre el procedimiento para realizar denuncias en el interior entrerriano, mencionó que los perjudicados deben acudir a las seccionales de UPCN, y que en caso de que no haya antecedentes un equipo de dirigentes se traslada hasta el lugar para asesorar a los delegados.
Otra herramienta legal
En marzo de 2009 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26.485, que amplió los contenidos de la Nº 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar. Además de la doméstica, la nueva norma prevé como modalidades de la violencia la institucional, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y la laboral. Esta última aparece en el artículo sexto, inciso c, y establece que es “aquella que discrimina a las mujeres y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre el estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo”. También incluye quebrantar el derecho a igual remuneración con los varones por igual trabajo, así como “el hostigamiento psicológico en forma sistemática”.
Para monitorear su aplicación, se conformó un Consejo Consultivo Ad Honorem, que actúa en forma articulada con el Consejo Nacional de la Mujer y del cual participan tres representantes entrerrianas: una por el gobierno (la directora Provincial de la Mujer, Alicia Vides) y dos por las organizaciones sociales y las universidades (María Irene Luján y Alicia Genolet).
La última reunión ampliada del espacio fue el 9 de junio. Hasta el momento, además de avanzar en la articulación entre el Estado y las instituciones, se acordó apuntar a la capacitación de quienes deberán hacer cumplir la norma e insistir con la adhesión por parte de Entre Ríos, ya que sin ese paso no se pueden establecer los procedimientos específicos para las nuevas modalidades incorporadas y que no están previstas en la Ley Provincial Nº 9198 de Prevención de la Violencia Familiar.