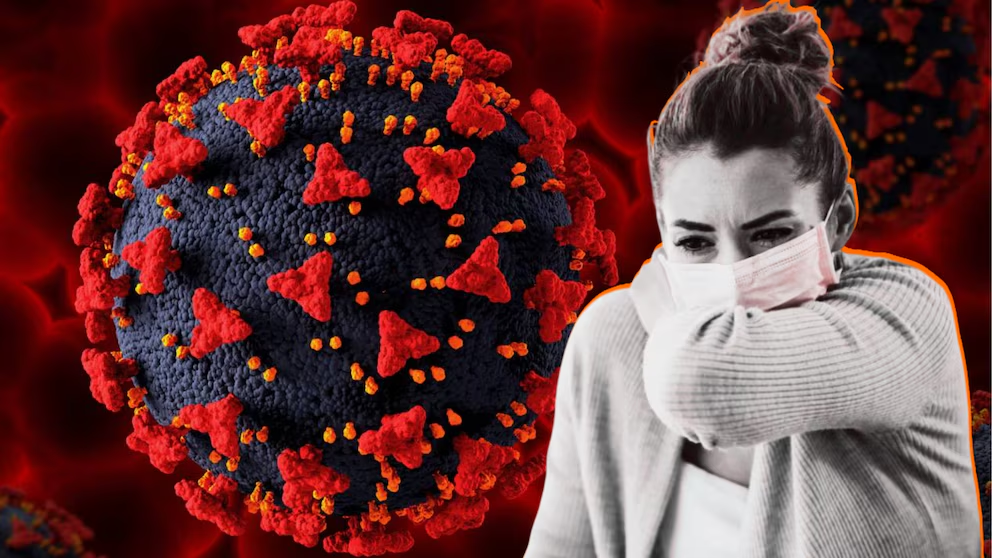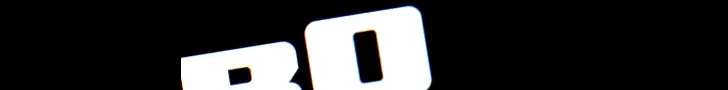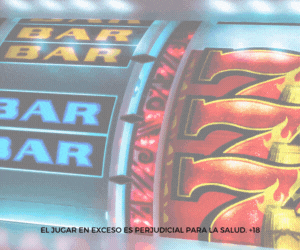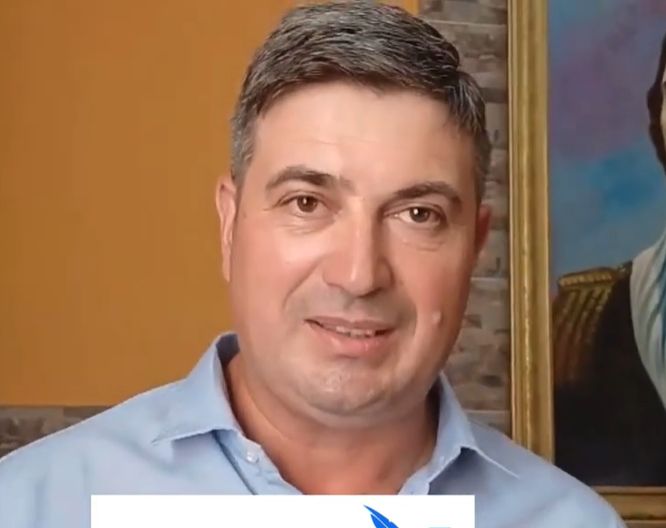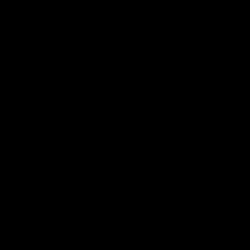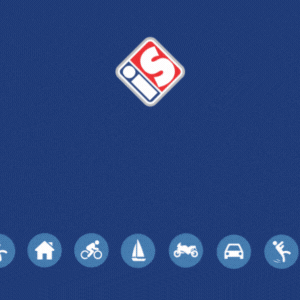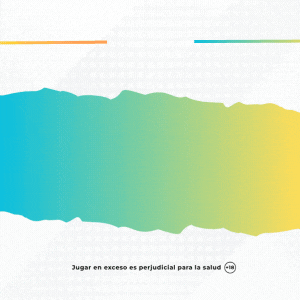Marcos Di Giuseppe
La nota El método, publicada recientemente en El Economista, describe una forma de ejercicio del poder signada por la sorpresa permanente, la tensión como herramienta y la fragilidad de los acuerdos.
Más allá de los nombres propios o de las coyunturas, el texto invita a una reflexión más profunda: qué tipo de política necesitamos para sostener una democracia madura, que deje de ser un escenario de sobresaltos y recupere su condición de ejercicio colectivo con responsabilidad, capaz de afrontar desafíos estructurales sin erosionar sus propias bases.
En ese marco, resulta imprescindible volver a tres virtudes que hoy parecen escasas, pero que siguen siendo centrales en la vida democrática: confianza en la palabra, previsibilidad en la acción y coraje para enfrentar las decisiones difíciles con verdad y ejemplaridad.
La confianza en la palabra no es una concesión ingenua, sino una exigencia democrática. Los acuerdos —especialmente entre actores diferentes— no pueden ser meros gestos tácticos ni frases para la ocasión. La política pierde densidad cuando la palabra pública se vuelve descartable y la comunicación se degrada en espectáculo. La democracia necesita pactos que resistan la tentación de cambiar de dirección con cada titular; necesita actores que preserven la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen.
Esa confianza se construye con instituciones sólidas, con reglas respetadas y con la convicción de que la palabra pública tiene peso ético y práctico; asumiendo que lo dicho compromete, que el disenso no invalida el acuerdo y que la pluralidad no es debilidad, sino fortaleza.
La previsibilidad, por su parte, no implica inmovilidad ni ausencia de cambios. Implica reglas claras, rumbos explícitos y decisiones que puedan ser comprendidas en el tiempo. Cuando la sorpresa y el arrebato se vuelven rutina, la política se vacía de sentido estratégico y se vuelve puro reflejo coyuntural.
Si la gestión institucional se organiza en función de ocurrencias o de la inmediatez táctica, quienes pagan el costo son la economía, los derechos sociales y la confianza ciudadana. Gobernar con previsibilidad es respetar el tiempo institucional y el tiempo de los mandatos. Una forma de respeto: hacia la ciudadanía, hacia las instituciones y hacia quienes apuestan al futuro común.
Pero ni la previsibilidad ni confianza se sostienen sin coraje. No hay posibilidad de construir sociedades más justas sin la virtud de enfrentar decisiones difíciles con verdad y capacidad. Ese coraje democrático rechaza tanto la cobardía de postergar, eludir o disimular lo necesario, como la arrogancia de optar por la atadura del poder inmediato. Implica hacer reformas cuando hacen falta, explicar por qué se hacen y asumir las consecuencias con transparencia.
La ejemplaridad —la coherencia entre lo público y lo privado, entre el discurso y la conducta— es la semilla de la autoridad legítima. Sin ejemplo, incluso los mejores planes quedan en letra muerta.
Nada de esto es posible sin la capacidad de “pensar en el tiempo largo”, más allá del mandato propio, asumiendo que la responsabilidad excede al propio mandato y a la propia biografía política.
Gobernar implica administrar un período; pensar como generación implica hacerse cargo de una herencia y, al mismo tiempo, de un legado. Los mandatos tienen límites temporales precisos; las transformaciones profundas, en cambio, requieren continuidad, acumulación y una dirección compartida que sobreviva a los calendarios electorales.
La política democrática suele estar tensionada por la urgencia del corto plazo. La lógica del resultado inmediato, del anuncio rápido o de la rentabilidad electoral tiende a comprimir el horizonte de decisiones. Sin embargo, los problemas estructurales no responden a ciclos de cuatro años. La infraestructura estratégica, la calidad educativa, los sistemas de salud, la transición ambiental o el ordenamiento territorial demandan políticas persistentes, sostenidas en el tiempo, capaces de atravesar gobiernos y signos políticos distintos.
Pensar como generación supone correrse del narcisismo del mandato y aceptar que ninguna gestión, por exitosa que sea, puede resolverlo todo. Supone entender que gobernar bien no es sólo dejar una marca propia, sino fortalecer procesos colectivos, consolidar instituciones y construir capacidades que otros continuarán. La verdadera eficacia política no se mide únicamente por lo hecho durante un período, sino por lo que queda en condiciones de seguir desarrollándose cuando ese período termina.
Pensar como generación también implica convocar a la esperanza, no como consigna vacía, sino como proyecto compartido. Significa interpelar a la ciudadanía no sólo como electorado, sino como protagonista de un rumbo común. Implica asumir que el desarrollo no es una suma de medidas aisladas, sino una construcción paciente que requiere responsabilidad compartida entre lo público y lo privado.
La dirigencia política que se anima a una visión generacional construye previsibilidad, sentido y pertenencia. No renuncia al conflicto —propio de toda democracia viva—, pero lo ordena en torno a objetivos que trascienden el presente.
Pensar como generación no es negar la alternancia ni relativizar la legitimidad de los mandatos. Es, por el contrario, honrar la democracia en su dimensión más profunda: la de un pacto intergeneracional que recibe un país, una provincia o una ciudad, y los entrega en mejores condiciones a quienes vienen después. Esa es, en definitiva, la medida más exigente —y más noble— del ejercicio de la política.Principio del formularioFinal del formulario
*Integrante del Ateneo Crisólogo Larralde y Presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay.