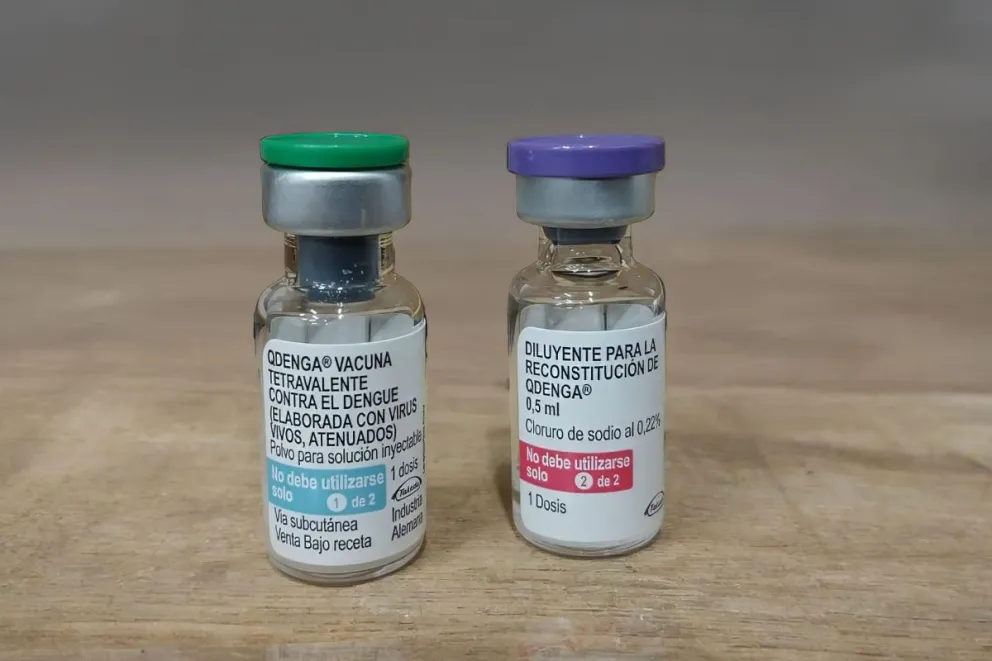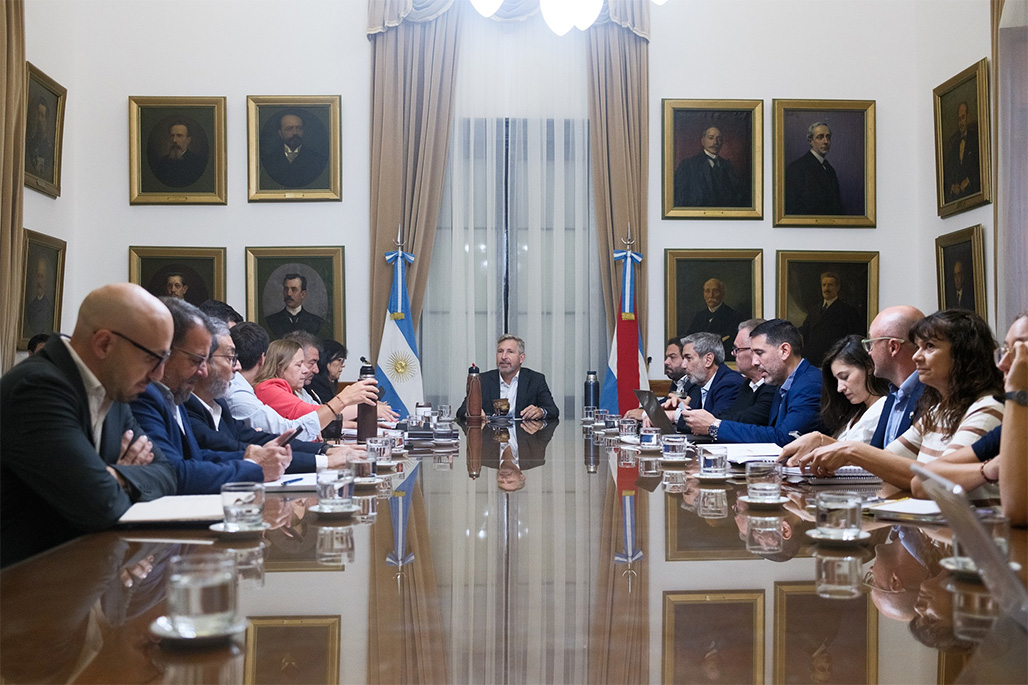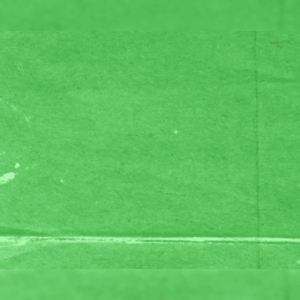El presidente Javier Milei termina un año soñado, coronado por un profundo cambio en la relación de fuerzas, que lo deja como líder indiscutido del principal espacio político del país.
Ernesto Tenembaum
“Soy como Walt Disney. No me caliento más”. En el que tal vez haya sido el último reportaje de 2025, el presidente Javier Milei respondió así a la pregunta acerca de por qué había reducido significativamente los insultos contra quienes lo critican. Es graciosa esa comparación entre sí mismo y la situación de Disney, cuyo cadáver -según el mito- espera congelado una resurrección desde hace décadas. Pero además de la gracia del giro, la declaración tiene un significado relevante para la caracterización del proyecto que conduce, si es que su enfriamiento anímico, claro, durara tanto como el del físico del pobre Walt. El condicional es legítimo: hay motivos para dudar de que Milei no se caliente más.
Gran parte del primer bienio de gestión de Milei estuvo marcado por dos elementos complementarios. Uno de ellos fue el trabajoso intento de ordenar la economía argentina bajo los principios del ajuste fiscal, la retirada del Estado y la apertura económica. Ese intento es un clásico en la historia del país. A veces ha fracasado, otras veces ha tenido cierto éxito por un tiempo, y al final siempre dejó un tendal. Eso no quiere decir que esté destinado al fracaso, pero sí que -al menos- habría que recorrer las experiencias fallidas para que no se repitan. En cualquier caso, el programa económico libertario, que de eso se trata, representa una mirada muy enraizada en la tradición argentina y mundial: nada de lo que escandalizarse a priori.
El segundo elemento es el que Milei definió como “la batalla cultural”, que le agregaba al desafío económico un objetivo de ingeniería social aún más complicado: cambiar la cabeza de los argentinos. En función de ese objetvo, Milei desplegó consignas como “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, persiguió, escrachó e insultó a artistas, intelectuales y economistas disidentes, reprodujo agresiones injustificables de sus seguidores contra quienes pensaban distinto y calificó a opositores como mandriles, comunistas, gusanos, entre tantas otras delicadezas. Toda una red de militantes y funcionarios se dedicó a alimentar, multiplicar o a justificar agresiones y amenazas. Uno de los momentos más impresionantes de esa saga fue el discurso que pronunció en Davos en febrero, donde en un mismo párrafo vinculó homosexualidad con pedofilia. Otro fue el ensañamiento con la popular cantante Lali Espósito.
Un día, todo eso paró. O bajó significativamente su intensidad. Fue a principios de agosto. Milei dijo que dejaría de insultar para que sus críticos tuvieran que discutir sus argumentos de fondo y ya no sus barbaridades. Parecía imposible, pero -con sus más y sus menos- se mantiene en el tiempo. El milagro ocurrió en plena campaña electoral, con lo cual había motivos para sospechar que después de las elecciones, el Presidente recaería en el irascible carácter que le conocemos desde las célebres polémicas de Intratables. Pero la referencia de esta semana al viejo Walt sugiere que será una conducta permanente, o que al menos tiene la idea de que lo sea.
¿Será cierto? Si lo fuera, sería una buena noticia. En principio, porque está bueno que quien conduce un país no se vuelva loco por los insultos o las críticas -siempre los hay, son las reglas- ya que en ese proceso enloquecerá a mucha gente. Mejor tratarse bien que vida hay una sola. En segundo lugar, porque eso le dejará tiempo libre y energía mental para lo que tiene que hacer, que es bien complicado. Si alguien se está puteando con medio mundo todo el tiempo, tal vez pierda equilibrio para conducir un plan económico, revisarlo, detectar errores graves, corregirlo. El odio y el fastidio, no son los mejores métodos para conducir nada, y menos que nada un país.
Pero hay cosas más relevantes que esas. Si Milei efectivamente deja de utilizar el escrache y el insulto como un método habitual, la caracterización de su Gobierno debería cambiar. Ya no se trataría de un proyecto autocrático dentro del cual la persecución a disidentes juega un rol central –como lo jugó en los dos años que pasaron-, sino algo más parecido a lo que fue, con perdón, el macrismo: un intento de ordenar la economía bajo los supuestos principios del libre mercado. Gracias a aquella experiencia fallida, tal vez no se repitan los errores que lo llevaron al fracaso. O sí. Pero será un experimento que se enmarcará dentro de las reglas habituales de la democracia.
Así que corresponde darle la bienvenida a Walt a la Casa Rosada, si es que eso es lo que está pasando.
Además, todo ese proceso dice algo de la sociedad argentina. Porque, muy probablemente, para qué mentirnos, el presidente Milei haya decidido dejar de insultar porque alguien le explicó que una mayoría social estaba harta de sus exabruptos. En ese sentido, habrá sido la misma sociedad la que forzó una corrección necesaria. Que Milei haya podido, hasta aquí, llevarla a cabo, tiene su mérito. Pero hay una serie de valores previos a él que lo resistió y se le impuso. Y no es la primera vez que sucede. Después del discurso de Davos, el Presidente no volvió a hacer una sola referencia insultante contra minorías sexuales. Hubo por entonces una respuesta social masiva y contundente. Milei la leyó y, así como sucede con los insultos, retrocedió.
Tal vez, quien sabe, eso diferencie al proceso libertario argentino de cosas que ocurren en otros lugares del mundo con la creciente influencia de la ultraderecha. Milei, por ejemplo, no fue votado para que persiguiera inmigrantes, o restituyera la hegemonía del hombre blanco heterosexual: fue elegido para que terminara con la inflación. Entonces, cuando gira hacia la ultraderecha, o hacia la intolerancia, o hacia la falta de respeto con minorías, la sociedad reacciona en contra: como si le dijera “te votamos para que resuelvas un problema no para que nos traigas otros que no tenemos”. Milei insiste, se enoja, grita, pero al final, a veces, parece que entiende. En Chile o en Estados Unidos, las sociedades toleran e impulsan esas persecuciones tan antiliberales.
Parece, tal vez, ojalá, quién dice, pero sería bueno que su interacción con la sociedad argentina le haya hecho entender que debe serenarse, tratar a los demás con educación y tolerancia, abandonar los sueños hegemónicos e imperiales y dedicarse a resolver problemas que son más serios de lo que parecen.
Por fuera de ese bienvenido destello de sensatez, Milei termina un año soñado. Más allá de detalles, triunfos y derrotas, lo que ocurrió en las últimas dos semanas en el Congreso refleja un cambio en la relación de fuerzas muy profundo, donde –definitivamente- ese hombre extraño que hace casi una década empezaba a hacer ruido en la tele, se transformó en el jefe de la principal fuerza política del país.
Los analistas podrán discutir a qué momento de la historia reciente se parece más lo que ocurre en estos días. Algunos podrán sostener que es una remake de diciembre del 2017. En ese momento Macri había arrasado en las elecciones de medio término y casi nadie dudaba de que sería reelecto. Cuatro meses después, todo se desplomó. Si fuera así, lo que está viviendo Milei sería apenas una ilusión.
Otros pensarán que es un momento similar al de 1991, cuando fue Carlos Menem quien ganó las elecciones posteriores a su asunción y arrancó un proceso de estabilidad y despegue económico potente. Si esa analogía fuera correcta, estaría empezando un proceso de una duración larga, con la consolidación del liderazgo de Milei.
Hay otras personas que piensan que esto se parece más al final de la convertibilidad y no al comienzo: argumentan que el programa económico no ha logrado el crecimiento y la inversión robustos de la convertibilidad, y que su fragilidad se expone por todas partes, sobre todo en los indicadores sociales como la calidad del empleo, el nivel del consumo, o la capacidad de compra del salario. En ese caso, el destino que le aguarda a Milei sería el de un progresivo desgaste al que seguiría la salida del poder.
En términos políticos, sin dudas, lo que ocurre tiene ciertas reminiscencias del 2005, el año que Néstor Kirchner se transformó en jefe político de la Argentina. En aquel entonces, el santacruceño, que había llegado inesperadamente, casi de casualidad, sin poder político, decidió enfrentar en las elecciones a su padrino, Eduardo Duhalde. Le ganó y todo el peronismo entonces se alineó con él. Ahora, Milei decidió enfrentar a Mauricio Macri. Le ganó y ahora toda la derecha, o el antiperonismo, lo reconoce como jefe. De esa manera, casi de la misma forma, Kirchner y Milei lograron cierta hegemonía parlamentaria.
Se verá si el Milei de ahora se parece al primer Menem –fulgurante y triunfador-, el poderoso Kirchner del 2005, al Macri del 2017 –que no era consciente del carácter efímero de su victoria—o al último Menem, ya encerrado en un laberinto del que no supo cómo salir.
O si se parece a Walt Disney, el creador de tantas fantasías.
Esta última semana, hubo indicios de que esto último va en serio. Extraños indicios, pero indicios de todos modos. Milei invitó a todo su gabinete a la quinta de Olivos para celebrar las Fiestas. La foto del grupo es muy llamativa. Cada uno de los ministros mostraba un libro llamado Defendiendo lo indefendible, donde el pensador libertario Walter Block defiende a narcotraficantes, prostitutas y pornógrafos. Eso ya era curioso. Pero además, al Presidente se lo ve enfundado en uno de los catorce mamelucos de YPF que tiene en su armario, y que usa, según él mismo contó, para jugar con sus “hijitos de cuatro patas”. Esa noche hacía 35 grados, mucho calor para mameluco. Por eso tal vez había encendido los aires acondicionados al máximo. Todo su equipo estaba vestido de invierno. Los más abrigados, se ve en la foto, eran los friolentos Luis Caputo y Diego Santilli. Pero hasta el teniente general Carlos Presti llevaba un suéter de lana que colgaba de sus hombros. “Si vas a ver al Presidente mejor lleva abrigo, porque te podés enfermar”, confesó uno de los presentes.
Mameluco con 35 grados. Aire acondicionado a full. Colaboradores temblando de frío. Ser Walt Disney tiene sus complejidades. Solo hay esperanzas en medio del frío más extremo.
(*) Esta columna de Opinión de Ernesto Tenembaum fue publicada originalmente en el portal de Infobae.