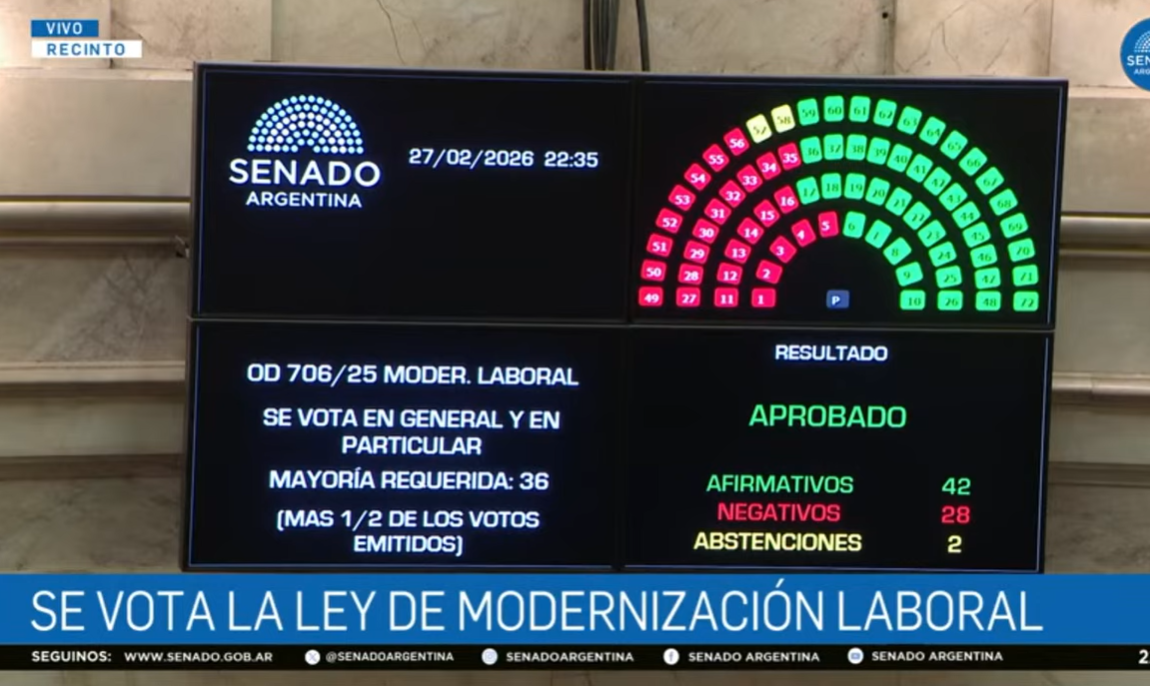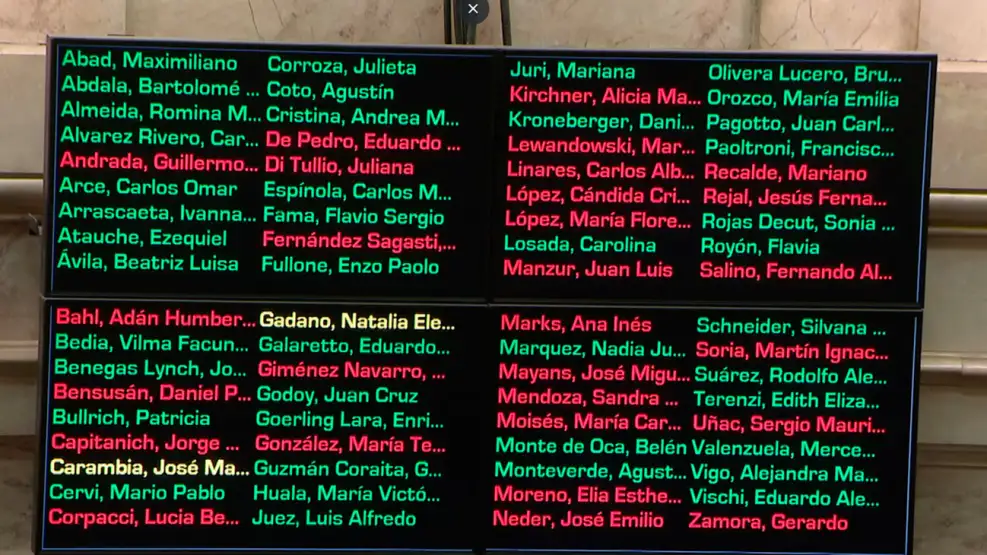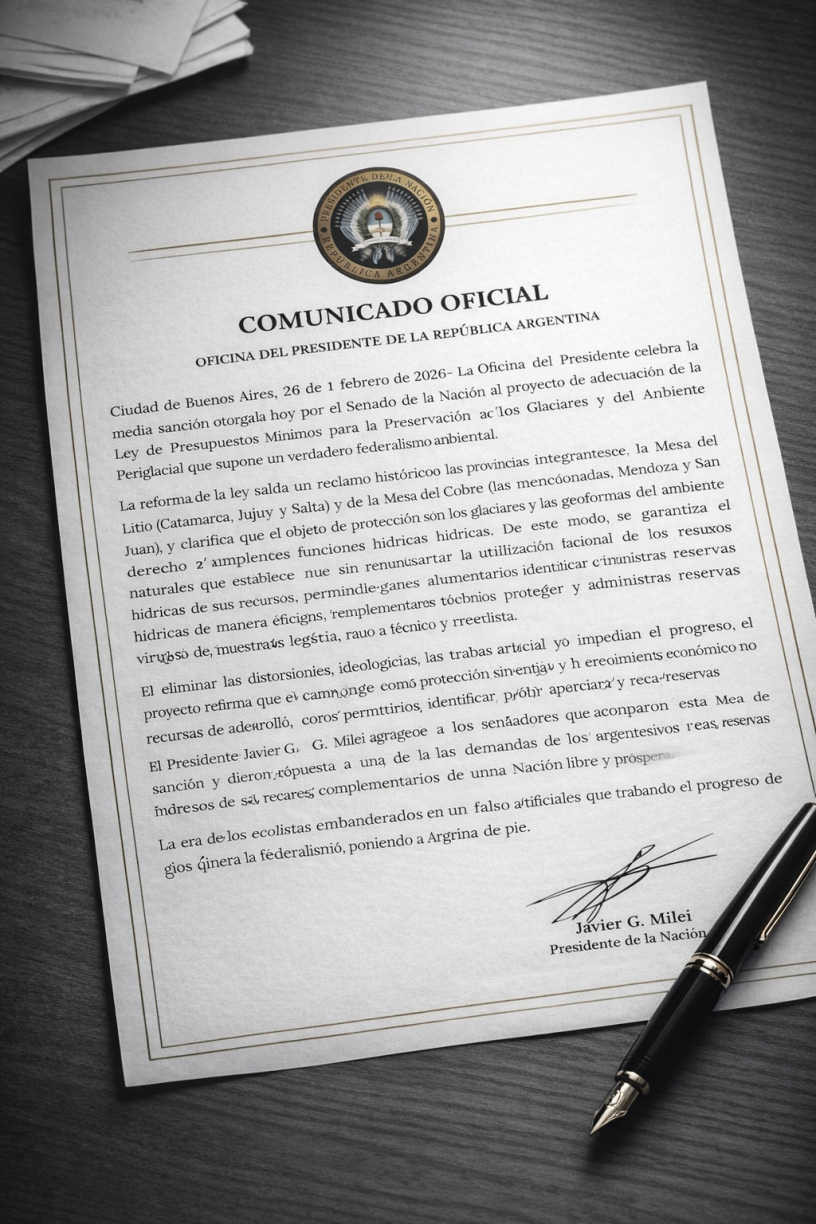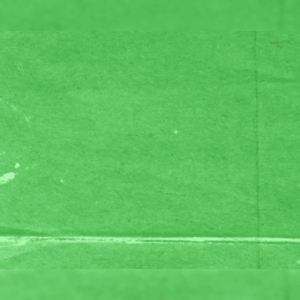Con la espada, con la pluma y la palabra

El escritor y periodista Martín Caparrós acaba de publicar “Sarmiento”, una novela en la que el exPresidente tiene a una mujer como ghostwriter. La vigencia de un protagonista histórico, la fascinación por un modelo a seguir y la actualidad argentina transitan por esta nueva obra del reconocido escritor. En esta edición, parte de los dos primeros capítulos de la obra.
Por Martín Caparrós
Hubo un momento en que fue eterno: era infinito. Todo empezaba: no había forma de pensar en su final, no había —yo no tenía— forma de saber cuánto tiempo serían esos seis años. Seis años parece una medida: es puro garabato. Seis años me había pasado en la escuelita de mi pueblo, entre mis cuatro y mis diez, y sigo creyendo que fueron los más importantes de mi vida, que sin ellos yo no sería yo. Pero también pasé seis años, entre mis cuarenta y uno y mis cuarenta y siete, perdido en Chile escribiendo necedades y peleando con necios y dejando que los días se me fueran a ninguna parte. Hay quienes creen que un día es un día, un mes un mes, un año un año y unos cuantos son la medida de una vida; no hay nada más idiota que suponer que el tiempo se mide, que acepta mediciones objetivas, que se puede contar con la banalidad de un calendario o un reloj. Y aun así, ser presidente es una de esas extrañas cosas que conocen, desde el principio, su final: uno nunca sabe cuánto podrá durar un viaje, cuánto un amor, cuánto una enfermedad, pero el feliz desdichado al que sus compatriotas eligen para presidente sabe que, si un dios no lo remedia, dejará de serlo justo seis años después. Lo que no sabe es cuánto durarán esos seis años. Aquella tarde, principios de octubre, yo no podía saberlo y el sol resplandecía y miles y miles rebosaban las calles. Banderas, gritos, sombreros en el aire: el pueblo de Buenos Aires —¿el pueblo de Buenos Aires?— me recibía como su presidente. Fue un día extraordinario. En su sentido más estricto, extraordinario. Solemos usar esa palabra, como casi todas, con ligereza dandy: últimamente he escuchado calificar de extraordinarias cosas tan ordinarias que me daba vergüenza. Pero si no es extraordinario ese momento en que un señor empieza a ser presidente de un país —algo que le sucederá solo una vez en su vida y les sucederá, con suerte, a unos veinte señores en un siglo—, entonces extraordinario sería un adjetivo que no podría adjetivar nada de nada. Y más: fue un día, también, extraordinario en la vida de ese país; solo una vez en la historia Sarmiento empezaría a presidir la Argentina, la Argentina empezaría a ser presidida por Sarmiento. Fue un día, entonces, extraordinario al mismo tiempo para un hombre y un país: eso lo hizo sin duda más extraordinario, ciertamente más frágil. Un día siempre a punto de quebrarse. Primero fue el juramento en ese edificio recién hecho, lleno de arcos y volutas y cúpulas que se hizo hacer Mitre, tan parecido a un teatro italiano, tan teatro. El Congreso de Mitre está en el barrio fino, luces de gas y calles de adoquines, donde se amontonan los abogados y los importadores y los negocios de sombreros y las tabaquerías, los hoteles y las confiterías y las mejores iglesias, por supuesto, y el maldito Colegio donde no me aceptaron hace ya tanto tiempo. Pero ese día yo no iba a rogar que me admitieran; iba a hacerme cargo. Y me impresionaba ver cómo me miraban: dos, tres, cuatrocientas personas, las más poderosas del país, tratando de que sus ojos se cruzaran con los míos, queriendo que los viera. Yo sé que muchos pensaban que era un error que yo estuviera ahí, en ese estrado, en vez de uno de ellos. Si algo sé, si algo conozco es esa sensación: creer que deberías estar en el lugar de otro que consiguió lo que vos no, lo que vos te creés que merecés. Si con alguna sensación he tenido que pelear toda mi vida es con esa —solo que yo tenía razón. Me eligieron a mí. El camino había sido largo, tan extraño. Y no hablo del larguísimo camino desde una casa de adobe en una calle polvorienta de un pueblo junto a la cordillera, desde una escuela en el medio del monte, desde el mostrador de un almacén de ramos generales en una aldea de los Andes; no hablo siquiera de sus desvíos por el olvido, por Santiago o por Roma, por la cárcel; no hablo de ese trayecto que es mi marca y mi orgullo. Hablo de estos últimos años, los rechazos, las distancias, mi destierro de embajador en Estados Unidos y, desde allí, perdido en la sociedad más justa y ordenada que nos ha dado el mundo, el crecimiento lento de la idea disparatada de que un provinciano sin partido, un loco de cincuenta y tantos años sin propiedades ni familia, un trotamundos exaltado, un iluso confuso, un comecuras leve, un torpe altisonante, un sanjuanino feo, podría gobernar este país. Yo, por supuesto, nunca me reconocí en esas descripciones pero eso, para eso, no importaba: las creían los ciudadanos y los electores que debían consagrarme; fueron, por eso, decisivas. Y sin embargo pese a ellas, gracias a ellas, me eligieron. La única forma en que un hombre puede conseguir los apoyos necesarios para gobernar es siendo, como decían aquellos jesuitas, todo para todos: convenciendo o dejando creer a muy distintos grupos que está con ellos, que los representa; que es, digamos, personas tan distintas, enfrentadas las unas con las otras. Me eligieron: ante la posibilidad yo navegaba. La junta electoral se reuniría en junio del 68 y yo estaba todavía de embajador; los rumores crecían, la matemática del colegio electoral hacía posible mi elección y también podía desbaratarla. Al fin y al cabo, qué es ese colegio sino el espacio donde se concentran todas las transacciones y negocios, todos los pactos entre partidos y caudillos y hacendados y gobernantes hasta que, al fin, como por arte de magia, las discusiones y diferencias y provechos se resuelven en una decisión que, de pronto, parece tan evidente, tan inevitable. Pero yo no podía saber, en esos días de junio, si se pondrían de acuerdo en mi nombre o en el de Adolfo Alsina —el hombre de la autonomía porteña— o el de Rufino de Elizalde —el hombre de Mitre— o el del general Urquiza —su propio hombre—. Allá tan lejos yo tardaba en saber; la posibilidad estaba y prosperaba y me llenaba de esperanzas y temores y, de pronto, la placidez del verano de la Nueva Inglaterra, las charlas con los viejos amigos, las reuniones y los intercambios habituales se me volvieron imposibles: ya nada de eso subsistía, arrasado por la incertidumbre, y decidí embarcarme para el Río de la Plata. Nunca dejará de sorprenderme y admirarme la fuerza del progreso: la diferencia entre aquellos veleros en que crucé por primera vez el océano hace más de veinte años, esclavos de los caprichos de la naturaleza, y estos cruceros de vapor que lo surcan por el genio de la técnica humana. Los vapores le han robado al mar su enigma, sus caprichos: ahora sabés de antemano cuándo, dónde, cómo. Viajar ya no es una aventura sino un trámite —pero un trámite gozoso. Hay, en aquellos países, cada vez más personas que lo hacen por el puro placer del recorrido. El Merrimack no llevaba muchos pasajeros, y era un gusto saltar sobre las olas acompañado por toninas y delfines y el ronroneo regular de sus motores. Su derrota fue larga: Nueva Orleans, La Habana, Santo Domingo, Saint Thomas, las costas sudamericanas. Fueron días luminosos, pero sus luces no alcanzaban a compensar la incertidumbre, la inquietud de saber que viajaba hacia todo o hacia nada. Fueron días en que solo podía esperar que llegara ese día en que me enfrentaría con la tarea más difícil de mi vida o la evidencia de mi fracaso en conseguirla. Ya nada dependía de mí y esos días fueron pura espera, ocio puro, el placer de no tener que justificarlos de ninguna manera: el movimiento suave, sostenido del barco ya alcanzaba. Viajaba: hacia mi futuro, hacia mi ocaso, hacia donde fuese que fuera me movía sin esfuerzo, y ya había hecho todo lo que podía y no podía hacer más. Qué alivio fue decirme, una vez en mi vida, ya hice todo, ya no puedo hacer nada. Y cada día escribía en un cuaderno mis impresiones para mostrárselas alguna vez a Aurelia, para que Aurelia me acompañara en tan extraño viaje. Viajaba solo, estaba solo. Te engañan con el cuento de la soledad: la tuercen, la disfrazan. Imaginan la soledad como un silencio: no hay nada más parlanchín, más ensordecedor. Palabras y palabras y risas y reproches, sobre todo reproches. La soledad no existe: la soledad es compartir tu vida —tus ideas, tus recuerdos, tus dudas, tus miedos— con la única persona que realmente te importa, la única que realmente conocés, la única de la que no sabrías escaparte; la única que no puede sino escuchar cada palabra que decís, la única que las entiende todas. Eso que llaman soledad es el placer de compartir y discutir con la persona que conoce todos los datos, tiene todos los códigos: la única que sabe de verdad de qué estamos hablando. Pero también es escuchar una y otra vez las mismas palabras, intentar una y otra vez los mismos trucos, iniciar una y otra vez esta negociación con argumentos viejos para tratar de conseguir ventajas nuevas; sabemos que no hay más remedio y sabemos cuál será el resultado. Eso que llaman soledad es la desesperación de que todo se repita: el laberinto que solo se termina donde ninguno quiere ir. Por eso, la vida —casi todo lo que hacemos en la vida— consiste en ensayar una y mil tretas para no tener que volver a enfrentar a ese juez implacable, no sufrir otra vez esa derrota conocida. Todo, con excepción de algún momento, algún encuentro, algún olvido que, por eso, se vuelven tan absolutamente memorables. Eso que llaman, dicen, felicidad. Eso que se está yendo antes de llegar. Yo habría querido, alguna vez, conocer esa soledad que me contaron: el silencio. De esos días inesperados, tan ajenos, recuerdo los colores del agua donde el Orinoco la tiñe de rojo, y después días y días de mirar las costas brasileras, y las escalas en Belém do Pará y en Pernambuco y la zozobra de no saber nada. A bordo del vapor, por supuesto, no había manera de saberlo, pero en los puertos tampoco había noticias ciertas y yo seguía sin saber quién era, quién sería. Hasta que, justo el 17 de agosto, entramos en Bahía. Fue allí donde, a la entrada del puerto, un buque de guerra americano recibió al nuestro con un himno y una salva de cañonazos para saludar al nuevo presidente de la República Argentina —que era yo, Sarmiento. Lo que había sido sueño por cuarenta años, lo que había sido propósito por diez, quién sabe quince, lo que había sido posibilidad por uno o dos —cada minuto de esos años— al fin se había cumplido. Un hombre, entonces, se siente muy vacío. Yo, por lo menos, de ese momento recuerdo solamente ese vacío. Después, muy poco a poco, la excitación, la euforia. Recuerdo que, en medio del estrépito, me preguntaba qué debía pensar, qué debía sentir un hombre que acaba de conseguir lo que había deseado toda su vida, lo que nadie consigue. Y la aceptación de que, por más que me hubiera pasado la vida pretendiéndolo, era imposible: que no tenía sentido. Que nadie debería fijarse una meta como esa; que nadie debería conseguirla. Eran, es obvio, tretas, artimañas: nunca en mi vida —digo: nunca en mi vida— me sentí más lleno de mí que en esas horas. Ahora lo recuerdo con ese velo de nostalgia con que se recuerdan esas cosas que fueron buenas porque uno no sabía lo malas que podían volverse. Y recuerdo que, en medio de la confusión, de la alegría, del mareo, traté de agarrarme a una cuestión menor: la paradoja de que, en mi país, todos me supieran y consideraran presidente desde hacía muchos días y en cambio yo, el supuesto protagonista de la historia, me enterara entonces.
(La nota completa en la edición 1138 de la revista ANALISIS del jueves 2 de marzo de 2023)