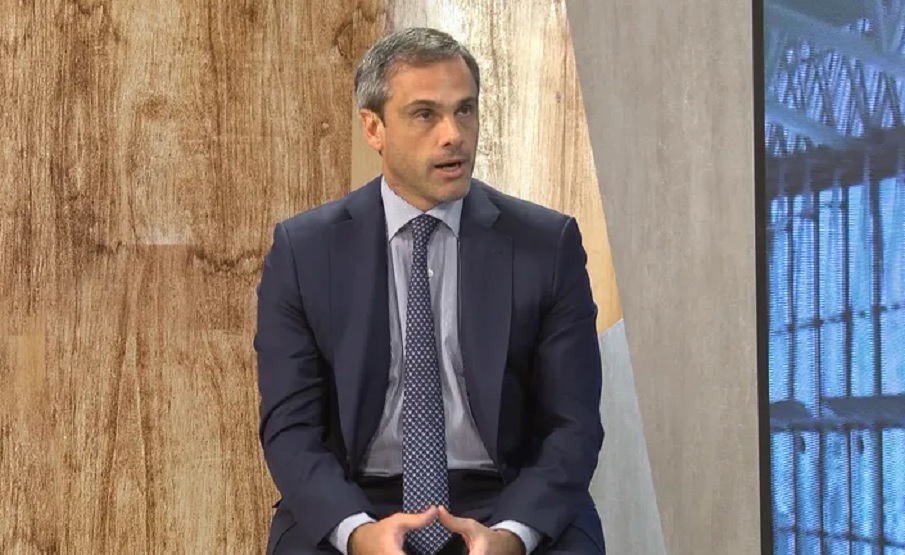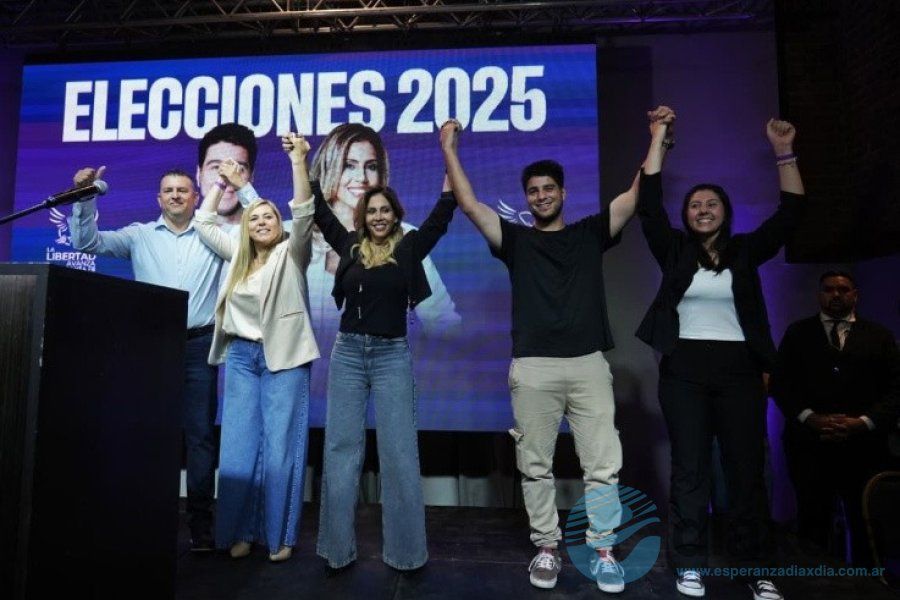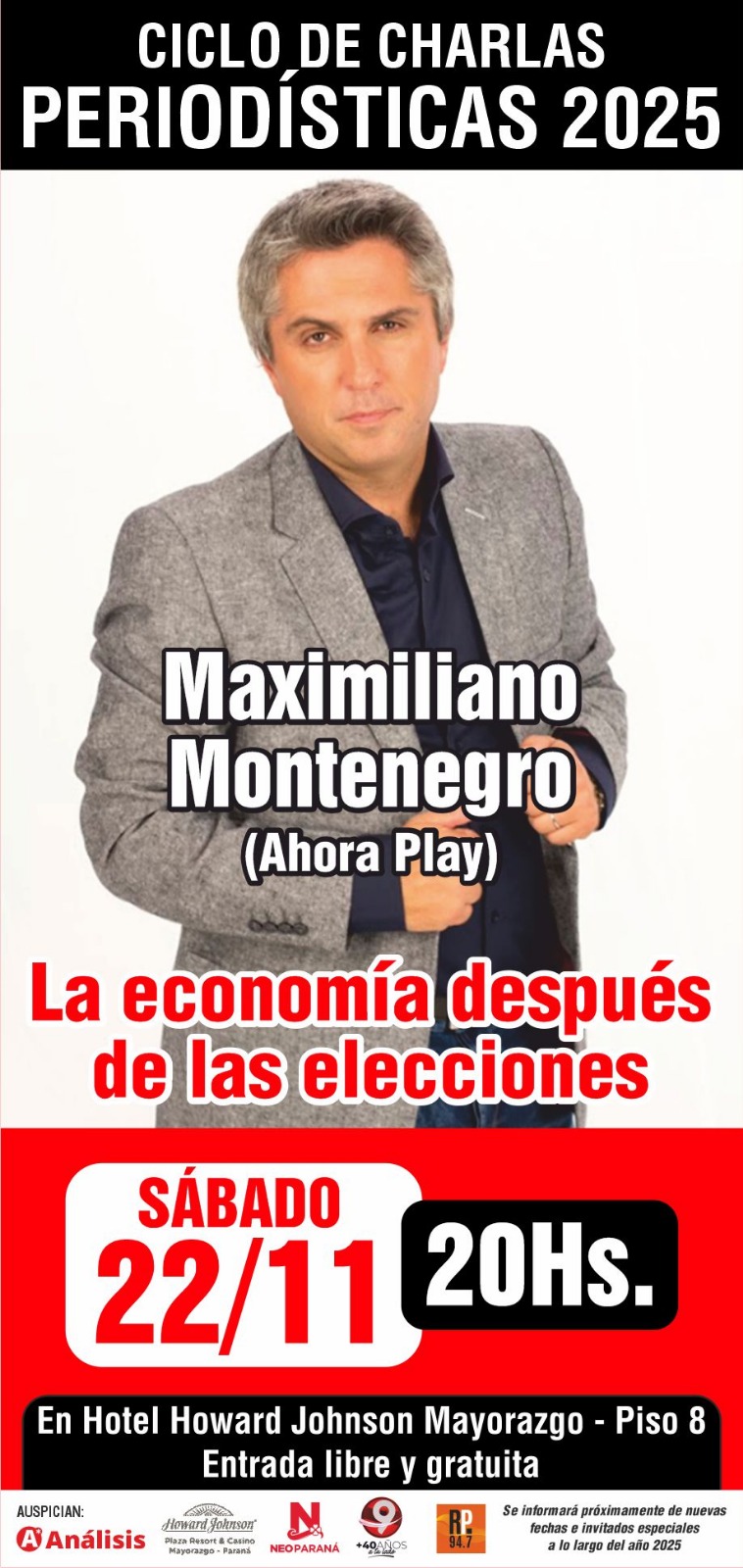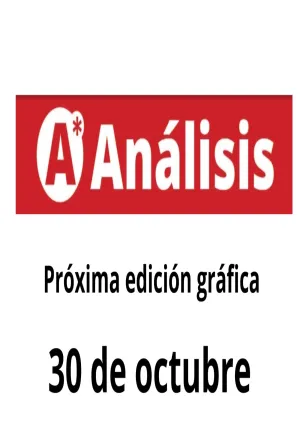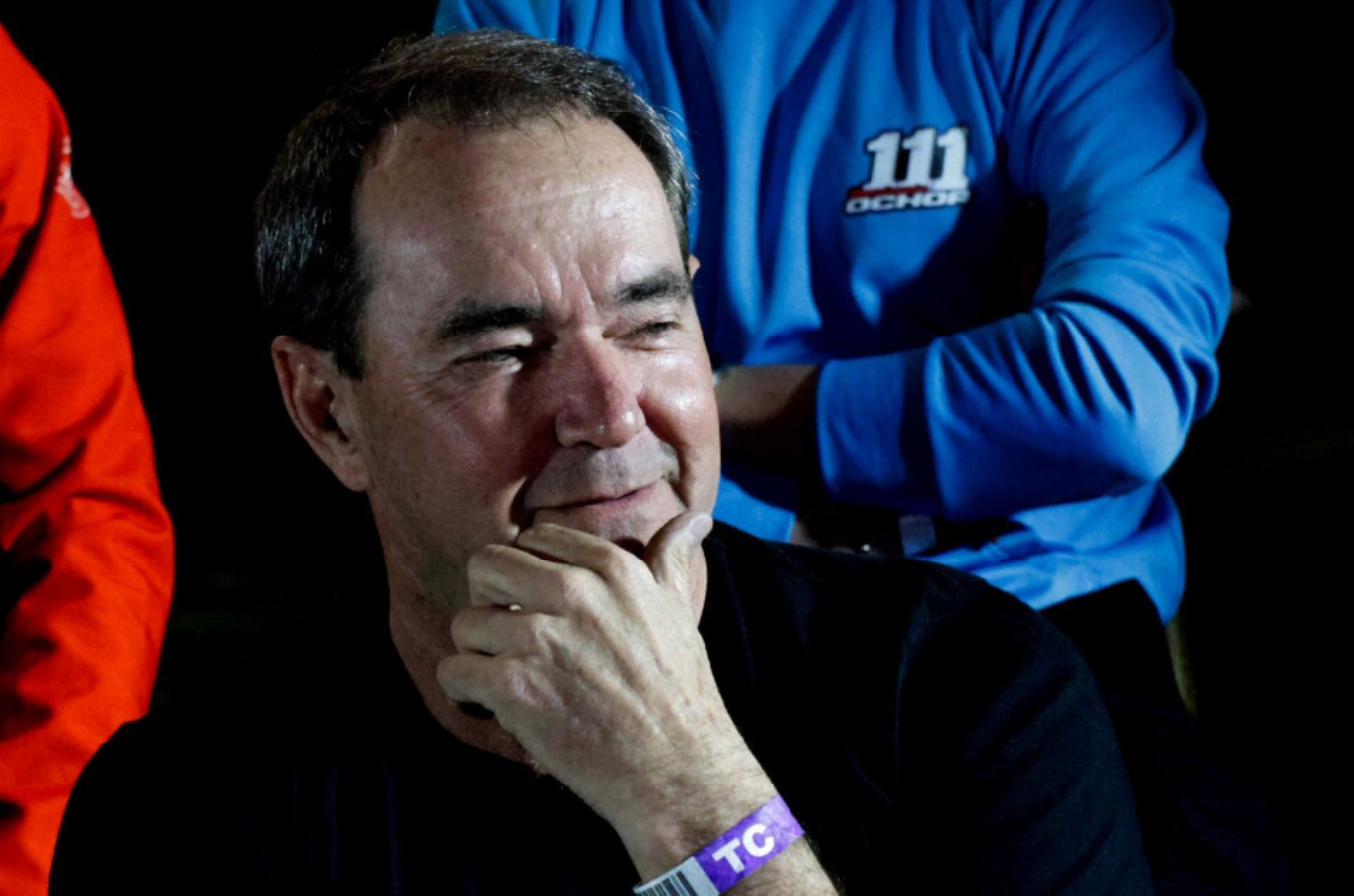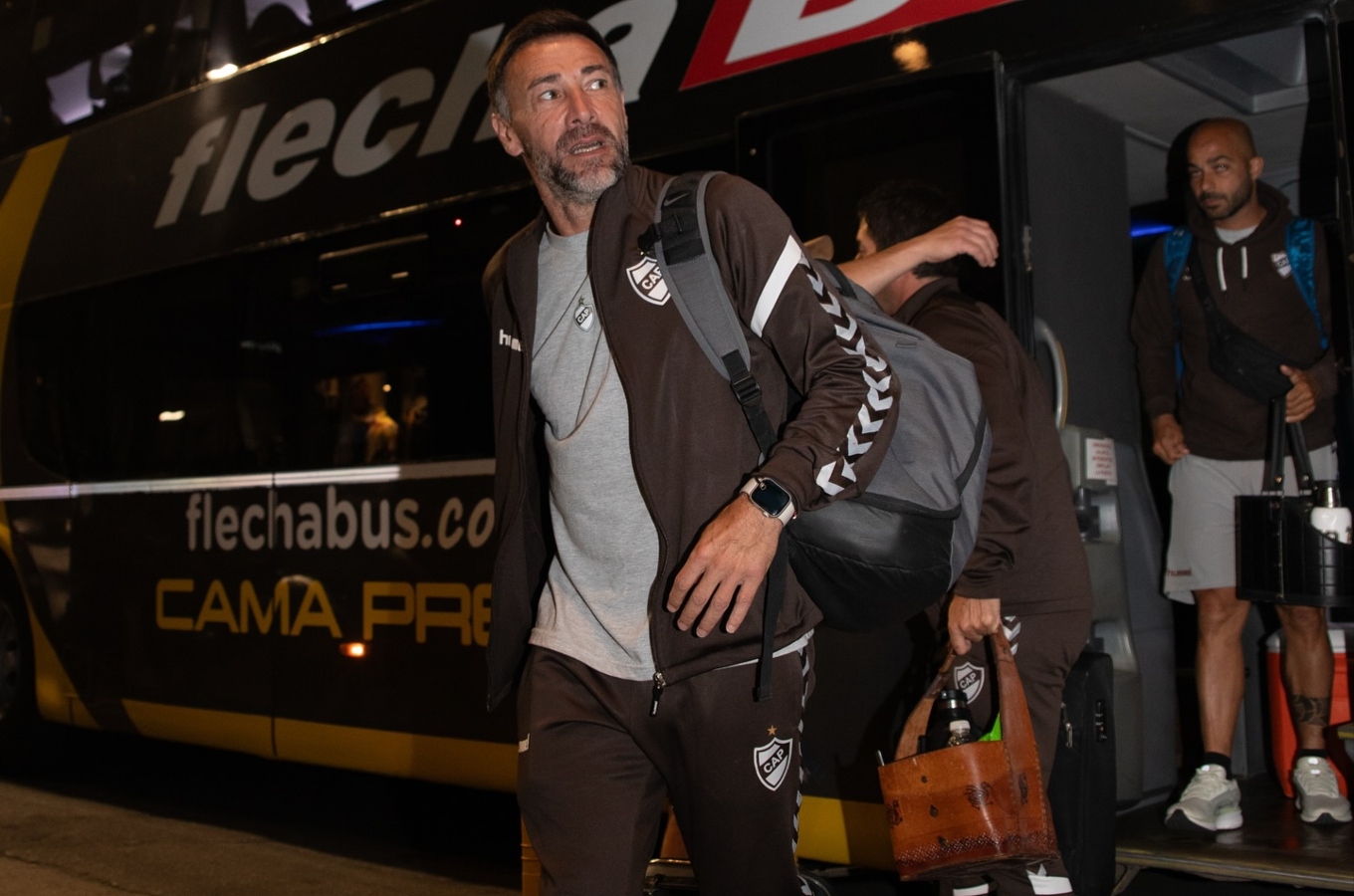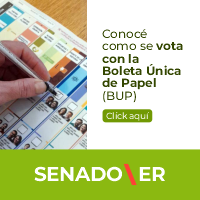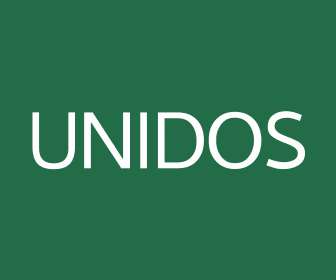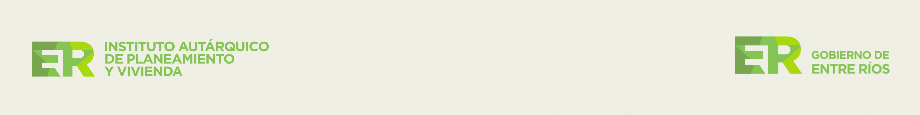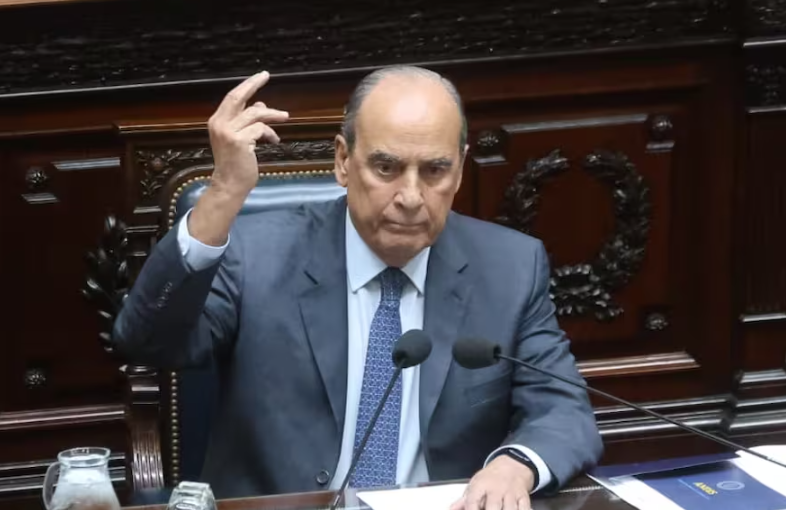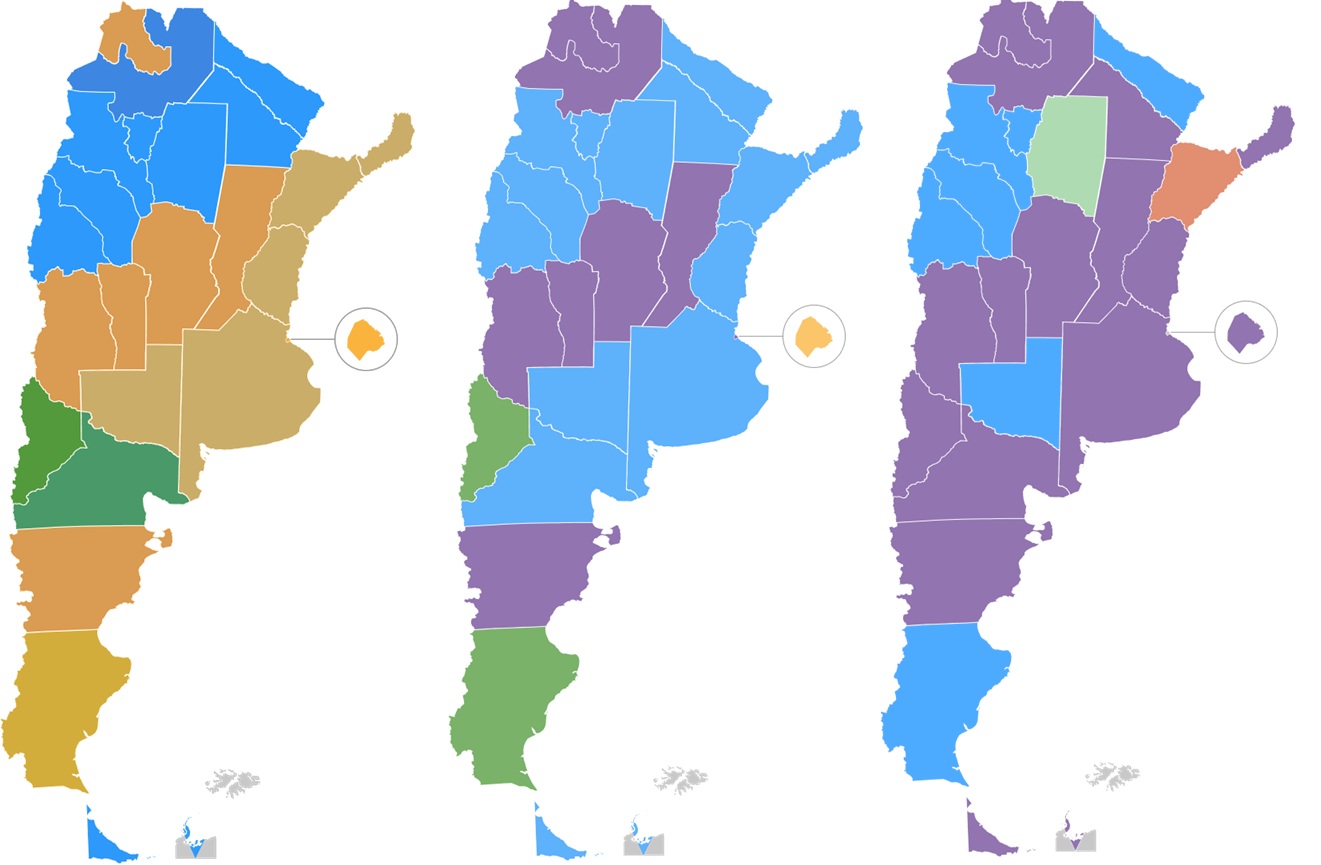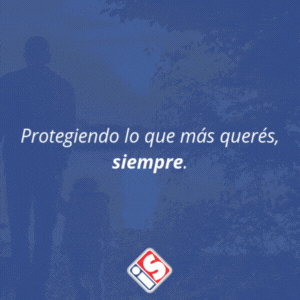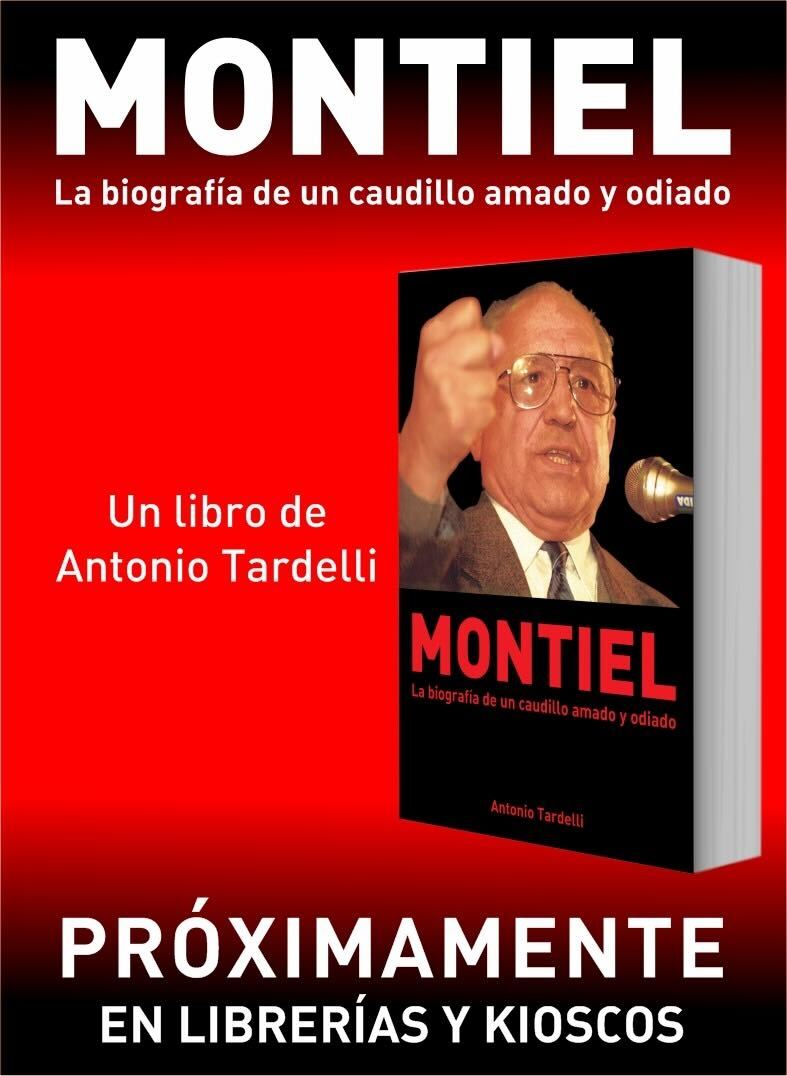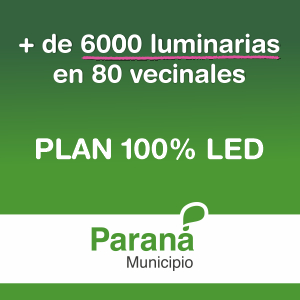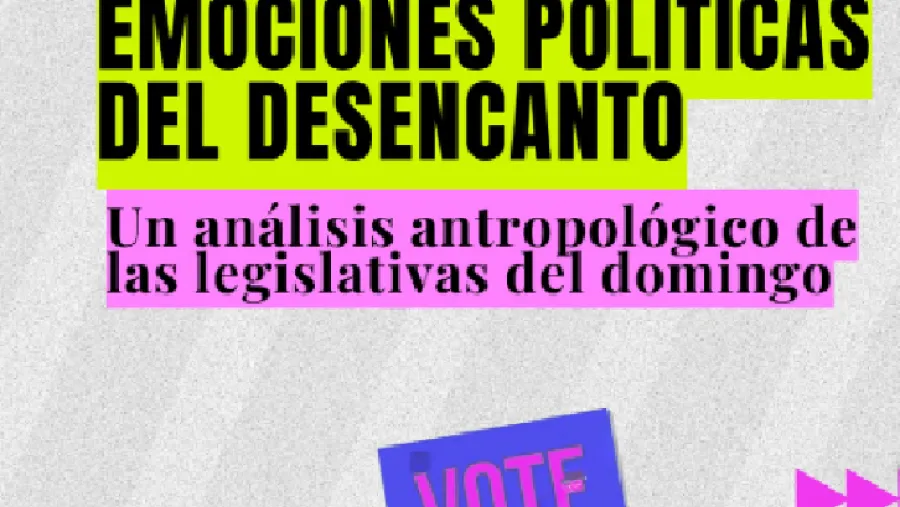
Agustina Kupsch
Las elecciones legislativas de este domingo ponen en juego algo mucho más grande que la definición de una mayoría parlamentaria: nos muestran el pulso afectivo de una sociedad agotada.
Las encuestas repiten un dato que debería preocuparnos más que cualquier proyección en las bancas: la baja intención de voto, que ronda el 60% mientras crece el ausentismo proyectado, sobre todo en sectores jóvenes y trabajadores. La campaña oficial insiste con el ajuste como sacrificio necesario, mientras la oposición intenta capitalizar el descontento sin ofrecer horizontes claros.
Hablar de apatía política es la lectura más fácil, pero existe algo más profundo en el clima social de esta época: hay fatiga emocional y una sensación extendida de que el voto ya no alcanza para torcer la inercia del daño. En un contexto donde la economía se vuelve invivible, los lazos sociales se precarizan y el futuro se organiza alrededor del miedo. La democracia se convirtió en un gesto sin deseo. Y cuando el deseo se apaga, los mentirosos ganan con relatos que calman. En tiempos de desamparo, la mentira, más que persuadir, busca abrazarnos en un intento de abrigar el estado de intemperie en que nos dejó el cuestionamiento crítico.
Desde la antropología sabemos que los vínculos políticos no se sostienen por la evidencia, sino por la emoción. Como decía Clifford Geertz, los seres humanos vivimos atrapados en las tramas de significado que nosotros mismos tejemos, y esas tramas se rompieron: el poder se vuelve una tecnología afectiva. Quien consigue organizar el miedo y convertir la frustración en sentido común, impone su verdad aunque los datos lo contradigan, porque, si hay algo que queda en claro con la exacerbación de las redes sociales, es que la verdad puede fallar, pero el relato que abriga nunca pierde eficacia.
En los últimos meses vimos cómo la narrativa del “ajuste moral” se convirtió en un eje de campaña. Desde los recortes al Garrahan y las pensiones por discapacidad, hasta la parálisis de las becas científicas o la reducción de presupuestos universitarios, cada ataque a lo público se presentó como un gesto de responsabilidad individual.
Eso explica por qué ciertos discursos -el ajuste que “paga la casta”, “el equilibrio fiscal no se negocia” o “las políticas de género son ideológicas”- son presentados como una especie de corrección moral del gasto, y no sobreviven por su coherencia, sino por su efecto de comunión. Son ficciones que reordenan el caos, que devuelven pertenencia a quienes se sintieron despojados de todo. En palabras de Pierre Bourdieu, el poder simbólico funciona cuando se reconoce, cuando la gente encuentra en el discurso del otro una versión de sí misma que parece digna, aunque esté construida en el odio y en el resentimiento.
La mentira eficaz tiene una estructura ritual. Las campañas políticas se transformaron en ritos de communitas: momentos de comunión colectiva donde se suspenden las diferencias y el grupo se reafirma en la emoción compartida más que en la razón; donde lo político se experimenta como pertenencia y no como discusión, donde lo emocional sustituye al debate y el vínculo se vuelve la verdad misma. El dato puede ser falso (incluso aunque lo escriba en “X” el presidente), pero el lazo es real. Así, lo que se produce es una experiencia compartida de pertenencia, una sensación de “nosotros” frente a “ellos”. Por eso desmentir no alcanza. Las fake news no se refutan con datos, sino con otros modos de sentir en común.
La otra cara de ese fenómeno es la desafección
La apatía es el síntoma social de una herida más grande: el desencanto como forma de supervivencia. Lauren Berlant lo llamó optimismo cruel por seguir esperando algo del mismo sistema que nos decepciona una y otra vez. Cuando ese optimismo se quiebra, lo que aparece no es la rebelión, sino la indiferencia. Y esa indiferencia es política porque desactiva la energía colectiva, debilita el lazo y convierte el cinismo en normalidad.
Las emociones, como dice Sara Ahmed, son fuerzas que delimitan los contornos, no pertenecen a los individuos, sino que circulan, se pegan, se contagian. La derecha lo entendió muy bien y no necesitó de grandes ideas, solo encontrar el tono afectivo del momento. Donde hay cansancio, siembra resentimiento. Donde hay miedo, promete orden. Donde hay precariedad, ofrece enemigos. En una sociedad emocionalmente erosionada con eso basta.
En todo caso, la pregunta que sobrevuela este clima electoral no es por qué mienten, sino por qué, aun sabiendo que mienten, elegimos creerles. La respuesta no es moral, es estructural, y se comprueba en los cuerpos: trabajadores que no llegan a fin de mes defendiendo un ajuste que los empobrece, estudiantes que sostienen discursos contra la universidad que los contiene. Creer no es ingenuidad, es una forma de ordenar el mundo cuando todo se desarma. La mentira da abrigo donde la verdad no alcanza. Lo que falta, tal vez, sea aprender a re encantar la verdad, para volver a sentirla como una experiencia común y no como un lema electoral.
Votar este domingo no va a resolver el desgaste democrático, pero puede interrumpir la anestesia. En un contexto donde el cinismo copó el sentido común, ir a votar puede ser una forma de cuidado colectivo ya que es el único ritual político que nos exige compartir un espacio con otros, volver a habitar el “nosotros”, aunque duela.
La antropología nos enseña que las sociedades no se sostienen sólo por instituciones, también se necesitan los mitos. Y quizá haya llegado el momento de construir nuevos mitos democráticos, menos épicos, más íntimos, capaces de volver a vincularnos con algo más grande que supere el hastío.
Frente a los mentirosos que ofrecen refugio en la crueldad y la apatía que nos vuelve espectadores, el desafío es volver a encender el deseo de lo común. Porque sin deseo, la democracia no se muere: se vacía.
(Esta columna fue publicada en Panópticocultural el 23 de octubre, tres días antes de la elección)