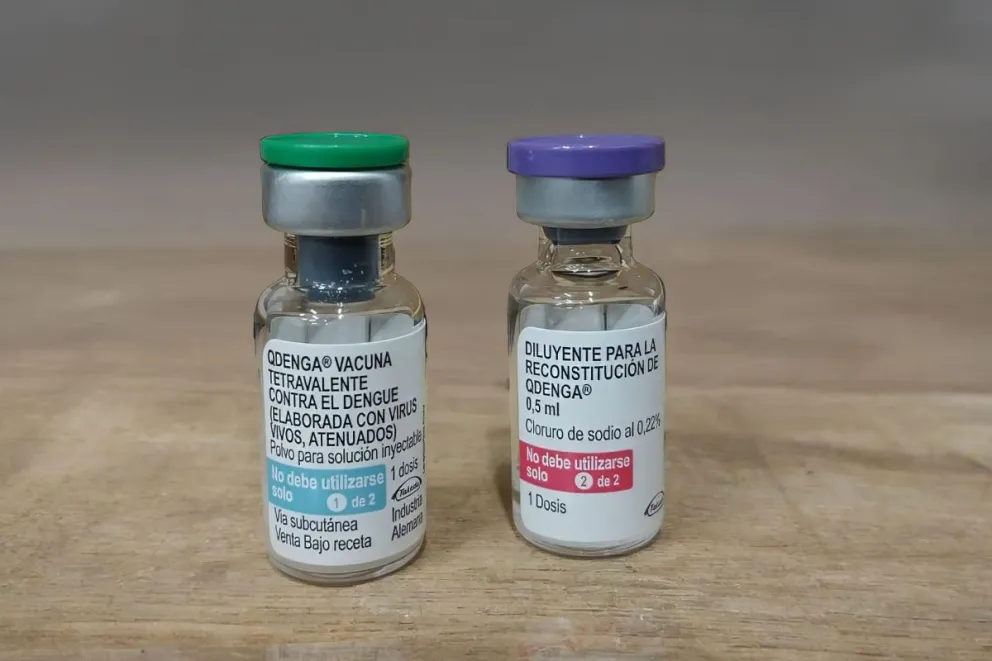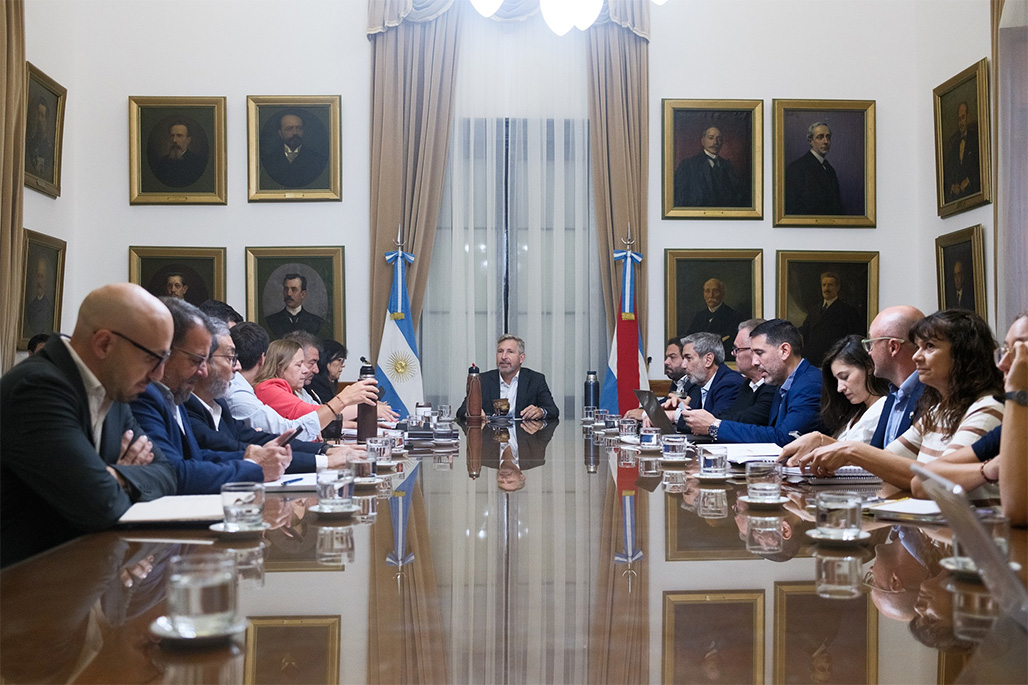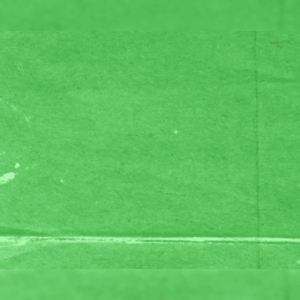Por Armando Salzman (*)
Mi viejo trabajó toda su vida en un negocio de repuestos de automotores y taller de rectificación. En el ingreso del local había un mostrador de unos siete metros de largo donde los clientes se acomodaban para charlar y comprar. Mi viejo los saludaba, a muchos de ellos en su dialecto ruso-alemán parecido al idisch que él hablaba; se acodaba sobre el mostrador y se entretenía un rato intercambiando datos sobre lluvias, como venía el trigo o los rindes del lino y el maíz. A mi viejo le gustaba más la charla que vender. Si podía, mechaba algún bocadillo de política como para tantear al interlocutor y ver si podía avanzar en su incansable misión de esclarecer y convencer.
-Vos estudiá lo que te guste-, me dijo un día, porque cuando seas grande seguramente vamos a vivir en el socialismo y cada uno va a poder desarrollarse plenamente.
Mientras llegaba ese horizonte, él trabajaba todo el día y militaba la mayor parte de las noches. Día tras día acodado sobre el mostrador cuando nos acercábamos a fin de año tenía los codos y parte del antebrazo ásperos y rajados. “Hongo de mostrador” sentenció un médico amigo y a nadie de la familia se le ocurrió buscar otra causa.
La cura recetada era tan infalible como el diagnóstico, todos los años, apenas arrancaba Enero nos íbamos al mar y el primer día se producía el milagro, el hongo desparecía junto a las largas horas de silencio mirando el mar. Yo no conocí la montaña ni la nieve de chico, porque el mandato familiar era ir al mar donde se curaba el temible hongo de mostrador.
Con los años, las desilusiones políticas y las dificultades económicas mi viejo dejó de ir al mar. El día que se cayó el muro de Berlín, él se cayó en la calle con su primer infarto cerebral, después vinieron más caídas y más infartos durante demasiado tiempo. Hoy, 9 de Setiembre de 2021 se cumplen veinte años de su muerte. Los cuidados de mi madre y la persistencia de un alicaído hongo de mostrador lo acompañaron hasta el final.
(*) Publicado en su Facebook.