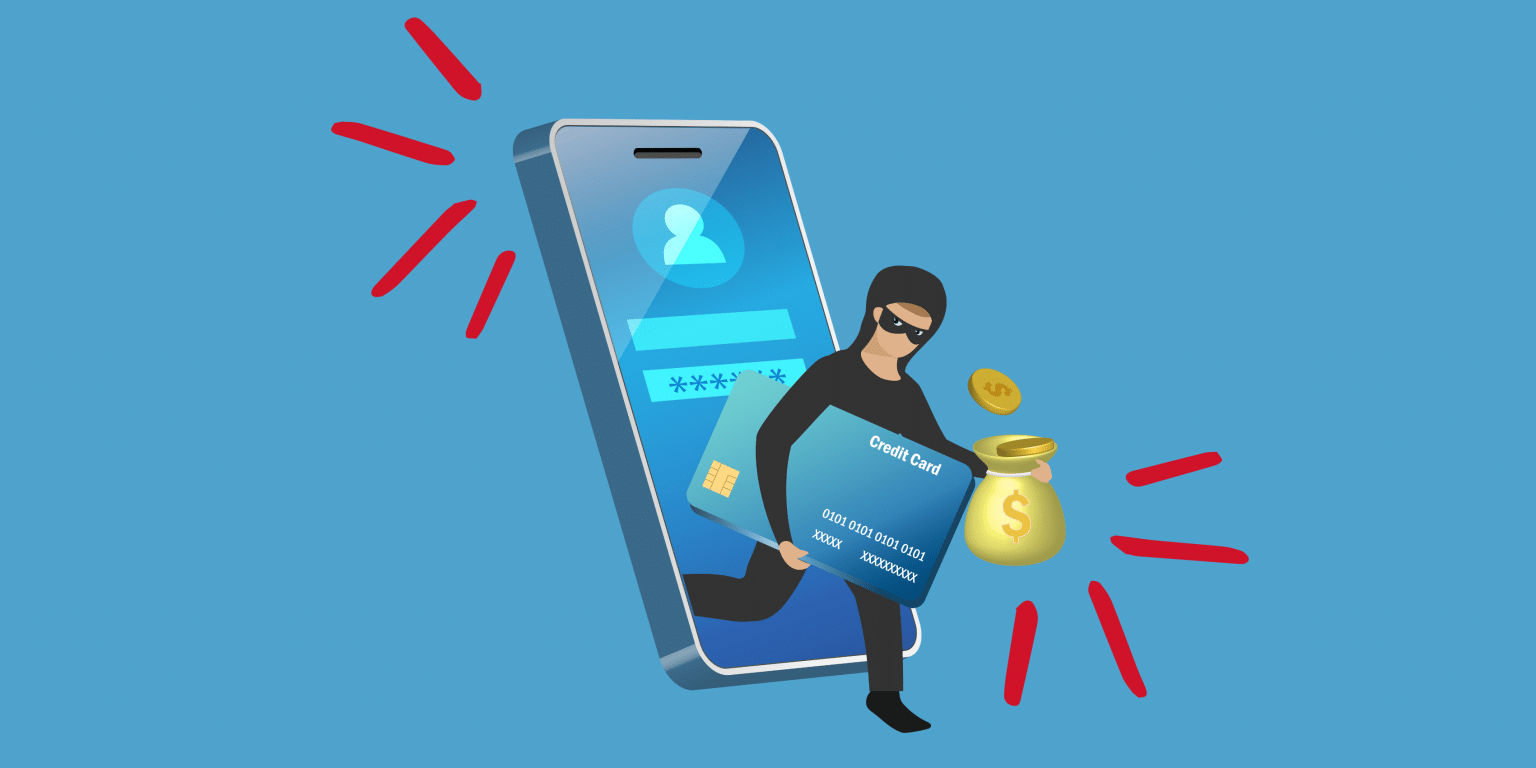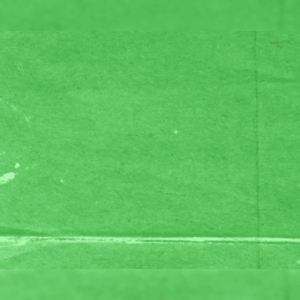Ilustración Daniel Roldán.
Juan Vicente Sola
¿Cómo incluir las nuevas ideas en un discurso instalado y romper la inercia intelectual?
Nuestras ideas tienen una fuerte resistencia al cambio. Keynes sostenía que las ideas de economistas y filósofos políticos influyen mucho más de lo que suele admitirse, incluso quienes se creen “prácticos” y ajenos a influencias intelectuales suelen terminar siguiendo las categorías de algún escriba del pasado.
Es decir, no es habitual aceptar la crítica de nuestro pensamiento. Hasta que algún acontecimiento nos obliga a confrontarlas; imagino dos circunstancias entre las habituales, una es cuando se nos plantea la segunda edición de un libro o un artículo publicado, la otra es cuando en el debate aparece una influencia intelectual decisiva que cuestiona ideas instaladas.
En ambos casos sentimos la sensación de enfrentarnos a un viejo retrato. Si escribir un libro es aceptar un pacto, buscar un orden para ciertas ideas, darles un argumento, un tono y una voz, reescribirlo o actualizarlo años después, para una segunda edición, es renegociar ese pacto con el lector posible, con la propia memoria y con un mundo que ya no es el mismo.
Una nueva edición no es una mera puesta al día. Cuando la obra tiene décadas, la revisión se parece más a una excavación: se vuelve a recorrer cada capítulo y se decide con criterio y no sin pudor, qué debe quedar, qué debe irse y qué debe abordarse por primera vez.
El impulso suele venir de un editor. Que alguien apueste por reeditar un libro de más de veinte años de su publicación original supone confianza y apuesta. Confianza, porque el texto todavía tiene lectores. Apuesta, porque esos lectores ya no son idénticos a sí mismos: han atravesado crisis, reformas, cambios tecnológicos y una aceleración del debate público que altera la manera de leer.
La propuesta editorial empuja al autor a un trabajo paciente: caminar cientos de páginas como quien recorre un edificio antiguo, detectar grietas, reparar instalaciones y, al mismo tiempo, cuidar que la estructura original siga en pie.
La dificultad principal, sin embargo, es biográfica. Un libro permanece idéntico en su letra; su autor no. La segunda edición mide la distancia entre quien escribió y quien hoy corrige. Esa distancia rara vez adopta la forma de una renuncia total: aparece como precisión, como cautela, como una mejor forma de justificar.
La otra circunstancia más exigente ocurre cuando aparece el debate con un maestro y nos enfrenta al desafío de nuevas ideas. Traigo un ejemplo personal: trabajar con el economista y Premio Nobel Edmund Phelps, con su insistencia en el dinamismo, la innovación de base amplia, la vitalidad del trabajo y el florecimiento de las capacidades individuales, obliga a replantear conexiones entre instituciones, incentivos y cultura.
Requiere también una relectura de la obra de Friedrich Hayek. Fundamentalmente, sobre las consecuencias de la mala regulación económica. ¿Qué significa prosperar más allá del ingreso? ¿Qué instituciones sostienen la creatividad y cuáles la sofocan? Y, en nuestras latitudes, ¿qué costos impone el corporativismo endémico, esa fábrica de privilegios que premia el cierre y castiga la iniciativa?
Señalar la importancia de la regulación económica y cómo las normas pueden bloquear el crecimiento, tema tradicionalmente soslayado porque se imagina un gobernante interesado en el bien común y buscando la equidad cuando, en cambio, es participe necesario en la búsqueda de rentas de grupos de interés bien organizados. La eliminación de costos de transacción es en sí misma una estrategia de crecimiento.
También, la necesaria denuncia del corporativismo, un sistema social y económico que busca organizar grandes empresas y grandes sindicatos con el gobernante como árbitro. Con subsidios en la regulación, para asegurar ganancias a los empresarios que a su vez debían pagar salarios suficientemente elevados para evitar conflictos sociales. A través de una economía cerrada que impide importaciones e implica cerrarse al mundo. Una efectiva receta para el estancamiento económico y el autoritarismo político.
Llegados a este punto aparece la gran duda: ¿Cómo incluir las nuevas ideas en un discurso instalado y romper la inercia intelectual?
Reescribir es más trabajoso e impone humildad. Exige una economía del reemplazo y una ética de la corrección. Además, en la era digital el lector verifica en segundos lo que antes requería días: una referencia equivocada o una simplificación excesiva se advierten de inmediato. La reescritura es una forma de rendir cuentas.
Hay, además, una cuestión de método: reescribir no es solo reemplazar páginas, sino revisar el andamiaje conceptual. Algunas tesis ganan fuerza cuando se les incorporan consecuencias no previstas; otras requieren ser acotadas para no prometer más de lo que pueden cumplir. En ese trabajo aparecen decisiones difíciles: suprimir un ejemplo brillante pero hoy equívoco, moderar una afirmación que el tiempo volvió demasiado tajante, o cambiar el orden de un argumento para que el lector lo siga sin perder la línea.
En suma, reescribir invita al lector a participar en un debate ya iniciado. Es el registro visible del tiempo transcurrido en las ideas, con sus rectificaciones y sus persistencias. En una época de transformaciones aceleradas, esa continuidad puede fortalecer el valor cívico del diálogo. Quizá por eso la reescritura es un laboratorio donde se prueban hipótesis, se depuran conceptos y se decide qué merece seguir siendo defendido y qué, finalmente, reclama otro proyecto.
(*) Juan Vicente Sola es abogado constitucional y Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia desde 2013. Esta columna de Opinión fue publicada originalmente en el diario Clarín.